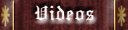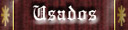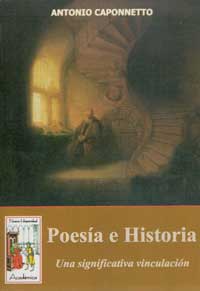Poesía e Historia
Una significativa vinculación
Antonio Caponnetto |
|
|
Ni romanticismo, ni sensibilidad desbordada, ni subjetividades emocionales o versificaciones ocurrentes, definen a la poesía invocada v defendida en los capítulos que siguen. Sólo esa capacidad ínsita que le fue otorgada de develar la forma, de descubrir y comunicarlo substancial. Y al hacerlo, de llevarnos hasta el pie de un trono invisible, desde el que Dios rige el mundo, y se enseñorea sobre tiempo y espacio.
Aprenda luego el historiador que andará desencaminado si sólo conserva la razón y acalla la sabiduría, si apenas ejercita la erudición a expensas de la inspiración, si es perito en taxonomías pero no docto en las resonancias de la eternidad sobre el pasado, si es hábil en la recuperación de las fuentes archivísticas, pero no artífice del espíritu escondido tras los pliegos.
Antonio Caponnetto |
ÍNDICE
Prefacio
Capítulo I: De la mayor excelencia de la Poesía sobre la Historia
I. La poesía como mediadora del mito
II. La poesía como mímesis
III. La mímesis como manifestación de una forma
IV. La poesía y la historia
V. Un ejemplo argentino
Capítulo II: Retórica, Poesía e Historia en el pensamiento de Aristóteles
I. La inquietud poética de Aristóteles
II. El espíritu de la Retórica
III. El género epidíctico
IV. Un legado aristotélico al historiador
V. El saber poético
VI. Una aplicación argentina
Capítulo III: La prosificación de la historia
I. Los riesgos de la tecnología
II. La cuantificación de la ciencia
III. El caso particular de la historia
IV. Hacia el rescate de la poesía
Capítulo IV: La poesía litúrgica y el fin de los tiempos
I. Poesía y ultimidad
II. Ultimidad y liturgia
III. El fin de los tiempos y la liturgia
IV. El historiador como liturgo
Bibliografía |
EL AUTOR
Antonio Caponnetto
Nació en Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1951. Se recibió de Maestro en la Escuela Normal de Profesores Nº 2 "Mariano Acosta", de Profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de Doctor en Filosofía en la "Universidad Autónoma de Guadalajara". Es Investigador Científico del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) abocado al estudio de la historiografía argentina en el Instituto Bibliográfico “Antonio Zinny”, y se encuentra completando el Doctorado en Historia en la Universidad del Salvador. Ejerció la docencia en todos los niveles de la enseñanza, ocupó cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito primario y universitario. Dirigió la revista "Memoria" y actualmente "Cabildo", expresiones ambas del nacionalismo católico argentino. Es miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la "Fundación Gladius"; integró el Consejo Editorial de la revista "Maritornes" en su primera época. Lleva publicados doce libros y una diversidad de opúsculos sobre temas de su especialidad, muchos de ellos en nuestra editorial. |
PRÓLOGO
Como avanzando desde los puntos cardinales hacia un mismo centro del paisaje, por cuatro caminos convergentes hemos llegado a establecer la significativa relación que une a la historia con la poesía. O que debería unir, si se nos pide ser más realistas y más dolientes al escribir.
Buscando un primer rumbo, nos decidimos a preguntarles a los griegos; y siempre atento a requerimientos perennes, nos respondió Aristóteles desde las páginas de su «Arte Poética». Si la poesía es más excelente que la historia -como allí nos enseña- valdrá la pena conocer los fundamentos de esta aserción, y conociéndolos tenerlos presentes para su fructífera aplicabilidad. La tal preeminencia, viene a decimos el de Estagira, no se funda en cuestiones subalternas, sino en un racimo de bien sazonadas razones. Como el puente hacia el mito, que la poesía sabe tender; y el mito a las hierofanías, y éstas al mandato divino, donde todo halla su sostén y su raíz primera. O como el hecho de que la poesía es mimesis, y la mimesis manifestación de una forma, y la forma expresión más genuina del ser.
Aprenda el historiador en consecuencia, que no es el suyo trabajo de papelista, sino oficio de enhebrador de significados trascendentes. Ni técnica de rastrillaje de datos, sino ministerio hermanado al de contemplador de milagros. Tampoco faena de catalogación documental; antes afán por la Belleza, en la que El Bien y la Verdad coinciden.
El segundo rumbo transitado también nos llevó al Filósofo, que no en vano oyó hablar a Platón del carro alado, ni de las penurias del alma encadenada a la caverna y privada de luz. Desde la «Retórica» nos ha respondido esta vez, a fin de que no olvidemos que la palabra expresa al pensamiento, y el pensamiento al ser. Embellecer la palabra entonces, y celebrar con ella, engalanada, a los arquetipos y las acciones del pasado merecedoras de encomio, es ennoblecer el idioma humano; pero es, por sobre todo, dignificar a los hombres y a las sociedades. Porque la poesía no entrega una estética sino una metafísica, y hasta nos permite el ascenso a la teología, según insistirán después los medievales. Convéngase luego en que en el orden jerárquico de los auténticos bienes, nada puede dignificar más que la restitución de las esencias.
Ni romanticismo, ni sensibilidad desbordada, ni subjetividades emocionales o versificaciones ocurrentes, definen a la poesía invocada y defendida en los capítulos que siguen. Sólo esa capacidad ínsita que le fue otorgada de develar la forma, de descubrir y comunicar lo substancial. Y al hacerlo, de llevamos hasta el pie de un trono invisible, desde el que Dios rige el mundo, y se enseñorea sobre tiempo y espacio. Aprenda luego el historiador que andará desencaminado si sólo conserva la razón y acalla la sabiduría, si apenas ejercita la erudición a expensas de la inspiración, si es perito en taxonomías pero no docto en las resonancias de la eternidad sobre el pasado, si es hábil en la recuperación de las fuentes archivísticas, pero no artífice del espíritu escondido tras los pliegos.
Un tercer rumbo se hacía insoslayable, y como en los viajes iniciáticos de las lejanas sagas, debíanse sortear en él los obstáculos previsibles o súbitos. Fue así que salimos al cruce de los argumentos de prosaicos y tecnólatras, para probar ya no su inconsistencia sino su nocividad. Una ciencia cuantificada, un hacer desvinculado del obrar, y una cantidad reducida a número, no fundan el saber sino su remedo y aún su antinomia. Itinerario probado ya, desde los días antiguos de la sofística o los modernos del cartesianismo, pero que en todos los casos tiene el extravío asegurado y la confusión campeando a sus anchas sobre un horizonte yermo. En la ciencia que nos ocupa y preocupa -tal es la de la historia- el nombre de este engaño desolador es el del historicismo; de responsabilidades ineludibles en toda acusación que se sostenga contra los que han sacado de quicio el noble estudio del pasado.
En contraste con el prosaísmo, el cientificismo y la tecnola- trización imperantes, ha de saber aquí el historiador el valor que posee el conocimiento simbólico, el secreto imprescriptible que encierran las alegorías, el destino de una metáfora o la misión pedagógica de lo legendario y lo mítico. Ha de saber que el Orden puede descubrirse tras los sones de un himno o la celebración de una fiesta, que el signo de las cosas terrenas tiene su correlato en el cielo, y que por la perfección relativa de los seres que ante nosotros desfilan, puede inferirse que participan de una Perfección Absoluta e Increada. No llegará a la verdad negándose a la intuición poética, pues ella no se ofrece sino a quienes prestan atención a la hermosura. Inmerso en las tabulaciones, en los libros contables antes que en los sacros, en las dialécticas de clases o en las minucias fugaces del devenir, el tesoro de los siglos y el de sus protagonistas egregios, se le escurrirá de las manos. Como a quien quisiera retener un manojo de arena en la playa, para comercializarlo después, antes que para interpretar la rompiente perpetua del mar sobre la tierra.
Un cuarto rumbo se hacía necesario, porque la historia tiene un Fin, romo nosotros lo tenemos. Final que cronos no decide, sino el Dios Justiciero, en la Segunda Persona de la Trinidad, regresando victorioso como Juez Inapelable. ¿Dónde sino otra vez en la poesía, encontrar el medio exacto para in- teligir lo postrimero? ¿Dónde sino en la poesía, las ultimida- des del hombre se nos revelan inteligibles, lo inefable se expresa y lo celeste irrumpe en el suelo? Mas la poesía ahora mentada, en este cuarto y definitivo rumbo abierto a la esjato- logía, debía ser litúrgica, porque la liturgia hace posible la presencia y patencia de lo sobrenatural, el encuentro vivo y real entre el Creador y las creaturas, la inserción en la espera pa- rusíaca de Jesucristo.
Dedúcese de este rumbo - transitado al cierre de nuestra tesis precisamente por su envergadura- que el historiador ha de tener delante de sí el modelo del liturgo. Para que aprenda a sacralizar el tiempo, a hermanar la inteligencia con la fe, a reivindicar la seriedad y la licitud de lo mistagógico en la comprensión de los hechos, pues lumbre y diafanidad significa el misterio, y sólo sin él la oscuridad prevalece.
Se nos pedirá algún ejemplo práctico de esta vinculación entre la poesía y la historia que insistimos en establecer. A la vista, si quiere vérselos, andan no pocos de ellos, sembrando precedentes.
Puesto a historiar a Francia, su patria, el conde Joseph de Maistre declara que «no existe ningún otro país tan bien defendido por la naturaleza y por el arte. ¡El Océano, el Mediterráneo, los Alpes, los Pirineos y el Rin! ¡Qué fronteras! Y detrás de esas murallas, ved esa triple fila de temibles ciudadelas levantadas o reparadas por el genio de Vauban». Porque «lo más admirable del orden universal de las cosas, es la acción de los seres libres bajo la mano divina [...] Estamos atados al trono del Ser Supremo con una cadena flexible que nos retiene sin esclavizarnos», y «el Geómetra eterno, sabe extender, restringir, detener o dirigir la voluntad, sin alterar su naturaleza».1 De Maistre -lector de los clásicos- enlaza la naturaleza con el
- Joseph DE Maistre, Consideraciones sobre Francia - Fragmentos sobre Francia - Ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas, Buenos Aires, Dictio, 1979, p. 176 y 9.
arte, nos pide un acto inicial de descubrimiento de un paisaje trazado para el resguardo de una nación, evoca la figura ar- quetípica del fortificador de ciudades, y voluntariamente se pone bajo la mano de Dios. Es buena propedéutica para desentrañar desde el presente el mensaje de los años.
Tiene Belloc que historiar a Inglaterra, y desconcierta al investigador corriente o al chauvinista ordinario, afirmando desde el principio que «Britania es una provincia romana. [...] Así pues, el primer hecho esencial que debe aprehenderse es el cimiento romano de nuestra comunidad», por el cual «un día», «la caótica sociedad de una isla semibárbara entró en la plenitud de la civilización». Gracias «a los ejércitos romanos que tocaron esta isla» -prosigue Belloc- quedó «la huella del gran sistema romano de civilización sobre la tierra y la raza». Pero no olvida de acotar -y expresamente lo dice- que el eje de este relato histórico que se dispone a desarrollar, es el estudio de las circunstancias y de los personajes que llevaron a esta nación, así nacida, a adulterar su fe católica con la herejía protestante. A una noción de patria se nos remite inauguralmente en esta perspectiva histórica. A la que se concibe como comarca de un Imperio, como mojón en el recorrido fundante de las legiones de los Césares, como unidad de destino en lo universal, y como miembro al fin de otra Roma, ya no la de Augusto sino la de Pedro. La patria en tanto provincia de la tierra y del cielo. He aquí otra propedéutica historiográfica sostenida en la intuición de la forma, propia del poeta.
A su turno Gonzague de Reynold, se decide a historiar a Europa, y estampa esta declaración inicial de principios: «El historiador será siempre mediocre si es incapaz de sobreponerse a su erudición. Podemos decir que la historia es erudición desde las plantas de los pies hasta la cintura; pero desde la cintura hasta la cabeza, es el arte de ordenar, de interpretar y de evocar. La solidez de su arquitectura no depende de la multiplicidad de los pequeños guijarros introducidos en sus murallas, sino de las grandes líneas de su plano [...] Un historiador sin imaginación, sin intuición y sin estilo, jamás será otra cosa que un albañil, de ningún modo un arquitecto». De «la prehistoria a la metafísica», nos invita a pasar de Reynold, disertando con entera naturalidad sobre los ángeles custodios de las naciones, como quien prolonga la pedagogía escriturís- tica hacia el terreno del decurso humano. Su metáfora del albañil y del arquitecto, reserva a este último el señorío sobre los significados nutricios de la realidad, para que el historiador no lo descuide. Porque la historia -como la construcción de un poema- no se edifica sobre los pedruscos o morrillos, sino sobre la raya y la ringlera que parten en cruz al horizonte.
También de una metáfora se han valido Ramiro de Maeztu y Ximénez de Sandoval para historiar a España. «España es una encina medio sofocada por la yedra», ha escrito el primero. «La yedra es tan frondosa, y se ve la encina tan arrugada y encogida, que a ratos parece que el ser de España está en la trepadora, y no en el árbol. Pero la yedra no se puede sostener sobre sí misma. Desde que España dejó de creer en sí, en su misión histórica, no ha dado al mundo de las ideas generales más pensamientos valederos que los que han tendido a hacerla recuperar su propio ser». Casi fuera impropio comentar esta imagen, por temor a dañar la figura que bellamente encierra. Tal vez por eso Pemán -otro poeta puede hacerlo- imaginó a Maeztu «a las doce del día, bajo el cielo de viento y nubes altas, a ver, para reposo de tu eterna inquietud, tu verdad hecha ya vida, en la Plaza Mayor de las Españas». Porque de su mano señera, en el mediodía de los tiempos, tras el martirio de su vida tronchada por los rojos trallazos, se sentía seguro de pertenecer a un destino histórico. Aquél en el que la encina no pudiera ser sofocada por la yedra, y se irguiera triunfante por sobre todos los emparrados que osaran desencializar la estirpe.
La verba prodigiosa de Ximénez de Sandoval, nos otorga asimismo su certidumbre de alegoría hecha ciencia. «Ahí esta» España, escribe, «como una piel de toro, extendida sobre las verdiazules aguas de tres mares [...] Ahí está [...] tendida al sol casi africano, sobre el blanco Mediterráneo de las playas doradas y las velas latinas, lago de la cultura y camino de Oriente [...] La flecha de Gibraltar, que busca el latido del corazón de África, y el dardo de Ceuta dirigido hacia Europa, son como los dos bordes de una herida sin cicatrizar, en los que se presiente la misma sangre y la misma fiebre [...] la misma fe tremenda en el Dios Todopoderoso, por quien se combate hasta morir, el mismo ardor para la guerra; el mismo sentimiento, trágicamente estoico, para la filosofía y la totalidad de la vida [...] los mismos corros en tomo del juglar o el romancero, el mismo desprecio a la muerte». Acierto grande en el lenguaje simbólico, que rápidamente -y de modo cosmovi- sional y profundo- nos coloca en el núcleo de la nación cuya historia va a trazarse. Una saeta sevillana, un fandango de Huelva, un soneto de Castilla o un soleá madrileño, no podrían haber encontrado una cifra más lograda que la que encontró Ximénez de Sandoval para referirse a España. Ni habrá prosaísmo que anule esta referencia gráfica y sonora a una tarde taurina.
metáforas mentando, la historia de México escrita por Francis Clement Kelly, apela a una de trágica y genuina elocuencia: «el país de los altares ensangrentados». Desde el de los cruentos ritos paganos, a los que supo poner fin la Evangelización, hasta el de sus gloriosos combatientes cristeros, ofrendando su sangre por la Realeza de Jesucristo. «Al menos quienes crean que la Divina Providencia» -principia su relato- «al dar su inspiración y su gracia a ciertas almas selectas, y, a través de éstas, al impartirlas a las colectividades y a los pueblos, rige los destinos del mundo y orienta su progreso, no vacilarán en aceptar la idea de que el descubrimiento y la apertura del Nuevo Mundo, con todas sus consecuencias trascendentalísimas para el bienestar futuro de la humanidad, fueron algo así como una segunda creación. Solamente el sol de Oriente, al surgir sobre la cuna de Belén, contempló un suceso de mayor importancia en la historia de la civilización cristiana, que el que presenciara el sol de Occidente, al iluminar las carabelas de Colón sobre las aguas de Santo Domingo». En este contraste complementario de soles y de creaciones, de cuna donde nace el Señor de la Gloria y de sepulcros de quienes mueren sacrificialmente por Él, del ara del rito tribal convertido en mesa para la Eucaristía, toda la historia mexicana parece evocarse y darse síntesis a sí misma.
Hazaña nuevamente de la intuición poética. Formidable don, advertido y valorado por los mejores historiadores. Presente en el mexicano Carlos Pereyra -de aportes insustituibles a la historiografía americana-, en el Padre Alfredo Sáenz que -admirado por la epopeya cristiana de un pueblo de santos y de héroes, cuyo influjo en el tiempo y sus vestigios en el arte, no pudo abolir el comunismo- escribió su valiosa historia de Rusia a partir justamente de una investigación sobre «el sentido teológico de los iconos y la teología de la belleza». Presente en
Federico Ibarguren -uno de los maestros del revisionismo histórico argentino- quien no casualmente pone punto de arranque a su historia patria, remitiéndonos al ensayo de Marcelino Menéndez y Pelayo sobre «La historia considerada como obra artística». «Yacen en los monumentos de la venerable antigüedad [...] indicios de acaecimientos, cuya memoria casi del todo pereció; a los cuales, para restituirles vida, el historiador ha menester, como otro Ezequiel, vaticinando sobre ellos, juntarlos, unirlos, engarzarlos, dándoles a cada uno su encaje [...] añadirles para su enlazamiento y fortaleza, nervios de bien trabadas conjeturas, [...] extender sobre todo este cuerpo, así dispuesto, una hermosa piel de varia y bien seguida narración, y últimamente, infundirle soplo de vida, con la energía de tan vivo decir, que parezcan bullir y menearse las cosas de que trata, en medio de la pluma y del papel». Presente al fin este don que ponderamos, en la obra fecunda de Rubén Calderón Bouchet.
para no ser desmentidos, mientras cerramos estas líneas, nos llega un último trabajo suyo que lo confirma con creces. Es aquél que traza la historia de las relaciones entre el poder político y el religioso, desde la tradición primitiva hasta estos días huérfanos de veras tradiciones. Elige Calderón para sostener su tesis, un texto insustituible de la profecía de Daniel: «Los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, constituyen un reino que estará dividido... porque será en parte fuerte y en parte frágil... porque el hierro no se mezcla con la arcilla» (3-2, 41- 42). Y llama entonces a su libro -con propiedad poética e histórica- La arcilla y el hierro. «La diferencia esencial» -nos dice- «entre un poeta y un ideólogo, está en la íntima relación que uno y otro guardan con la realidad concreta. El poeta ve el conato de las fuerzas espirituales que efectivamente obran en el cuerpo de la sociedad. El ideólogo concibe su proyecto al margen de la realidad y confiando en cambios y mutaciones de naturaleza, inspirado por una ciencia posesiva y reductora el complejo humano». 9 Lograda distinción que golpea de modo directo la frente del historiador, para marcarle que el anhelado rumbo del realismo sólo se inicia y se alcanza con la contemplación de las fuerzas espirituales. Razón por la cual, no necesita tanto para su oficio conocer «la escueta brutalidad del evento», sino advertir con Dante que provee la historia ese conocimiento «que le hacía volver la cabeza para rectificar la huella de sus pasos [...] y abrevar en el pasado el vino de la eternidad:
'Cosí V animo mio, ch' ancor fuggiva si volse a retro a rimirar lo passo Che non lasciò già mai persona viva'».
Sea pues, la historia de Francia o la de Inglaterra, la de Europa, España, América, Rusia, México o Argentina. Los ejemplos se multiplican para demostrar que esta vinculación de lo histórico con lo poético es, ante todo, posible. Y en tanto realizable, por demás sustantiva cuanto legítima; bien fundada por la filosofía y la teología, cubierta de razones y de honores. Cada vez que ha florecido -y reverdece todavía, a pesar de los pesares- deja sentir sus frutos benignos, que elevan la inteligencia, reconquistan las identidades de las naciones, y nos disponen a bien cumplir con el Plan de Dios.
¿Qué disposición intelectual y espiritual ha de tener el historiador, para que esta vinculación entre la poesía y la historia, que insistimos en llamar significativa, llegue al buen puerto del pasado verazmente descubierto, contemplado y comunicado?
Nos parece entrever la respuesta en la trama suscitante de estos versos:
«Salud, camaradas, de aquellas campañas que nunca en mi vida yo habré de emprender; salve, compañeros, por tierras extrañas jamás formaremos al amanecer
Te saludo, viejo soldado de Roma, legionario amigo que no conocí; te saludo al tiempo que aspiro el aroma de los campamentos que no compartí.
Salve, condestables, señores cruzados que miro cruzando sobre un terraplén, flanqueado por frondas de olivos plateados hacia la conquista de Jerusalén.
No estuve con ellos; una cruz bermeja no signó mi pecho ni mi pabellón; la luz que en las armas sus rayos refleja no alumbró mi paso por Tiro y Sidón.
Otro habrá llenado mi plaza vacante en un submarino con rumbo a Estambul.
alguien en Toledo, Madrid o Alicante, tiñó con su sangre mi camisa azul.
Salud turbulentos ahijados del riesgo;
Salve, cazadores de un fugaz laurel:
Rúbrica de sangre que atraviesa al sesgo La Historia grabada con duro cincel».
La respuesta es la nostalgia de la grandeza, la añoranza de lo magnánimo, el deseo fervoroso de haber querido ser testigo de gestos sublimes, protagonista de acciones decorosas, acompañante de varones ilustres. La respuesta es la conmise- rativa autoacusación por haber estado ausente, allí donde la honra reclamaba sus fueros y la hidalguía trazaba su parábola clara. La respuesta, al fin, -y la palabra a emplear tiene intencionalmente un sesgo griego- es la admiración por todo lo bello: el amanecer del guerrero, el saludo en las vísperas de la paz, el aroma de los campamentos y los olivares plateados, la cruz bermeja y la disposición a dar la vida en su custodia.
Antonio Caponnetto
Buenos Aires, Epifanía de 2002
- - Hilaire Belloc, Historia de Inglaterra, Buenos Aires, Dictio, 1980, p. 10-11.
- - Gonzague de Reynold, La formación de Europa, vol. I, Madrid, Pegaso, 1947, p.
14.
Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, Buenos Aires, Cruzamante-Thau, 1986, p. 9.
- - Felipe Ximénez de Sandoval, La piel de toro, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2000, p. 17-18.
- - Francis Clement Kelley, México, el país de los altares ensangrentados, México, Polis, 1945, p. 49-50.
- - Alfredo Sáenz, De la Rus' de Vladimir al «hombre nuevo» soviético, Buenos Aires, Gladius, 1989, p. 8.
- - Cfr. Federico Ibarguren, Nuestra tradición histórica, Buenos Aires, Dictio, 1978, p. 29.
- - Rubén Calderón Bouchet, La arcilla y el hierro, Guadalajara - Buenos Aires, Asociación Pro Cultura Occidental - Nueva Hispanidad, 2002, p. 308.
- - Ibidem, p. 150-158, Historia y conocimiento de la historia. Los versos del Dante dicen: «Asi mi ánimo, que era el de huir / se volvió hacia atrás, para mirar de nuevo por donde había venido / lugar del que nadie salió con vida».
Juan Luis Gallardo, Saludo al guerrero, en Universitas, n. 60, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1981, p. 21-24.
|
Tesis Doctoral
En el año 1992 -a propósito de mi participación en el Foro Ciencia y Libertad, dedicado al V Centenario del Descubrimiento de América- inicié mi contacto académico con la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. En la ocasión -en el Recinto Central de aquella casa de estudios, y en presencia del claustro docente, elidía 28 de marzo- se me confirió el grado de Profesor Honoris Causa en atención a mis antecedentes, según reza el diploma firmado por el Dr. Luis Garibay Gutiérrez (Rector), el Lic. Carlos Pérez Vizcaíno (Secretario General) y el Ingeniero Juan José Leafto Alvárez del Castillo (Director General).
Desde entonces y hasta hoy, es decir durante una década, he tenido la posibilidad de desempeñar en dicha Universidad una tarea de investigación y docencia, principalmente en el postgrado,en el área de los estudios filosóficos. Fue así que en 1999 pude inscribirme en el Doctorado en Filosofía, concluyéndolo en febrero de 2002, previa aprobación de un trabajo de Maestría titulado "La concordia entre la Fe y la Razón".
El libro que aquí se publica: "Poesía e Historia. Una significativa vinculación", es la tesis doctoral, "aprobada por unanimidad con promedio de 100", el día 8 de febrero de 2002 , por un Jurado Examinador integrado "por el Lic. Bernardo Jesús Castillo Morán, el Dr.José Benito Mauricio Alcocer Ruthling y el Dr. Ricardo Miguel Flores Cantu". Acompaña el certificado correspondiente de "Doctorado en Filosofía", una Declaración de la Dirección de Estudios de Postgrado aconsejando "su impresión, pues reúne los requerimientos señalados" por aquella Dirección.
Me resta agradecer profundamente esta distinción, con una gratitud que, no por lacónica, deja de contener innúmeros motivos, matices y nombres entrañables. Gratitud que se dirige a muchos rostros, férreamente amicales, por fundarse esa amistad en el amor a la Verdad.
Sabrá entenderse que la brevedad me obligue a acotar a dos la nómina fecunda de esos nombres. Bernardo Castillo, el uno; cuya desinteresada iniciativa y lúcido asesoramiento hicieron posible este logro. Juan José Leaño Espinosa, el otro; cuya personalidad encama al magnánimo que retrata Aristóteles en la Etica.
Antonio Caponnetto |
|