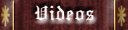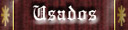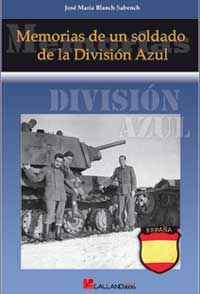Memorias de un Soldado de la División Azul
José María Blanch Sabench |
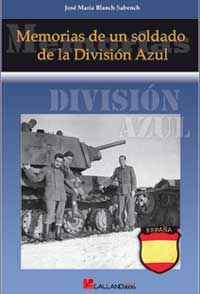
83 páginas
Muy ilustrado
23 x 15 cm.
Editorial Galland books
2010
Encuadernación rústica cosido
Precio para Argentina: 60 pesos
Precio internacional: 12 euros
|
|
Memorias de un soldado de la División Azul representa el testimonio único de uno de los miles de voluntarios españoles que, durante la Segunda Guerra Mundial, se unieron al Ejército alemán para luchar contra el comunismo en el Frente de Leningrado.
El ex-divisionario José María Blanch relata su experiencia en el Frente Ruso como soldado del grupo de artillería de la División Azul y como intérprete de ruso y alemán, hecho que nos brinda la oportunidad de conocer de primera mano la diferente mentalidad de españoles, rusos y alemanes.
Lejos de ser una mera crónica bélica, estas memorias ofrecen una perspectiva diferente de la guerra, pues, sin olvidar en ningún momento su componente fundamentalmente trágico, nos muestran la cara mucho más amable de las relaciones humanas: el ambiente que día a día se respiraba en las unidades españolas y la inesperada corriente de simpatía que se creó entre los divisionarios españoles y la población rusa.
|
ÍNDICE
Prólogo 5
Prefacio 9
La llegada al Volchov 11
En el frente del Volchov 17
Krasny Bor 23
La batalla 65
En algún lugar del frente 69
Slutz 73
Al sur del lago Ladoga 81
Pushkin 85
Epílogo 91 |
PRÓLOGO
Hace ya casi setenta años que una generación entera de españoles decidió abandonar la relativa comodidad de sus casas en la España que había surgido de nuestra cruenta y trágica Guerra Civil, para embarcarse en una aventura europea en la que muchos se dejaron la vida.
La suerte de Europa, y en buena medida de todo Occidente, se estaba discutiendo en las extensas llanuras rusas. En Smolensko, Leningrado, Moscú, Stalingrado... La España que había salido del conflicto civil de 1936-1939 era especialmente receptiva y sensible a este nuevo capítulo de la II Guerra Mundial que había comenzado con la Operación Barbarroja.
Entre los jóvenes que se embarcaron en este capítulo de la historia había muchos falangistas, pero también simples excombatientes, hombres que habían sobrevivido a las checas del Frente Popular, soldados profesionales deseosos de nuevas aventuras, chicos de Acción Católica, monárquicos alfonsinos y carlistas... Todos ellos eran representantes de lo que entonces se llamaba la España del 18 de julio.
Los voluntarios que se alistaron en las cajas de reclutas de toda la geografía nacional soñaban con entrar en Moscú y pasear por sus calles, como habían hecho por las calles de Madrid, unos años antes, los milicianos comunistas de Stalin alistados a la Brigadas Internacionales. Los que vestían uniforme veían en los campos de batalla de la estepa rusa el mejor camino para llegar al lugar donde crecían las Laureadas, las Medallas Militares Individuales y las Cruces de Hierro, condecoraciones que eran en sí mismas el mejor pasaporte para emprender una brillante carrera militar; algunos otros, como el protagonista de estas Memorias, veían en su participación en esta empresa la oportunidad de vivir una aventura única.
Hoy, siete décadas después, de aquellos españoles que fueron a luchar a Rusia quedan muy pocos. Cuando se habla con ellos se les nota un sello especial, un brillo en los ojos que los años no les ha podido arrebatar. Todos con los que he hablado se sienten orgullosos de su paso por la División Azul. Fueron, desde su General hasta el último soldado, a luchar motivados por un gran ideal. Su comportamiento en el frente, antes, durante y después de la batalla, demostró que eran unos soldados insuperables, al tiempo que hicieron una guerra en la que su concepción del combate y su relación con la población civil y con los prisioneros pusieron de manifiesto que aquellos soldados estaban hechos de una pasta especial.
Cuando los primeros voluntarios regresaron de Rusia, el giro de la guerra había empezado a cambiar. Los inagotables empezaban a vencer a los invencibles. España había pedido un enorme sacrificio a los divisionarios, que en muchos casos les llevó a dar su vida, para a su regreso exigirles un sacrificio aún mayor: el silencio y el olvido. La España de Franco quería que se olvidase su amistad con el Eje. Para que los Aliados olvidasen la germanofilia del régimen, la acción divisionaria tenía que fundirse en el tejido social de España hasta su total desaparición, como ocurre con la nieve cuando llega el buen tiempo.
Resulta difícil hoy imaginar la frustración que tuvo que sufrir una generación entera de jóvenes soldados, al regresar a su casa, en muchos casos repletos de heridas y condecoraciones, cuando se les pidió que no las lucieran orgullosos en su pecho. La guerra había cambiado y los enemigos de ayer, vencedores hoy, iban a tener que ser los aliados del mañana.
Cuando he estado en casa de divisionarios, siempre me ha asombrado la vida sencilla, sin oropeles y grandes cargos que han llevado.
Fueron a luchar a Rusia con sencillez y, al volver de una guerra perdida, su vida siguió siendo tan sencilla como cuando se marcharon. Los divisionarios, al regresar a casa, cumplieron el mandato no escrito de hacer olvidar su paso por la Wehrmacht, se convirtieron en unos ciudadanos más. Se agruparon en las hermandades de la División, lucieron con orgullo sus condecoraciones y emblemas en la solapa de la chaqueta, y si eran militares profesionales pusieron en su brazo derecho el escudo de España que llevaron en su guerrera felgrau en Rusia. No renunciaron a sus condecoraciones alemanas, pero tampoco hicieron ostentación de ellas. Pocas fueron sus peticiones después del servicio que habían prestado.
Uno de estos anónimos divisionarios es José María Blanch, un español nacido en Cataluña, en San Feliú de Guíxols, en 1923, y que tras haber tenido la suerte de vivir la Guerra Civil en el extranjero, en París y Niza, al poco de regresar a España, siendo un adolescente, oyó la llamada del Frente Ruso y se alistó a la División Azul.
Permaneció en el frente de Leningrado en los años 1942 y 1943 adscrito a una batería de artillería. En Rusia se hizo un hombre —tenía tan sólo 18 años cuando llego al frente—, aprendió ruso, a montar a caballo y muchas cosas más que sólo se pueden aprender dentro de la experiencia absoluta y decisiva para todo ser humano que es la guerra. Su regreso a casa fue agridulce, como para el resto de sus compañeros. No fue lo que esperaba y merecía, y se tuvo que buscar los garbanzos como cualquier español en la dura posguerra mundial.
José María Blanch regresó y, tras una breve etapa como traductor en el Gobierno Civil de Gerona, se incorporó a una empresa de antigüedades de Nueva York como su agente en Europa. Durante diez años viajó por Europa. Vivió cinco años en Italia, uno en Inglaterra y pasó largas estancias en los Estados Unidos. El crisol ruso convirtió a nuestro protagonista en un hombre inquieto y, tras unos años en Madrid, emigró a Colombia, viviendo allí nueve años trabajando para una empresa norteamericana de grandes almacenes, para luego regresar a España, donde ya se asentó definitivamente.
La experiencia de la División Azul fue, sin duda, determinante para la forja de su carácter y para dotarle, definitivamente, de la habilidad en idiomas que fueron fundamentales en su vida y en la de sus hijos. Ningún provecho material concreto sacó de su aventura rusa salvo la lucha de forma honesta por una causa que, con todo su corazón, creía justa, y la adquisición de un temple que sólo tienen las almas forjadas con el duro crisol del campo de batalla. Hoy, con las palabras que siguen a estas líneas, José María Blanch nos deja su testimonio de una aventura que, salvo porque tenemos la certeza de que es verdad, sería difícil de creer.
Luis E. Togores Historiador |
PREFACIO
De pequeño quería ser militar. Las lecturas y juegos que acompañaron mi niñez me encaminaban hacia ese fin. Admiraba la valentía y nobleza de los guerreros antiguos. Más que una legión romana, mi modelo eran los espartanos con su vida militarizada. Durante la Guerra Civil lamenté desde Francia, donde vivía, no poder participar en la contienda por mi corta edad. Cuando contaba 15 años, apenas terminada la guerra, mi afán de aventuras me llevó a desplazarme de Niza a Gerona en bicicleta. Cuando llegué, me encontré un mundo en plena efervescencia en medio de la ocupación militar. Conocí entonces una juventud fuertemente idealista que me causó una impresión duradera y que era espejo de lo que yo mismo experimentaba.
Cuando en junio de 1941 se formó la División Azul, sabía que mi ocasión había llegado. El hecho además de ir a luchar junto a uno de los mejores ejércitos de entonces, el alemán, me llenaba de entusiasmo. Una fuerza irresistible me empujaba a alistarme, pero tuve que esperar a cumplir los 18 años; mientras tanto, me contentaba con ver a los voluntarios hacer la instrucción en la dehesa de Gerona. Me alisté al filo de los 18 años, y en enero del año 1942 me encaminé junto a un grupito de voluntarios al tren que nos llevaba a Barcelona.
Han pasado 65 años desde la hazaña de la División Azul. Para sacar a la luz estas «memorias inmemoriales», como las llamaba Azorín, he tenido que buscar hasta lo más hondo de mi alma y sacarlas a jirones. Unas se presentaban inmediatamente, con viveza y contornos bien definidos, como si fueran de ayer; otras necesitaban un mayor esfuerzo: el tiempo las había velado, eran inciertas en su fecha. Otras, finalmente, se negaban a comparecer y permanecen selladas en el olvido absoluto. Las líneas que siguen no pretenden hacer un juicio moral o político; en cambio, representan con autenticidad el día a día de un soldado de la División Azul. |
|