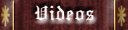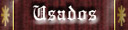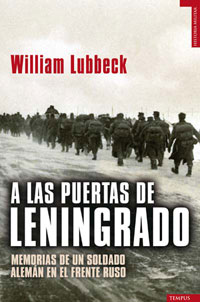A las puertas de Leningrado
Memorias de un Soldado alemán en el Frente Ruso
William Lubbeck |
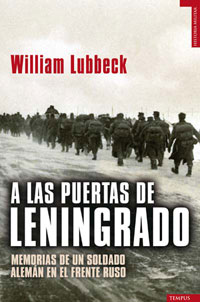
320 páginas
23,5 x 15,5 cm.
Tempus Editorial
2009
Encuadernación en tapa dura, cosido
sobrecubierta color con relieve
Ilustrado, 16 páginas papel ilustracion
Precio para Argentina: 155 pesos
Precio internacional: 24 euros
|
|
El frente ruso era el último destino al que un soldado alemán deseaba ser enviado. Aunque en el verano de 1941 parecía que la invasión de la Unión Soviética iba a ser tan rápida y fácil como la de Polonia o Francia,
las tropas germanas pronto comprendieron que esa nueva campaña no iba a resultar tan plácida. Los caminos intransitables por el barro, el inagotable aluvión de efectivos del Ejército Rojo, la presencia de partisanos en la retaguardia, el equipo inadecuado y las gélidas temperaturas invernales hicieron que la lucha en el este se convirtiera en un infierno.
William Lubbeck fue un joven soldado que sufrió esa pesadilla en el frente de Leningrado, durante cuatro largos años. Su extraordinario testimonio, recogido en estas páginas, describe de forma fiel y emotiva
los padecimientos a los que tuvo que enfrentarse: el miedo, el hambre, el frío, la añoranza de los seres queridos y la muerte de muchos de sus compañeros. Afortunadamente, él sí pudo sobrevivir para contarlo.
Con la ayuda de David B. Hurt, licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Florida, William Lubbeck ha recurrido a notas y cartas de la época, y sobre todo a sus recuerdos personales, para relatar sus
cuatro años de experiencia en el frente.
A las puertas de Leningrado ofrece una perspectiva fascinante de la realidad cotidiana del combate en el Frente Oriental.
|
ÍNDICE
Prefacio 9
Introducción 11
Prólogo 19
1. Una educación rural 35
2. Bajo la dictadura nazi 50
3. Preludio a la guerra 61
4. Adiestramiento para el combate 75
5. Guerra en el oeste 90
6. Blitzkrieg en Rusia 106
7. Hacia las puertas de Leningrado 120
8. Invierno en Uritsk 131
9. Contraataque en el Volkhov 152
10. El corredor de Demyansk 166
11. Defensa del frente en Ladoga 178
12. Candidato a oficial 190
13. Kriegschule 199
14. Vuelta al frente 207
15. Retirada al Reich 221
16. Catástrofe 235
17. El precio de la derrota 247
18. La Alemania de posguerra 260
19. Una nueva vida en el extranjero 272
Epílogo 289
Agradecimientos 297
Apéndices 299
Nota final 303
MAPAS
Prusia Oriental y Occidental a principios de abril de 1945 18
Alemania en 1937 33
El Avance de la 58.a División de Infantería en mayo-junio de 1940 89
Frente del Grupo de Ejércitos Norte en 1941 119
Frente del Grupo de Ejércitos Norte en 1942 151
El Sector de Leningrado en 1943 177
La Alemania ocupada en 1945 246 |
PREFACIO
Al contar mi historia, no deseo impresionar a nadie ni presentarme como un héroe. Al igual que millones de tropas que estuvieron en la primera línea de la Segunda Guerra Mundial, yo sólo era un soldado que obedecía órdenes y cumplía con mis obligaciones. Los héroes fueron los compañeros que nunca volvieron a casa y a menudo quedaron sin enterrar en aquellos campos lejanos.
Dios tenía otros planes para mí y me perdonó la vida. Este testamento de mi experiencia es un recuerdo al servicio y al sacrificio de los soldados que no volvieron.
Este libro también está dedicado a Anneliese, que sirvió como enfermera de la Cruz Roja en hospitales de campaña alemanes asistiendo a las tropas heridas durante los dos últimos unos de la guerra. En términos más personales, las palabras no bastan para expresar mi eterna gratitud por la esperanza que me proporcionó su amor durante los largos años en combate y por las muchas décadas felices de matrimonio que disfrutamos tras la guerra.
Durante un viaje a Alemania en el verano de 2003, mi hija descubrió mi correspondencia de guerra con Anneliese. La lectura de estas cartas me produjo emociones agridulces, pero contribuyó a darme cierta sensación de clausura. También me siento aliviado al poder compartir mis experiencias de la guerra con mi familia y con un público más amplio.
Tengo la esperanza de que este relato sirva para que el público pueda entender mejor la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la brutal lucha del Frente Oriental. Los estadounidenses en particular no suelen comprender las motivaciones de las tropas alemanes que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los soldados rasos no apoyaban a Hitler y al régimen nazi, sino que sencillamente eran alemanes patriotas que querían servir a su país.
Estoy muy en deuda con el pueblo de Estados Unidos por aceptarnos a mi familia y a mí como sus conciudadanos y por permitirnos hacer realidad el sueño americano. Espero que esta historia pueda ayudar a los ciudadanos de mi país adoptivo a comprender mucho mejor la experiencia variopinta de los inmigrantes americanos.
WlLLIAM LUBBECK
Julio de 2006 |
INTRODUCCIÓN
La lectura del relato de un soldado que invadió Rusia con el ejército de Napoleón en 1812 me sirvió para personalizar aquel conflicto distante de un modo que no había conseguido la historia general. Para cuando terminé de leer esas memorias, El diario de un soldado de Jacob Walter, ya estaba convencido de que un veterano más reciente de la guerra en Rusia, William Lubbeck, debía narrar un relato de sus propias y extraordinarias experiencias como soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
Mientras que desde la posición ventajosa de la actualidad solemos percibir que el pasado ha seguido un curso inevitable hasta el presente, Lubbeck vivió el desarrollo de esa lucha sin Haber qué sería de él o cuáles serían las consecuencias en términos más generales. Debido a su modestia, costó mucho convencerlo de que compartiera su excepcional historia, pero acabó concluyendo que el testimonio de un soldado alemán superviviente serviría para honrar el recuerdo de sus compañeros caídos. Además, las memorias podrían ayudar a desarrollar una perspectiva más amplia sobre una guerra cada vez más remota.
El proceso de escritura supuso horas y horas de entrevistas grabadas así como periodos aún más largos transcribiendo las cintas. Los recuerdos no se presentan en orden cronológico, así que a medida que fue revelándose la historia se hizo necesario extraer más detalles y llenar las lagunas. En esta tarea, el descubrimiento reciente de la correspondencia durante la guerra entre Lubbeck y su esposa ya fallecida, Anneliese, tuvo un valor incalculable para ayudarle a recordar sucesos así como para rememorar sentimientos personales en distintas fases de la guerra. Una historia sobre la división escrita por Kurt von Zydowitz, Die Geschichte de 58. Infanterie División 1939-1945 (Podzan, 1952) también resultó inestimable para recordar a Lubbeck la cronología más amplia.
Tras vivir muchos años en Estados Unidos, Lubbeck solía mencionar las medidas sin emplear el sistema métrico. Para mantener la coherencia hemos mantenido el uso estadounidense de yardas, millas, grados Fahrenheit y demás en todo el libro, calculándolas en ocasiones a partir del propio sistema métrico. A menudo también ha utilizado la sintaxis estadounidense en otras observaciones, pertinentemente adaptadas. Las distinciones entre los rangos militares las hacía en alemán, y aquí se incluyen entre paréntesis.
Aunque Lubbeck ha adquirido de manera natural una perspectiva general mucho más amplia sobre la guerra que cuando servía en ella, tomó la decisión consciente de limitar su obra a experiencias personales de la época en vez de dar opiniones generales, hacer críticas o ponerse a especular sobre lo que podría haber pasado. Se centró exclusivamente en sus acciones, observaciones y emociones durante aquellos años tumultuosos.
Pese a que no había hablado en profundidad sobre la guerra desde su llegada a Norteamérica —de hecho, se mostraba reticente a hacerlo—, la cantidad de información revelada a medida que avanzaban nuestras entrevistas me impresionó mucho. Las décadas fueron desvaneciéndose cuando fue recordando su vida anterior como ciudadano y soldado de Alemania, de manera que el vigoroso joven de las fotografías apenas quedó oculto tras el erudito ingeniero estadounidense jubilado.
En el periodo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la percepción del pueblo alemán de lo que estaba sucediendo contrastaba mucho con la perspectiva estadounidense. Permitirnos considerar estos hechos desde un punto de vista distinto no implica socavar la motivación moral fundamental de la causa por la que lucharon Estados Unidos y los aliados occidentales, sino que nos ayuda a comprender mejor por qué alemanes cultos y civilizados estaban dispuestos a luchar y morir bajo semejante régimen.
El relato que hace William Lubbeck de aquellos años explica cómo el éxito inicial del régimen nazi al restablecer el poder y el prestigio de Alemania le sirvió para obtener un amplio apoyo público. Pero también sostiene que de todas maneras muchos alemanes desconfiaron de los nazis y reconocieron un lado más oscuro en la dictadura de Hitler. Esta contradicción plantea la pregunta crítica de por qué muchos alemanes se mostraron dispuestos a luchar, aunque a menudo tuvieran serias y crecientes dudas sobre su gobierno.
La propaganda nazi tuvo un papel importante en la formación de la opinión pública alemana, ya que se dedicó a manipular convicciones populares muy arraigadas sobre el mundo. Al final, la mayoría de los alemanes aceptaron que la guerra era necesaria para revocar las injusticias que se creía que el Tratado de Versalles infligía a su país y para eliminar la amenaza que suponía el comunismo estalinista para la civilización europea.
Aunque Lubbeck estaba de acuerdo con la reconstrucción del poder económico y militar de Alemania y creía en la justicia de la causa de su país, se oponía al carácter represor del régimen nazi y a su extremismo radical. Pero, pese a desconfiar de Hitler y no tener fe en la ideología nazi, estaba dispuesto a enfrentarse a seis años de guerra. Como ocurrió con la mayoría de los soldados alemanes, su lucha se vio inspirada por el amor patriótico por su país, un profundo sentido de la responsabilidad, y un deseo básico, tanto de sus compañeros como de él mismo, de participar en la guerra.
Nacido en 1920, Wilhelm Lübbecke (como lo llamaron al nacer) se crio en la granja de su familia en el pueblo de Püggen. Durante los años treinta, fue testigo del ascenso de los nazis y de su consolidación en el poder con sentimientos encontrados. No obstante, como la mayoría de los demás alemanes, estaba concentrado en hacer carrera y disfrutar de la vida, más que en la política.
Lubbeck se trasladó de Püggen a la ciudad de Lüneburg a principios de 1938 y empezó a trabajar de aprendiz de electricista, para lo cual se exigía a los estudiantes que cursaran un programa universitario de ingeniería eléctrica. Tras conocer a Anneliese un año más tarde, inició una relación que le dio esperanza durante los oscuros años de guerra que vinieron a continuación.
El ejército lo reclutó cuando estalló la guerra en 1939, y Lubbeck entró en una compañía de armas pesadas de la 58.a División de Infantería. Tras presenciar por primera vez la Blitzkrieg (guerra relámpago) en Francia, fue destinado con las fuerzas de ocupación en Bélgica. En la primavera de 1941 su división fue transferida al Grupo de Ejércitos Norte para prepararse para la invasión de Rusia.
Al iniciarse la Operación Barbarroja aquel verano, Lubbeck fue destinado a servir de observador avanzado para los obuses de su compañía. Tras penetrar en los suburbios de Leningrado, su unidad fue repelida de inmediato hacia las afueras de la ciudad. Allí se sumó a otras fuerzas alemanas que, siguiendo las órdenes de Hitler, iniciaron el sitio de Leningrado a comienzos de un invierno brutal.
Mientras las fuerzas soviéticas fueron ganando efectivos y capacidad militar durante los dos años siguientes, Lubbeck luchó en una serie de batallas cada vez más desesperadas en el río Volkhov, junto al corredor de la bolsa de Demyansk, en Nóvgorod, y cerca del lago Ladoga.
Poco después de recibir la Cruz de Hierro de Primera Clase a finales de 1943, Lubbeck entró en un programa de formación de oficiales en Alemania. Tras volver al frente a finales de la primavera de 1944, asumió el mando de su antigua compañía, que se abrió paso en su angustiosa retirada de un año a través de la región báltica y hacia Prusia Oriental.
Tras ser liberado de un campo de prisioneros de guerra al acabar la guerra, Lubbeck se esforzó por sobrevivir en la calamitosa situación económica de la Alemania de posguerra. Como había muy poca comida, su flamante esposa y él se vieron obligados a arriesgarse a cruzar el Telón de Acero para poder llegar a la granja de su familia en la zona soviética. Tras seis años difíciles, finalmente decidieron marcharse de Alemania.
Emigrados de su tierra natal prácticamente sin nada, su familia y él pasaron las décadas siguientes construyendo una nueva vida, primero en Canadá y luego en Estados Unidos. Su triunfo sobre la adversidad y la integración en una nueva sociedad como emigrantes estadounidenses ya es de por sí un relato extraordinario, y le proporciona una perspectiva única desde la cual relatar sus experiencias como soldado alemán.
Se han hecho todos los esfuerzos posibles por narrar los sucesos de estas memorias con exactitud, con la esperanza de que puedan contribuir al archivo histórico. Además de añadir in-formación nueva e importante sobre las experiencias de los soldados alemanes en la primera línea de la Segunda Guerra Mundial, el relato de William Lubbeck revela cómo la personalidad de un hombre, su profundo sentido de la disciplina, y el amor por una mujer y por su familia marcaron el curso de su vida y le permitieron sobrevivir y prosperar en medio de grandes adversidades durante y después de la guerra.
Es un privilegio compartir su apasionante historia con un público más amplio.
DAVID HURT Julio de 2006 |
PRÓLOGO
Abril-mayo de 1945
Últimas órdenes: 16-18 de abril de 1945 Era el fin.
Era el fin de mi compañía.
Era el fin de la 58.a División de Infantería.
Y puede que fuera el fin para Alemania y para mí.
En los cuatro años transcurridos desde la invasión de Ruhíh, el 16 de abril de 1945 fue el peor día de la guerra para mí. I !n las últimas horas, la compañía de armas pesadas bajo mi mando sencillamente había dejado de existir.
El desastre en el principal cruce de carreteras de Fischhautten no era una batalla, sino más bien un climax catastrófico por el bombardeo soviético incesante que nos había obligado a retirarnos hacia el oeste durante las semanas previas. Finalmente, al quedar atrapados en una masa congestionada junto con otras unidades alemanas cuando intentábamos desplazarnos por la única carretera principal hacia aquella población de Prusia Oriental, ya no hubo manera de avanzar.
Concentrándose en este cuello de botella, la artillería de cuatro ejércitos soviéticos combinada con varios centenares de aviones acometió un ataque devastador. Los que no lograron escapar a una de las calles laterales fueron aniquilados en un cataclismo de cohetes rusos, obuses y bombas. Un avión de combate soviético que bombardeó las afueras occidentales de Fischhausen me perforó la cara con pequeños fragmentos de bala, y casi perdí la vista por la tierra y la sangre, pero me di cuenta de que había tenido suerte por el simple hecho de sobrevivir a la matanza.
Del centenar de tropas restantes de mi compañía que habían entrado a Fischhausen, era evidente que la mayoría habían muerto en el ataque. La muerte de tantos de mis hombres me resultó desgarradora, aunque la pérdida de soldados se hubiera convertido en una tragedia habitual durante el transcurso de la guerra.
Lo que más me impactó fue el hundimiento progresivo del orden militar que se había iniciado antes incluso de que llegáramos a Fischhausen. Hasta entonces, aunque las circunstancias militares eran cada vez más desastrosas, la Wehrmacht (las fuerzas armadas alemanas) había logrado mantener la disciplina y la cohesión entre sus unidades. Pero todo se había sumido en un completo caos.
En nuestro catastrófico estado, parecía imposible que tan sólo tres años y medio atrás aquellos mismos rusos parecieran a punto de desfallecer cuando llegamos a las puertas de Leningrado. Pero yo ya había visto los cambios que se producían en la guerra cuando los soviéticos se recuperaron, al sumárseles los aliados occidentales, y obligaron a Alemania a adoptar una actitud defensiva estratégica en los años posteriores.
Cuando volví al Frente Oriental procedente del adiestramiento de oficiales en mayo de 1944, la Wehrmacht ya se había retirado de la mayor parte del territorio soviético conquistado. El Grupo de Ejércitos Norte, uno de los tres grandes grupos del Ejército alemán en el Este, se había retirado de Leningrado en dirección a Estonia. Semanas más tarde, el Grupo de Ejércitos Centro que quedaba al sur de donde nos encontrábamos casi resultó destruido en un ataque soviético descomunal. En los meses siguientes nos retiramos aún más hacia el oeste, de vuelta al territorio del Reich alemán.
Desde finales de enero de 1945, yo me había dedicado a dirigir a las filas cada vez más menguantes de mi compañía de armas pesadas en continuo combate contra el torrente inexorable de fuerzas soviéticas que pretendían adentrarse en Prusia Oriental. El Ejército Rojo nos aventajaba enormemente en hombres y armas, así que sabíamos que nuestra situación empeoraba día tras día. No obstante, seguíamos luchando. ¿Qué opciones teníamos? Nos enfrentábamos a tropas enemigas en nuestro frente y al mar Báltico detrás, apenas albergábamos esperanzas de volver a la Alemania central. Como animales acorralados, nos limitábamos a luchar por nuestras vidas.
Me ascendieron de teniente (Oberleutnant) a capitán (Hauptmann) a finales de marzo, por lo que me esforcé por mantener la disciplina y la moral entre las tropas bajo mi mando. Los hombres de mi compañía trataban de conservar la esperanza, pero sabíamos lo que nos deparaba el futuro. En tales circunstancias, caer por una bala rusa en el campo de batalla parecía mucho mejor que las condiciones infernales a las que se enfrentaba un prisionero de guerra alemán en la Unión Soviética.
Como oficial, me aterrorizaba especialmente que me capturara el Ejército Rojo. Si no me mataban en combate, esperaba poder elegir entre la rendición y el suicidio. Planeaba guardarme una última bala para mí mismo, aunque no estaba seguro de si sería capaz de reunir el valor para usarla. A tan sólo dos meses de mi vigésimo quinto cumpleaños, no deseaba morir. Hasta entonces, había logrado escapar de la muerte y eludir este dilema terrible.
Fischhausen se había visto reducida a escombros humeantes y el Ejército Rojo se encontraba a un par de millas,* por lo que me dirigí al oeste de la localidad junto con otras tropas alemanas supervivientes que iban por la carretera principal en dirección a los pinares.
Al límite del agotamiento físico y el estrés psicológico, mi cuerpo avanzaba de manera casi robótica. Tenía la mente entumecida, pero todavía sentía una profunda responsabilidad hacia mis hombres. Mi objetivo era localizar a cualquier otro que pudiera haberse escapado de la matanza y se hubiera refugiado en una de las casas abandonadas o en los múltiples búnkeres de munición vacíos que llenaban el bosque.
La arena y la sangre del ataque anterior seguían nublándome la vista, por lo que fui avanzando a trompicones por la carretera. Apenas veía hacia dónde iba o lo que tenía a mi alrededor. Cada veinte yardas,** el silbido de otro proyectil de artillería me obligaba a arrojarme otra vez al suelo. Al volver a ponerme en pie, avanzaba otra vez tambaleándome, parpadeando todo el rato para poder ver con claridad e identificar la siguiente posición en la que poder ponerme a cubierto.
Como a una milla de Fischhausen apareció un grupo de 10 soldados de mi compañía en el lado norte de la carretera, apiñados a la entrada de uno de los inmensos bunkeres de 60 por 100 pies*** camuflados con tierra. Entre ellos se encontraba el sargento primero (Hauptfeldwebel) Jüchter, jefe de la Tross (la retaguardia); un par de sargentos más (Feldwebels); dos soldados de primera clase (Obergefreiten), y diversos soldados rasos (Schützen).
—¿Dónde está el resto? —pregunté con voz sombría.
Uno de los hombres respondió en voz baja:
—Nos han atacado con bombas, cohetes y fuego de artillería. Hemos perdido los caballos. Hemos perdido el equipo. Lo hemos perdido todo. Está todo destruido. Somos los únicos que quedamos.
Cualquier otra persona que hubiera sobrevivido al asalto o bien había desaparecido en la confusión posterior o sencillamente había huido hacia el oeste.
No se habló mucho más. Los sucesos de las horas y semanas previas nos habían dejado traumatizados y exhaustos. El final estaba cerca, y el abatimiento inundó el bunker. Los hombres sólo querían información básica y un objetivo. Querían que yo se lo proporcionara, pero no sabía más que ellos. Por primera vez en la guerra, estaba solo y no tenía órdenes: no sabía dónde ir ni qué debía esperar.
Como necesitaba urgentemente órdenes nuevas, dije a mis hombres que intentaría localizar al comandante de nuestro 154.° Regimiento de Infantería, el teniente coronel (Oberstleutnant) Ebeling en cuanto se me despejara la vista. Para cuando uno de los hombres terminó de limpiarme los ojos y de quitarme esquirlas de bala de la cara una hora más tarde, veía lo bastante bien como para comenzar a buscar.
Tras ordenar a mis hombres que permanecieran en el bunker, partí hacia los bosques en el estrecho istmo de tierra que quedaba más al oeste. Continuaban cayendo proyectiles de manera intermitente, pero apenas dificultaban mi tarea de reconocimiento de la zona. Quince minutos más tarde, me encontré con un pequeño bunker camuflado unas 25 yardas al sur de la carretera principal. Cuando entré en él, no me esperaba sino otra cámara vacía.
Para mi gran asombro, en el bunker había media docena de generales alemanes, a los que resultaba fácil identificar por las rayas rojas que llevaban en los laterales de los pantalones. Durante un instante me quedé sin habla, hasta que una especie de acto reflejo hizo que adoptara la posición de firmes y les saludara. Reunidos en torno a una mesa estudiando mapas, no parecieron sorprenderse en absoluto por mi abrupta aparición y se limitaron a devolverme el saludo.
Cuando estaba a punto de pedir nuevas órdenes, el zumbido repentino de los aviones en el exterior puso fin al momento incómodo. Mientras los generales se apretujaban bajo la mesa, yo me escondí afuera en la entrada. Procedentes del sur, una formación de una docena de bombarderos B-25 americanos marcados con estrellas rojas soviéticas ya había empezado a descender hacia nuestra zona. Aún se encontraban a 3.000 pies de altura, y un flujo constante de pequeños objetos negros empezó a caer de la panza del avión. Sólo tuve unos segundos para ponerme a cubierto antes de que las bombas empezaran a cubrir el terreno en el que me encontraba.
Tras correr veinte pies desde el bunker, salté a una trinchera larga de seis pies de profundidad. Si buscas refugio en un bunker que recibe un impacto y se hunde, estás perdido. No obstante, si puedes refugiarte en un hoyo o una trinchera, el proyectil o la bomba tiene que caer directamente en tu posición para matarte o causarte heridas graves. Puede que sufras una conmoción si un proyectil o una bomba caen cerca de ti, pero vivirás.
Agachado en la trinchera, mantuve la cabeza justo por debajo de la superficie para no quedar enterrado. Me tapé las orejas con las manos y abrí la boca. De este modo la presión del aire en mi cabeza equivaldría a la de la atmósfera. Si se producía una explosión cerca no me estallarían los tímpanos. El combate enseña al soldado muchos trucos de supervivencia, si vives lo bastante para aprender las lecciones.
Al mismo tiempo que conseguí ponerme a cubierto, las bombas rusas empezaron a detonar en torno a mi posición en una sucesión rápida, casi como una salva de cohetes gigantes. Una sucesión de detonaciones ensordecedoras sacudió la tierra y convulsionó el aire con una violencia indescriptible. En aquel instante, me pregunté si por fin se me había acabado la suerte y había llegado mi hora. Y por extraño que pueda parecer, no experimenté sensación de terror. Los bombardeos y los disparos se habían convertido en una parte tan rutinaria de mi existencia en los años precedentes que casi me había acostumbrado a ellos.
Mientras las bombas pulverizaban el espacio que me rodeaba, no tenía nada que hacer salvo esperar a que terminaran. Mi mente se sumió en un vacío insensible al tiempo que un instinto animal de supervivencia se apoderaba de mí. Aunque tuviera la boca abierta para compensar la presión, una explosión a unos seis pies de distancia produjo un impacto tal que casi me revienta el tímpano.
Cuando la lluvia de bombas que duró varios minutos terminó finalmente, supe que tenía la suerte de haber sobrevivido una vez más. Trepé vacilante para salir de la trinchera. Me pitaban los oídos y estaba aturdido. Pese a sufrir heridas leves, no haber dormido y no haber comido adecuadamente durante las semanas anteriores al combate, continuaba en bastante buena forma física. Mi estado psicológico había salido peor parado, pero tenía que intentar mantenerme lúcido. Como oficial, tenía la obligación de guiar y cuidar a mis hombres.
Aunque el bunker de los generales continuaba intacto, decidí que tenían preocupaciones más importantes que proporcionar órdenes a un comandante de la compañía. Me puse a buscar otra vez al comandante de mi regimiento, por lo que me dirigí de vuelta al norte y volví a cruzar la carretera principal.
Unos diez minutos más tarde, me encontré inesperadamente con el teniente coronel Ebeling intentando establecer una nueva línea defensiva a un cuarto de milla de distancia. Me sentí aliviado. Por fin podía averiguar qué estaba ocurriendo y obtener nuevas órdenes.
En una conversación breve, me informó de que el alto mando nos enviaba de vuelta a Alemania. Todos los oficiales supervivientes de nuestra 58.a División de Infantería tenían que volver para servir de núcleo de una nueva división que el ejército planeaba crear en Hamburgo. Mientras tanto, los escasos soldados rasos que quedaban en nuestra división serían transferidos a la 32.a División de Infantería, todavía intacta, que quedaría rezagada para ejercer de retaguardia y ralentizar el avance del Ejército Rojo.
Tras explicar la directiva, Ebeling escribió y firmó una orden en mi pequeño Soldbuch (libro de registros militar). Como los oficiales de nuestra división iban a viajar por su cuenta para que aumentaran las posibilidades de que algunos llegaran a Alemania, estas órdenes servirían para evitar que las SS (Schutzstaffeln) me castigaran por considerarme un desertor si me paraban. Un trazo de la pluma me había abierto las puertas para escapar de la muerte o de que me capturaran los rusos.
Aunque estaba agradecido por la oportunidad de escapar del caos en aumento, resultaba evidente que era casi imposible llevar a cabo un viaje semejante. El Ejército Rojo ya había cortado la ruta terrestre de vuelta a Alemania que quedaba más al oeste después del istmo de Frische, una larga y estrecha franja de arena que iba en paralelo a la costa del mar Báltico. Al mismo tiempo, los barcos que intentaban llegar a Alemania por el Báltico corrían un gran riesgo de encontrarse con un ataque soviético.
Cuando volví con los soldados que quedaban esperándome en el bunker, llevé aparte al sargento primero Jüchter y le expliqué que me habían ordenado volver a Alemania con un soldado de mi compañía. Como segundo al mando, era la elección más lógica para ayudarme a construir una unidad nueva, pero sentí que era importante permitirle que tomara su propia decisión en vez de dictar una orden.
—¿Vendrá conmigo? —le pregunté.
Él asintió con un simple:
-¡Sí!
Aunque nuestras perspectivas de llegar al centro de Alemania parecían inciertas, Jüchter y yo tendríamos al menos una oportunidad de intentarlo. Consciente de que una información como aquella sólo serviría para exacerbar su desesperación, no divulgué mis propias órdenes cuando informé a los demás hombres de que los asignarían de inmediato a la 32.a División.
Había perdido a casi toda mi compañía, por lo que me angustiaba dejar a estos pocos hombres. En los dos días que estuvimos en el bunker de municiones, procuré supervisar que el traslado de las tropas supervivientes de mi compañía a su nueva unidad se realizara correctamente. Mientras tanto, Jüchter intentó utilizar sus conexiones con la retaguardia de nuestro regimiento para obtener medallas que varios de ellos se merecían.
Dos días después del desastre de Fischhausen, conseguí entregar una Cruz de Hierro de Primera Clase y varias cruces de hierro de Segunda, pero me resultó sencillamente imposible supervisar su traslado en el caos dominante. Al final, tuve que dejar a mis hombres para que se presentaran solos en la 32.a División, como ovejas perdidas en una tormenta.
Si no los mataron los últimos días de la guerra, seguramente se convirtieron en prisioneros de guerra soviéticos. Si fueron fuertes y afortunados, puede que aguantaran los tres o cuatro años siguientes de cautiverio en Rusia hasta volver a casa en Alemania. Aún hoy en día, sesenta años después, pensar en su sufrimiento y en la incertidumbre de su destino me atormenta profundamente.
Un viaje desesperado: 18 de abril-8 de mayo de 1945
Todavía bajo los bombardeos esporádicos de la artillería soviética, Jüchter y yo salimos del bunker a última de hora de la tarde del 18 de abril y nos pusimos a caminar por la carretera principal hacia la ciudad de Pillau, situada a unas seis millas de distancia. Si conseguíamos alcanzar el puerto que había allí, esperábamos cruzar la estrecha extensión de agua que separaba Pillau de la punta más septentrional del istmo de Frische.
Cuando llegamos a la ciudad al anochecer, como unas tres horas más tarde, nos recibió una escena truculenta. A lo largo de la carretera, una docena de cuerpos de soldados alemanes colgaba de las ramas de árboles altos. Jüchter y yo permanecimos en silencio, pero sabíamos que aquel acto espeluznante era obra de las SS. Que los hombres fueran desertores o sencillamente soldados que se habían separado de sus unidades o habían sufrido estrés postraumático no habría supuesto ninguna diferencia para ellos.
La mayoría de las tropas alemanas con las que había luchado consideraban que las Waffen SS (las formaciones militares de las Schutzstaffeln) formaban parte de la Wehrmacht, pero desdeñaban a las SS corrientes, que se consideraban una milicia política de matones nazis. Como los nazis se enfrentaban a su fin, no era de extrañar que las SS colgaran a cualquiera de los que consideraran traidores como advertencia para los demás. Los odié al ser testigo de su burdo sentido de la «justicia».
Mientras atravesamos Pillau en el crepúsculo persistente, la intensidad de los bombardeos aumentó, ya que los rusos concentraron el fuego en el único objetivo importante que quedaba en ese sector. En cuanto había una tregua momentánea, Jüchter y yo abandonábamos nuestro refugio y corríamos hasta el siguiente edificio en ruinas, siempre atentos a las siguientes descargas para evitar que nos sorprendieran a la intemperie.
Cuando llegamos a la ensenada en el lado occidental de la ciudad unas pocas horas más tarde, ya había una multitud creciente de centenares de tropas y refugiados civiles reunida en el muelle. Pese al caos, uno o dos ferries seguían transportando pasajeros y unos pocos vehículos a través de las 200 yardas de agua que separaban Pillau del inicio del istmo de Frische. No podíamos hacer nada salvo aguardar nuestro turno bajo el fuego intermitente pero continuado de la artillería.
Media hora más tarde, ya era de noche cuando Jüchter y yo nos metimos en el ferry con unos cien soldados, refugiados y diversos camiones y demás equipo militar. En cuanto el barco atracó en la otra orilla diez minutos más tarde, nos sumamos a unas dos docenas de soldados que se metieron como pudieron en uno de los camiones que acababan de transportar a través del canal.
Como seguían arrojándonos proyectiles, nuestro camión se sumó al convoy improvisado que salió en dirección oeste por el istmo de Frische. La columna avanzaba lentamente a través de la oscuridad, conduciendo sin faros para evitar atraer la atención de cualquier avión ruso que pudiera estar acechando en lo alto.
Tras unas cuantas horas de viaje, pasamos por un conjunto de edificios ardiendo. Me resultó muy extraño que no hubiera fuego de artillería ni bombardeos en la zona. Me volví hacia un soldado sentado a mi lado en el camión y le pregunté qué había pasado allí.
—Oh, deben de estar quemando el KZ —respondió.
Como no estaba familiarizado con aquella palabra, tuvo que explicarme que un «KZ» era un Konzentration Lager (campo de concentración) para enemigos del régimen nazi. Por increíble que parezca, hasta ese momento al final de la guerra no supe de la existencia y la función de los campos de concentración.
La revelación me dejó perplejo, aunque entonces no logré vincular tales campos a la política genocida de los nazis. Mi ignorancia del sistema de campos de concentración durante la guerra era equiparable a la de la mayoría de los demás alemanes. Ningún tipo de público, ni alemán ni aliado, vio las fotos de los campos hasta después de la guerra.
En sus fascinantes memorias Europa, Europa (John Wiley & Sons, 1997), Solomon Perel, un muchacho que mantuvo su identidad judía en secreto durante sus años en la escuela de las Juventudes Hitlerianas de Alemania, reveló una estupefacción similar cuando se enteró de la existencia de los campos de exterminio nazis una vez finalizadas las hostilidades.
La capacidad del régimen de Hitler de ocultar aquella atrocidad masiva a la población demuestra su eficacia en el control de la información, ya que se arriesgaba a perder su apoyo. Como la mayoría de los alemanes, me sentí tremendamente traicionado cuando acabé enterándome de que los líderes nazis habían dirigido la ejecución de millones de judíos, gitanos y otros prisioneros en estos campos. Aquella no era la causa por la que había luchado y por la que muchos de mis compañeros habían sacrificado sus vidas.
Justo antes de que amaneciera, nuestro convoy improvisado llegó a Stutthof, un punto de reunión para las tropas que habían hecho el viaje de 35 millas desde Pillau. Pasamos el resto del día escondidos antes de reanudar el viaje en dirección noroeste por mar. Aquella noche, Jüchter y yo nos subimos a un ferry y atravesamos el golfo de Danzig hasta Hela, un puerto situado al final de una larga península a unas veinte millas de Stutthof.
Al desembarcar en Hela, nos refugiamos en un bloque de edificios de apartamentos de ladrillo de tres pisos cuyos propietarios habían abandonado. Agotados tras meses de combate y por la larga caminata, caímos en un sueño profundo.
Aunque entonces no lo sabíamos, el desastre de Fischhausen se había producido el mismo día que el Ejército Rojo había comenzado su asalto final a Berlín muy al oeste de donde nos encontrábamos nosotros. Esta ofensiva convirtió a toda la costa báltica en un relativo páramo en la guerra general, aunque el aislamiento geográfico de Hela también debió de resultar un elemento disuasorio para que los rusos intentaran ocuparla. En cualquier caso, parecían contentarse con seguir acribillándonos con fuego de artillería procedente de la zona de Gdingen, una población con puerto situada a unas diez millas de distancia en la zona continental ocupada por los soviéticos.
Como ya no estaba en combate, pensaba casi todo el tiempo en mi prometida Anneliese, a quien había conocido seis años atrás, unos pocos meses antes de que me reclutaran. Aunque habían pasado varios meses desde que nos habíamos escrito por última vez, mi amor por ella continuaba siendo mi única fuente de esperanza en el futuro, por lo demás oscuro e incierto, que me aguardaba. Estaba seguro de que estaríamos juntos el resto de nuestras vidas, si conseguía esquivar de algún modo a los rusos y llegar a Alemania.
A lo largo de los días posteriores, hicimos poco más que descansar e intentar encontrar algo para comer. Una tarde, vi al teniente coronel Ebeling y a un grupo de oficiales del Estado Mayor del 154.° Regimiento a lo lejos, pero no hablamos con ellos. Aunque todos intentábamos hallar el modo de volver a Alemania siguiendo órdenes, era evidente que la Wehrmacht estaba en proceso de desintegración. Básicamente, todo el inundo debía arreglárselas por su cuenta.
Durante este periodo nos enteramos de dos de los peores desastres marítimos de la historia. En las tragedias consecutivas de enero y febrero de 1945, los buques alemanes Wilhelm Gustloff y General von Steuben fueron torpedeados y hundidos por los rusos mientras evacuaban a miles de refugiados civiles y personal herido de Prusia Oriental al centro de Alemania. Pese a todo lo que habíamos soportado en el frente, la noticia acrecentó aún más la abrumadora sensación de dolor y desesperación entre nosotros.
Aunque pudiéramos encontrar sitio en uno de los pocos barcos que partían hacia Hela, la amenaza de un ataque naval soviético hacía que la perspectiva de alcanzar Alemania pareciera más remota que nunca. Al mismo tiempo, la mayoría de los oficiales de la península de Hela ni siquiera intentaba realmente marcharse, pese a las órdenes de volver a Alemania. El sentido del honor aún persistente y el vínculo de solidaridad entre nosotros creaban una especie de inercia. Pese al desmoronamiento general del orden militar, ninguno de nosotros quería que pareciera que abandonábamos a nuestros compañeros al marcharnos antes que ellos, aunque no sirviera de nada que nos quedáramos donde estábamos.
Unas dos semanas y medio después de nuestra llegada a Hela, Jüchter estaba una tarde fuera del edificio de apartamentos cuando una descarga repentina de artillería rusa comenzó a caer en la zona. Sorprendido al descubierto, un trozo de metralla le alcanzó en el muslo. Un médico me informó de su herida y pedí que el médico de nuestro regimiento viniera a examinarlo.
Mientras observaba al doctor vendar la herida de Jüchter, le pregunté si no debía colocar un torniquete alrededor de la pierna del sargento como precaución para asegurarse de que no perdiera más sangre. El médico me aseguró que aquella medida no era necesaria y que la herida no ponía en peligro su vida.
Una vez hubo acabado de vendarlo, el doctor me dijo que llevara a Jüchter a un hospital de campaña que se había instalado en un bunker subterráneo de cemento. Ayudé a los médicos a transportar a Jüchter las 75 yardas hasta ese complejo.
En el interior, los hombres heridos yacían como troncos a lo largo de las paredes del bunker. Tras localizar al médico de guardia, le informé de que tenía a un soldado gravemente herido que necesitaba asistencia médica urgente. El respondió:
—Sí, pero eche un vistazo. Tenemos que ir por orden de prioridades. Déjelo ahí y nos haremos cargo de él.
Me incliné hacia Jüchter y le aseguré:
—Volveré mañana para ver cómo estás.
Al volver al bunker hospital a la mañana siguiente, me dijeron que Jüchter había fallecido durante la noche. Al percatarme de que probablemente había muerto debido al impacto y la pérdida de sangre, me costó no sentirme enfadado y resentido ante la decisión del médico del regimiento de no aplicar un torniquete que podría haberle salvado la vida. Aun después de experimentar la pérdida de muchos compañeros, la muerte de Jüchter me resultó un sacrificio especialmente inútil.
Estaba solo y no tenía nada más que mi uniforme y un par de pistolas. Reflexioné sobre la situación. Mis órdenes no habían cambiado en ningún sentido, pero se había renovado mi motivación de encontrar el modo de salir de Hela.
Al comienzo de la noche siguiente, recorrí las 500 yardas del edificio de apartamentos hasta la zona del puerto para averiguar qué había sucedido. Inesperadamente, me encontré con una situación que cambió el curso de mi vida.
Al observar los cuatrocientos soldados totalmente equipados que se encontraban cerca del puerto, resultaba evidente que la unidad se estaba preparando para salir de Hela. En un instante, me decidí a acompañarlos adonde fuera que estuvieran destinados. Charlando con los soldados, reconocí sus acentos silesios y descubrí que su regimiento de infantería tenía órdenes de zarpar hacia Alemania. Por extraño que parezca, nadie allí ni en ninguna otra parte cuestionó mi presencia ni pidió ver mis órdenes durante todo el viaje desde Pillau. No sé si aquella deferencia se debió a mi rango y condecoraciones o al caos generalizado de la situación.
Cuando llegó la orden de partir justo después de que anocheciera, me limité a presentarme en la cubierta de una de las lanchas pequeñas con dos centenares de soldados. Media hora más tarde, a una milla del puerto, una sombra gigante se cernió ante nosotros. Un nuevo destructor de la Kriegsmarine (Armada Alemana) se estaba preparando para zarpar hacia Alemania.
Tras trepar por una red que colgaba por un lateral del barco, la tripulación nos recibió calurosamente y nos indicó dónde ir. Mientras los soldados rasos se acostaban en cubierta rodeados del aire fresco de la noche, me escoltaron hasta uno de los camarotes de abajo.
Pese a que hacía poco que habían torpedeado otros barcos alemanes que navegaban hacia el oeste, cuando me eché en la litera sentí por fin un ligero optimismo respecto a mis posibilidades de sobrevivir. ¿Qué iba a ocurrir a continuación?
A la mañana siguiente, temprano, un marinero se acercó hasta mi litera y me despertó. Con voz sombría, anunció:
—Herr Oberleutnant, der Krieg ist vorbei. («Teniente, la guerra ha terminado.»)
La fecha era el 9 de mayo de 1945.
Al volver la vista atrás, probablemente gracias a mi afortunada huida de Hela aquella noche no tuve que elegir entre que me hicieran preso en Rusia o quitarme la vida. Aunque cuando me enteré de la rendición no me sentí alegre ni triste, sino que experimenté una desorientación paralizante al perder todo lo que había conocido, y una profunda incertidumbre acerca de lo que nos esperaba a Alemania y a mí.
* Una milla equivale a 1,609 kilómetros.
** Una yarda equivale a 0,914 metros.
*** Un pie equivale a 30,48 centímetros. |
|