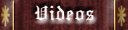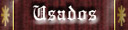Concepción materialista de la cuestión judía
Incluye "La Cuestión Judía" de Karl Marx
Abraham León |

268 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2021, Argentina
tapa: blanda
Precio para Argentina: 990 pesos
|
|
La cuestión judía ha sido, y es, uno de los temas más discutidos y más sujetos a mistificaciones, ya sea a favor como en contra. La pasividad y, a veces, la complicidad de los mejores especialistas de la historia judía frente a los mitos del nacionalismo idealista han tenido consecuencias graves. Abraham Léon, sin embargo, ha tenido el mérito de haber roto con toda una teorización nefasta y absurda. Él ha sido uno de esos raros, y el primero, en haber pensado la condición judía en sus estructuras y en su devenir, y haber explicado el judaísmo por la historia y no fuera de ella.
Ya su misma vida es un símbolo del papel del judaísmo en la modernidad y a la vez le da un conocimiento interno y autoridad para poder analizarlo. Nacido en el seno de una familia judía de Varsovia su corta pero intensa vida finalizada a los 26 años en un campo de concentración de Auschwitz le alcanzó para pasar desde la militancia sionista de juventud a un ardiente trotskismo y terminar en una crítica del sionismo al estudiarlo en profundidad. Ya siendo dirigente de la resistencia belga, y siguiendo con su análisis trotskista de la historia judía se encuentra con problemas de difícil solución. Buscando una justificación marxista a las ideas sionistas, Léon poco a poco se cuestiona todo. A pesar de las condiciones terribles de la resistencia belga bajo la ocupación alemana, pudo acumular una documentación lo suficientemente importante como para reconstituir todo el pasado de los judíos.
Léon encuentra en el rol social de los judíos la explicación de la religión y de la conservación de los judíos y elabora la teoría del pueblo-clase, antes sugerida por Karl Marx y Max Weber. Frente a las visiones idealistas de la historia judía León coloca las concepciones que llama “materialistas”, por darle un rol fundamental al papel económico del judaísmo en la historia. Siguiendo esta guía, supo reunir una documentación riquísima y, sobre todo, trazar de modo sustancialmente correcto las grandes líneas de la “cuestión judía”.
El estudio científico de la historia judía no superó aún la etapa de la improvisación idealista. Mientras que el campo de la historia general fue conquistado en gran parte por la concepción materialista, la historia judía permanece siendo terreno predilecto de los “buscadores de dios” de toda especie. Este es uno de los pocos dominios históricos donde los prejuicios idealistas han logrado imponerse y mantenerse en tan alto grado. Sólo el estudio del rol económico de los judíos puede contribuir a esclarecer las causas de la persistencia del pueblo judío. No es necesario partir de la religión para explicar la historia judía, por el contrario la conservación de la religión o de la nacionalidad judía no debe explicarse sino por el “judío real”, es decir por el judío en su rol económico y social. Naturalmente, el odio contra los judíos también es alimentado por su función económica. Pero los historiadores no atribuyen a ese factor más que una importancia secundaria.
Condenando sin reservas su propia actividad sionista en el pasado, Léon concluye que en el cuadro del capitalismo decadente, ninguna solución a la cuestión judía era posible y que la ideología sionista, ideología pequeño burguesa de la época imperialista, estaba condenada a convertirse en instrumento del imperialismo. No se equivocó Abraham Léon en su predicción: los dirigentes sionistas fueron siempre aliados del imperialismo occidental y el Estado de Israel, su invención colonialista, se ha convertido en el brazo armado del imperialismo en Palestina ocupada y en el Cercano Oriente.
Maxime Rodinson ha querido asegurar la presentación de su obra, y verificar todas las referencias y datos históricos, que el autor, desaparecido prematuramente, no pudo hacer. Como anexo, se presenta por primera vez una traducción castellana profesional de “La cuestión judía” de Karl Marx a la altura de su importancia.
En conjunto forman un libro único, con una riqueza ideológica y rigurosidad científica difícil de encontrar en obras sobre esta temática, siendo un verdadero privilegio poder acceder a una obra tan notable y tan enriquecedora.
|
ÍNDICE
Prólogo7
La concepción materialista de la cuestión judía59
I.- Las bases de un estudio científico de la historia judía61
I. Período precapitalista76
II. Período del capitalismo medieval76
III. Período del capitalismo manufacturero e industrial77
IV. La decadencia del capitalismo80
II. De la antigüedad a la época carolingia. El período de la prosperidad comercial de los judíos81
A) Antes de la conquista romana81
B) El imperialismo romano y su decadencia90
C. Judaísmo y cristianismo100
D) Los judíos después de la caída del imperio romano109
III.- El período del judío usurero119
2. Las relaciones de los judíos con las otras clases de la sociedad137
A) La realeza y los judíos138
B) La nobleza y los judíos142
C) La burguesía y los judíos147
D) Relaciones de los judíos con los artesanos y los campesinos150
IV.- Los judíos en Europa occidental y oriental153
1. Los judíos en Europa occidental después del Renacimiento. La tesis de Sombart.153
2. Los judíos en Europa oriental hasta el siglo XIX159
V.- La evolución de la cuestión judía en el siglo XIX169
VI.- Las tendencias contradictorias del problema judío en la época del ascenso capitalista183
VII.- La decadencia del capitalismo y la tragedia judía del siglo XX193
A) En Europa Oriental194
B) En Europa occidental199
C) El racismo201
D) Sobre la raza judía206
E) El Sionismo209
VIII.- Las vías de solución de la cuestión judía219
Epílogo227
Anexo. Karl Marx: Sobre la cuestión judía233
|
Prólogo
La reedición del libro de Abraham Léon, agotado y desde hace mucho casi inhallable, es un acto político. Una contribución importante a un “frente ideológico” casi abandonado. Un aporte a la reflexión sociológica seria sobre un problema en el que el delirio ideológico mistificador tiene el campo sembrado. Por todos esos motivos, hay que felicitar a los editores que permiten al público tener acceso nuevamente a una obra tan notable y tan enriquecedora.
¿Frente ideológico desguarnecido? Ciertamente. Y si esta expresión, tan a menudo usada con dudosos fines, tiene alguna validez, este es el caso. En efecto, las obras que participan de la línea ideológica y científica que sigue A. Léon y que se pueden encontrar en las librerías, se cuentan con los dedos de una sola mano. Y esto, incluso concibiendo esa línea con gran amplitud. Se puede no compartir -¡sobre todo más de 20 años después!- las posiciones políticas de Léon, al mismo tiempo que se reconoce y celebra lo que encerraban en términos de clarividencia y coraje. Por otro lado, no me gusta mucho el término “materialista”, que Marx jamás utilizó para designar su posición en el dominio del análisis socio-histórico, y que es muy equívoco. Pero la historia de la semántica ideológica, de un siglo y medio a esta parte, no nos ofrece otro mejor -según mi conocimiento- para designar lo que se opone al idealismo histórico. Preferiría incluso el término “marxista”, pero enseguida habría que precisarlo excluyendo veinte distintas variedades de marxismo mistificador. Sea lo que sea que ocurra con las palabras, hay que ver qué es lo que recubren. También se puede no suscribir todos los aspectos de la orientación ideológica de Léon. Sigue siendo cierto, no obstante, que pueden estar de acuerdo con él en lo esencial todos los que quieren pensar la condición judía, en su estructura y su devenir, de otro modo que recurriendo a los mitos del nacionalismo idealista.
Tratemos de definir con un poco más de precisión esta posición común, que se sitúa en la línea de Marx. Si el “problema judío” es el ámbito privilegiado para el delirio ideológico, ofrece también, quizás, un terreno privilegiado para delimitar, con más claridad que en otros ámbitos, lo que constituye esta posición y lo que define la de sus adversarios.
La mayor parte de las etnias, pueblos y naciones de los que trata la historia tuvieron, en efecto, desde su nacimiento o durante largos siglos, una existencia inscripta en parámetros concretos, siempre los mismos, duraderos, estables, podría decirse permanentes: comunidad de territorio, de lengua, de historia, de cultura, etcétera. El más idealista de los teóricos no puede evitar tener en cuenta esta sólida base material. Esta impone, al menos, límites bastante estrictos a la teorización idealista.
Al contrario, la categoría de los judíos fue definida a lo largo de los milenios según criterios siempre diferentes. Durante la mayor parte de ese lapso histórico las bases concretas de las que hemos hablado le faltaron. Por dos mil años fue posible negarles -con razón, en mi opinión- la cualidad de etnia, de pueblo, de nación en el sentido pleno de los términos. Más aún, la categoría en cuestión podía ser definida de distintas maneras, sea que se la viera desde afuera o desde adentro. Ardientes y oscuras discusiones pudieron tener lugar, entre los judíos, sus enemigos y sus amigos, para determinar “¿quién es judío?”, la mayor parte del tiempo sin llegar a conclusiones netas.
Esta ambigüedad abría un campo particularmente favorable a la teorización idealista. Evidentemente, podemos calificar como idealista toda teoría que postule la existencia de un pueblo judío como necesidad o como norma. En efecto, como nadie se propone, por ejemplo, la destrucción radical de las bases objetivas del pueblo francés (lengua, historia, cultura, territorio, etcétera, comunes), pese a todos los problemas que su delimitación impone, nadie sueña siquiera con desvincular completamente su existencia de esas bases, ni pretende ver en ella una necesidad trascendental o un imperativo categórico puro. Por el contrario, dado que las bases concretas de una entidad judía variaron con el correr de las edades, y que varias veces estuvieron a punto de faltar totalmente, poniendo a esta entidad en peligro de desaparecer totalmente, la necesidad de su perpetuación no puede deducirse sino de una voluntad a priori de la historia hipostasiada, o de una obligación moral dispuesta a imponerse, llegado el caso, a la adversidad de las circunstancias.
Si se postula como necesaria su perpetuación a lo largo de la historia, el carácter proteiforme de la entidad judía objetivamente existente en diferentes épocas conduce normalmente a buscar un sustrato común a esas distintas formas de existencia, sustrato desprovisto de las bases objetivas antes enumeradas. Dicho de otro modo, conduce a buscarle una esencia. El carácter necesario que se le atribuye conduce a negarse a someterla a las leyes ordinarias de la historia. Así se llega a las diferentes concepciones de la historia judía que podemos llamar nacionalista: concepciones teleológicas. Uno de los fines de la historia sería el de conservar la existencia del pueblo judío a despecho de todas las leyes históricas, si esa transgresión es necesaria para asegurar aquel fin.
Esto aparece incluso en la concepción más dispuesta a tomar en consideración el conjunto de los factores objetivos: la teoría del erudito y malogrado Simón Dubnov. Este critica con razón la concepción teológica y la concepción espiritualista, la última de las cuales reduce la historia judía a la persecución y al esfuerzo de creación intelectual. Con razón, Dubnov indica que “durante toda su historia, en los diferentes países en que vivieron, los judíos forjaron activamente no sólo su vida espiritual, sino también su vida social”. Este fecundo punto de vista lo lleva a descubrir perspectivas interesantes y a desechar tesis ligadas a un puro idealismo, ya superado por la evolución de la historiografía en otros dominios. Por ejemplo, ve en las “sectas” judías de la época helenística y romana (Fariseos, Saduceos, Esenios, etcétera), no tanto grupos constituidos alrededor de orientaciones teológicas sino, más vale, partidos político-religiosos con distintas posiciones en relación con los problemas políticos y sociales, diferencias que se expresaban también en el plano ideológico a través de tesis teológicas contradictorias. Se trata de un punto de vista adoptado por los historiadores en otros dominios, y cuya generalización a este campo de estudios lo impidieron, por una parte, la ideología, y, por otra, el “provincialismo” de los estudios extra-europeos.
Pero, con todos sus méritos, y a pesar de que asegura no querer “evaluar los acontecimientos históricos en un espíritu nacionalista”, asegurando que le parece “posible reconocer al pueblo judío como el creador de su propio destino al mismo tiempo que se condenan las excrecencias extremistas de la doctrina nacionalista, o justificándolas sólo en términos de auto-defensa”, Dubnov recae en el idealismo por su concepción de la “nación judía” como un “organismo viviente” sometido a las leyes de la evolución. Postula que “en el período diaspórico de su historia, tanto como en el período anterior, cuando formaban un Estado, los judíos era una nación diferenciada, y no sólo un grupo religioso entre las naciones”. Este organicismo nacionalista lo precipita de inmediato en toda una serie de distorsiones, análogas a las que su sociologismo le había permitido evitar.
Sin duda alguna, es un gran progreso considerar que el pueblo judío de la Antigüedad, independiente, “protegido” o disperso, no vivía solamente de la contemplación de la idea monoteísta; que las comunidades judías de la diáspora medieval o moderna no eran exclusivamente sujetos de vida intelectual o exclusivamente objetos de persecución. Sin duda debemos reconocer, con Dubnov, que en esas diversas entidades se manifestaba la tendencia general de todo agrupamiento social a perseverar en su ser; incluso, agreguemos, a defender sus intereses y sus aspiraciones, a defender o extender las ventajas de las que disponen. Pero esto vale para esos agrupamientos en sí mismos, no para el organismo mítico que los integraría en una entidad continua y transhistórica. Si la continuidad histórica de esas diferentes formaciones es evidente, si unas se forman sobre los residuos de las que se debilitan o mueren, no se sigue de ello que esa continuidad sea necesaria; o, dicho de otro modo, que esas entidades no sean sino las manifestaciones, las encarnaciones, del “eterno pueblo judío” que busca afirmarse bajo diferentes formas a través de los siglos, llevado por una necesidad interna -como los organismos vivos- a crecer, a madurar (¿y tal vez a morir?). Como lo vio muy bien otro gran historiador de los judíos con enfoque sintético, Salo W. Barón, el positivista Dubnov se enlista aquí con los historiadores idealistas que critica. La primacía que atribuye -como Ahad Ha-am, otro positivista- a ese factor interno, esa especie de “voluntad nacional autónoma que habría sido la fuerza motriz que modeló los destinos del pueblo y que, en el supremo interés de la auto conservación nacional, habría hecho todos los esfuerzos de adaptación necesarios, exigidos según las diferentes regiones o las diferentes épocas”, hace de su doctrina una simple variación de la concepción humanista de los historiadores judíos del siglo XIX. Según esa concepción (la de Graetz, por ejemplo) “el espíritu del judaísmo” toma el lugar de Dios como factor determinante, y la historia judía consistiría en “la progresión gradual del espíritu judío, nacional o religioso, en sus vicisitudes diversas y en sus diferentes acomodamientos a distintos medio-ambientes”.
Pero S.W. Barón, tan lúcido respecto de Dubnov, cae él mismo, una vez más, en el idealismo nacionalista. Su enfoque “socio-religioso”, en el que la religión llega a tener un papel excepcional entre los distintos factores sociales a causa -y sólo a causa- de la situación excepcional de los judíos en la diáspora, representa también un gran progreso. Nadie puede negar ese rol excepcional de la ideología religiosa en las comunidades dispersas de las que sería el principal lazo de unidad. Pero la búsqueda de un factor unificador en la historia judía lleva también a S.W. Barón a postular la necesidad del encadenamiento de las sucesivas encarnaciones de la judeidad, y a buscar su secreto en el carácter particular de la religión judía -religión histórica, según su definición. Desde ese momento, la religión judía se encuentra no solamente puesta de relieve, lo que sería legítimo, sino considerada como factor incondicionado, desvinculado de esa vida real de las comunidades y de las formaciones nacionales judías, a la que sin embargo Baron presta tanta atención.
Todas esas interpretaciones idealistas (en distinto grado) de la historia judía, son ideológicas. Entendamos que se inspiran en el deseo de demostrar (o al menos de sugerir) lo que postulan, y que lo que postulan responde a exigencias que no son científicas, sino pragmáticas y vitales para la conciencia de un individuo o de un grupo. Se trata de gente o de grupos que necesitan fundar su existencia en la noción de permanencia necesaria de la judeidad como comunidad, ya sea religiosa ya sea temporal. Desde todo punto de vista, me parece que esto deforma su visión socio-histórica. Sin embargo, desde un punto de vista puramente ideológico, concepciones de este tipo pueden responder a ideologías muy diferentes. Puede tratarse de una ideología religiosa y nacionalista a la vez, en la que el Dios universal se interesa ante todo por la permanencia del pueblo elegido (concepción criticada ya por los paganos Celso y Juliano el Apóstata), o de una ideología nacionalista laica, que admite como valor supremo sólo a la nación judía. Puede tratarse también de ideologías universalistas, religiosas o laicas. En una visión religiosa, la elección de Israel puede estar estrictamente subordinada a un plan divino orientado al bien de la humanidad. En la visión laica correspondiente, dejando de lado la idolatría del grupo étnico, se rechaza la idea de que toda forma de entidad judía pueda disolverse. Estos presupuestos conducen a buscar y definir un sustrato de valores permanentes, ligados a la existencia de las diversas entidades judías del pasado, y a proclamar así para el pasado y para el porvenir la necesidad de ese lazo entre un determinado haz de valores y un grupo judío mínimo. De ello se sigue que la humanidad entera debería interesarse en la perpetuación de ese grupo judío, para mantener el culto de esos valores.
Por muy severo que se pueda ser con las reconstrucciones socio-históricas idealistas y religiosas, es evidente que hay que establecer netas diferenciaciones entre las diversas ideologías a las que remiten. Un “materialista” universalista no puede considerar del mismo modo las ideologías nacionalistas religiosas o laicas y las que colocan en primer plano el servicio a la humanidad.
Frente a estas visiones idealistas de la historia judía hay que colocar las concepciones que la tradición marxista, con A. Léon, llama “materialistas”. Tratemos de definir su inspiración fundamental antes de examinar si esta denominación está justificada en todos sus aspectos.
Desde el punto de vista del estudio socio-histórico, los que adoptan esas concepciones parten de una orientación metodológica fundamental. Se niegan a reconocer a la diferentes entidades judías del pasado y del presente privilegio científico alguno. Los judíos formaron grupos y categorías específicas, quizás incluso excepcionales en el sentido de que un conjunto de leyes y de coyunturas pudieron resultar en tipos de formación y de evolución que no se registraron en otras partes. Pero no son excepcionales en el sentido de que las leyes generales que rigen la historia de los grupos humanos no rigiesen también para ellos.
Así, desde el punto de vista metodológico hay que cuidarse de postular la acción de un dinamismo histórico que no descansara en un sustrato de fuerzas cuyo mecanismo puede analizarse en función de factores que pueden descubrirse en otras partes, en el conjunto de la historia de las sociedades humanas.
Por otra parte, aquí como en otros casos -y es otra orientación metodológica, la de la sociología marxista misma, derivada a la vez de generalizaciones sobre la experiencia histórica y de deducciones reflexivas- no podemos encontrar sustrato alguno de fuerzas empíricas capaz de explicar la acción de un “espíritu” o una “esencia” inmutables, propios de un pueblo o de una civilización, independientemente de las situaciones por las que atraviesan. No se puede hablar de un “espíritu occidental” o de un “espíritu chino” incondicionados. Pero, al menos, un conjunto de datos empíricos relativamente constantes puede condicionar cierta permanencia de los fenómenos ideales que los acompañan. En el caso de las entidades judías que se han sucedido a lo largo de la historia, no obstante, son muchos menos los datos empíricos constantes que pueden descubrirse. Siendo así, no se ve a qué sustrato de fuerzas empíricas podría vincularse la acción de un así llamado “espíritu del judaísmo”, siempre similar a sí mismo, independiente de las cuestiones de tiempo, localización y estructura social, empujando en el mismo sentido a los grupos judíos de muy diferente naturaleza. Naturalmente, la influencia de la religión judía sobre el destino de los judíos es indudable. Pero la religión judía, como las otras, se transformó a lo largo de las edades, a menudo recubriendo bajo formulaciones idénticas contenidos diferentes, como lo mostró el propio S.W. Barón. Naturalmente, también, algunos de sus rasgos pueden haber permanecido invariables a lo largo de la historia. Es a aquellos que lo afirman a quien corresponde la carga de demostrarlo, así como de demostrar en qué consiste su acción, cuál el alcance y cuál el mecanismo de la misma. No me parece que hayan demostrado que ciertos rasgos invariantes de la religión judía (el único elemento constante de la historia judía) -trátese de su carácter histórico o de algo otro- hayan podido arrastrar consigo una tendencia a conservar una existencia judía bajo formas extremadamente diversificadas, y a reemplazar sin parar una formación por otra por obra de su sola acción. Todavía menos puede verse en ello la acción de un “espíritu del judaísmo”, situado en algún lado entre el cielo y la tierra, que actúa por medio de mecanismos desconocidos, intangibles, que escapan a todo condicionamiento por parte de los factores habituales de la historia humana.
La fórmula de Marx según la cual el judaísmo se conservó no a pesar de la historia sino por la historia, no es un postulado místico o filosófico sin fuente controlable. Es simplemente una exigencia metodológica de cualquier historia que se pretenda científica. Debemos explicar la historia judía por medio de los factores históricos habituales, y esto incluso los espíritus religiosos pueden admitirlo si aceptan la idea, sostenida desde hace milenios por las grandes religiones universalistas, de que Dios actúa por la mediación de causas segundas. Y, pese a todo lo que se ha dicho, si bien no podemos alcanzar una explicación total -aquí como en otras disciplinas y casos- si no es como aproximación asintótica, por medio del esfuerzo permanente, continuo, conjugado, de los socio-historiadores, si no podemos esperar más que ver reducirse poco a poco el margen de incertidumbre y las oscuridades, al menos podemos afirmar que nada en la historia judía nos obliga de modo imperioso a recurrir a la eficacia de las fuerzas místicas, más allá de los mecanismos habituales de la historia social de la humanidad.
De modo que ni la realidad, la vida concreta de los grupos judíos, ni las psicologías judías individuales deben explicarse por medio de la traducción en los hechos de fenómenos ideales incondicionados. Los fenómenos ideales existen, ciertamente, y no son de ninguna manera epifenómenos. Tienen una eficacia propia, de inmensa importancia. Pero no pueden de ningún modo ser considerados como fenómenos sin causa, incondicionados y por eso mismo inmutables. Siempre pueden analizarse, en cuanto concierne a su dinámica, como derivando por una parte de su pasado, de su enraizamiento en un estadio anterior, y por otra parte de la situación concreta en que se encuentra el grupo que constituye su soporte viviente.
El estudio de los mecanismos socio-históricos que han actuado sobre la historia judía, explorada según esta línea no idealista, no se reduce necesariamente a postular la acción exclusiva de factores económicos, según la concepción vulgar del marxismo, como A. Léon tiene, me parece, una tendencia demasiado fuerte a creer y como el término “materialista” podría sugerir (y en efecto ha sugerido) a muchos. Las situaciones concretas de las que acabamos de hablar no se definen únicamente en términos económicos, no se reducen a situaciones económicas. Y primero convendría definir, incluso, lo que entendemos por economía. A menudo se da de ese término una definición demasiado estrecha que justifica las críticas que se dirigen con frecuencia al enfoque en cuestión. Por otro lado, jamás Marx pretendió predicar un economicismo excluyente. La actividad económica, en sentido lato, tiene su papel -un papel muy importante, de seguro- en la dinámica histórica. Marx definió y subrayó ese papel habitualmente menospreciado en su tiempo. Nada más.
Hubo en la Antigüedad un grupo judío de tipo nacional, caracterizado, entre otros rasgos, por una religión nacional, como era de regla en la época. La nación hebrea, luego judía, obedeció a las tendencias normales en los grupos nacionales en el contexto social, económico, político y cultural de la época. Presentaba, como es natural, características específicas. La evolución de su religión en función de la nación dio a esta ideología un carácter único. El profetismo hebraico y judío, fenómeno corriente en esa época, tuvo una evolución totalmente particular y la victoria de la nación judía sobre las naciones vecinas le dio libre curso y aseguró la conservación de los documentos en los que se expresó. El dios nacional, Jahweh, terminó por ser concebido como dios del universo, dios único que excluye la existencia misma de los otros dioses nacionales.
La intensa emigración judía de la Antigüedad debe también ser explicada por factores que obran en todas partes y comúnmente, en primer lugar por factores de índole económico. La nación judía se desdobló en una diáspora formada por grupos locales múltiples y en un “establecimiento” (en hebreo yishouv) palestino judío. Este último, como Léon lo explica muy bien, de ninguna manera fue aniquilado -digan lo que digan al respecto las tesis corrientes difundidas, por razones distintas, por las iglesias cristianas y por el nacionalismo judío religioso o laico-, no lo fue por la destrucción del Estado judío a manos de Pompeyo, en 63 antes de Cristo, ni por la represión de las revueltas judías de 66-70 y de 132-135, por parte de Titus y por Adriano. Lo que sí ocurrió fue que el achicamiento del “establecimiento” palestino -sobre todo por obra del intenso proceso de asimilación- redujo poco a poco a los palestinos judíos al rango de un grupo comunitario entre otros, en el seno de poblaciones no judías.
Muchas de aquellas comunidades judías dispersas por el mundo entero han desaparecido, fundiéndose por asimilación global en las sociedades en el seno de las cuales estaban simadas, adoptando (era la única manera de hacerlo en esa época) la religión o una de las religiones dominantes en esas sociedades. Otras se redujeron en número, desaparecieron por asimilación individual (es decir, conversión) de muchos de sus miembros, a otras religiones. Sin embargo, quedaron en el mundo un número importante de dichas comunidades, que conservaron la religión de sus ancestros y convirtieron, a menudo, nuevos prosélitos, al tiempo que mantenían los rasgos culturales vinculados con esa religión -al mismo tiempo que adoptaban, grosso modo, la cultura ambiente-, y conservaban lazos entre ellas, pese a las considerables diferencias que las separaban.
¿Cómo explicar esta persistencia si se renunciaba la explicación religiosa por la voluntad divina o a la explicación idealista nacionalista (mucho más irracional, en cierto sentido) por factores misteriosos que habían impuesto un querer-vivir nacional a esos múltiples grupos?
Abraham Léon retomó, para explicar este hecho, la teoría del pueblo-clase, sugerida por Marx y retomada por Max Weber: los judíos formaban una especie de casta, como en la India, que se perpetuaba aun en un mundo sin castas. Esta explicación tiene cierto valor para el mundo occidental cristiano especialmente, a partir de las Cruzadas, y dentro de ciertos límites, al menos, como vamos a exponerlo. Pero A. Léon no ve que atraviesa de un trazo al menos un milenio en el que ese factor no entraba en juego.
Se traspusieron indebidamente, y a menudo inconscientemente, al pasado, características aparentemente esenciales de la Europa posterior a las Cruzadas. Así como se las traspuso, también indebidamente, a otras áreas culturales. Los judíos de la Antigüedad, incluso los de la diáspora, no estaban particularmente inclinados al comercio. Léon fue despistado, en este punto, por historiadores que, en esa época, usaban una documentación insuficiente y fueron influenciados por esta tendencia a transponer situaciones modernas, a la que acabo de hacer alusión. En Egipto, bajo el Imperio Romano, eran, según escribe un buen conocedor de la historia de los judíos en Egipto, “mendigos, brujos, vendedores ambulantes, artesanos y comerciantes de todo tipo, anticuarios, usureros, banqueros, granjeros, aparceros, obreros y marinos. En síntesis, no hubo oficio del que pudiesen esperar ganarse el pan que no hayan ejercido”. Y S. W. Barón hace notar que ese cuadro “vale también, con algunas modificaciones menores, para otros países por los que se dispersaron”. Flavio Josefo podía escribir, a fines del siglo I: “No habitamos un país marítimo, no nos gusta el comercio... y, como habitamos un país fértil, lo cultivamos con entusiasmo”. En Europa occidental, antes del siglo XI, B. Blumenkranz mostró en su bella tesis, basándose en una documentación más o menos exhaustiva, que los judíos vivían no segregados, en medio del resto de la población europea, y que tenían más o menos las mismas ocupaciones profesionales que la media de la población no judía. En el mundo musulmán por su parte, según mostraron los notables trabajos de investigación de S. D. Goitein, los judíos tampoco se distinguían de la población musulmana o cristiana como no sea por la religión y por los rasgos culturales directamente relacionados con ella.
Pero en la época moderna, las sociedades de tipo nacional, que prefiguraban a las naciones modernas, yendo más allá de la estructura tribal anterior -sea cual sea el nombre con que queramos llamarlas- se caracterizaron por un cierre interno extremo, que me parece estar relacionado, simplemente, con la fuerza insuficiente de los factores unificadores. La economía mercantil, el gran comercio internacional, la potencia relativa de las estructuras estatales, eventualmente, habían podido derribar las barreras existentes entre tribus o entre comunidades aldeanas, imponiendo unificaciones en una escala más o menos amplia. Pero el Estado seguía teniendo escasos medios de acción. La sub-administración, como suele decirse hoy en día, era la regla, y no la excepción. Esto llevaba a los dirigentes a administrar, usando como intermediarios múltiples organismos, algo así como sub-Estados que eran también casi-Estados. La pre-nación era un conglomerado de comunidades en buena medida autónomas que se administraban a sí mismas y de las que se reclamaba un juramento mínimo de fidelidad al Estado central. El signo de esa fidelidad eran esencialmente los impuestos, a los que, como es natural, los organismos soberanos atribuían una importancia absolutamente prioritaria. En muchos casos también se exigía una contribución de carácter militar. Y tenían que respetar el orden público. Más allá de ello, las comunidades vivían su propia vida. Representaban para sus miembros la sociedad global a la que iba dirigida su fidelidad en primer lugar, de la que se sentían parte integrante y en el plano de la cual formulaban sus intereses y aspiraciones, como era la regla en las estructuras anteriores a la edad del individualismo moderno, en que el hombre no se siente ligado (en el mejor de los casos) más que al Estado que lo domina y lo controla desde arriba.
Por todo ello, es en provecho de esas comunidades como se ejercía esa tendencia a persistir en la existencia que caracteriza a todos los grupos sociales. Había, por cierto, una estratificación social jerárquica; algo así como pre-clases, como había lo que podemos llamar pre-naciones. Pero su acción y su conciencia común chocaban contra la fuerza de las estructuras comunitarias. No se independizaban más que en ocasiones excepcionales, especialmente en la Europa cristiana, donde la jerarquía en cuestión estaba consolidada por instituciones fuertes.
Los judíos se organizaban y se administraban en tanto que judíos, y se presentaban a la sociedad como formando el grupo judío en el seno de otros grupos. Tendían a seguir siendo judíos siempre que poderosas fuerzas no los constriñeran a dejar de serlo. El volumen de esas comunidades variaba en función de toda clase de factores, pero nunca se ejerció de modo duradero y a la vez en todos los países donde se encontraban los judíos (es decir, más o menos en todo el mundo conocido), una fuerte presión destinada a arrancar definitivamente este conjunto de comunidades. Lo que no reviste un carácter asombroso, teniendo en cuenta la multiplicidad de estructuras estatales independientes de las que formaban parte las comunidades judías, y sus muy pobres medios de acción, si los comparamos con los que conocemos actualmente -el aspecto terrorista de las intervenciones estatales no lograba compensar más que en parte su falta de continuidad, su carácter esporádico—. A esto se reduce el así llamado milagro de la sobrevivencia judía del que se maravillan, en tonos distintos, los teólogos cristianos y los nacionalistas judíos.
En el Oriente musulmán, donde las condiciones medievales subsistieron en gran parte casi hasta nuestros días, sectas y comunidades religiosas subsisten así desde hace siglos o incluso milenios, aunque muy pocos de sus adherentes muestran algún interés por las doctrinas que, hace ya mucho, promovieron su formación. Los drusos, por ejemplo, secta formada en el siglo XI, que poseía en teoría una doctrina muy elaborada derivada en parte de la filosofía neo- platónica, son sólo paisanos sirios y libaneses que saben que tienen costumbres diferentes de los demás y reaccionan de manera unitaria, al modo de una pequeña nación o de una sub-nación, por mucho que hayan formado parte integrante de múltiples Estados sucesivos. Siempre defendieron fieramente su identidad, su particularismo, sus intereses de grupo. Y siguen haciéndolo en gran medida, a pesar del hecho de que comparten la mayor parte de los rasgos culturales de sus vecinos de otras comunidades religiosas, que hablan la misma lengua árabe, que, según todos los criterios habituales, pertenecen a la etnia árabe, y a pesar de la fuerza creciente del nacionalismo árabe, que los empuja hacia la unificación.
Las grandes ideologías del pasado -religiosas y no nacionalistas- también reaccionaron contra esta tendencia al particularismo. Esas ideologías eran la garantía de la unidad del Estado. Las monarquías helenísticas y el Imperio Romano, Estados fuertes y unitarios que evocaban, por algunos de sus rasgos, a las naciones modernas, no imponían una ideología única a sus sujetos, sino que daban libre curso a cierto pluralismo. Pedían sólo un sometimiento mínimo. Jamás se propusieron la supresión del ethnos judío. Los conflictos de estos Estados con Israel provinieron solamente de lo que parecía un exceso de particularismo de este pueblo, que derivaba hacia el separatismo, algo inquietante en términos de su lealtad para con el Estado. El yahwismo, la religión de Israel, había evolucionado de ser un culto nacional, que apuntaba cada vez más hacia un exclusivismo intra-nacional, a ser un culto universalista exclusivo. Yahweh había sido primero impuesto como dios sólo de Israel. Considerado más fuerte y poderoso que los dioses de las otras naciones, estaba en proceso de convertirse en el único existente. Muchos yahwistas al menos menospreciaban a los otros dioses, y llegaban hasta a considerarlos como no-existentes. La escuela yahwista había codificado con una minucia extrema los ritos particulares que debían distinguir al verdadero israelita, fiel servidor de Yahweh, de los otros pueblos. En la atmósfera del mundo y la civilización helenística, muchos judíos querrán adaptar la religión nacional a las ideas generales de la civilización que los rodea. El epicúreo Antíoco Epifanio sostendrá esta posición asimilacionista en interés de la unidad de su Estado, y de ningún modo por simpatía hacia los dioses del paganismo. Lo que dará origen a la revuelta de los yahwistas intransigentes, al comienzo guerra civil entre judíos, que resultará (ya para entonces) en la victoria en Israel del nacionalismo extremista. Pero el nuevo Estado de Israel tendrá que encontrar un modus vivendi con las potencias de la región, que, por su parte, sacrificarán a los asimilacionistas y aceptarán las particularidades de la religión y del culto judíos a cambio de la reconciliación política con extremistas soliviantados. Los romanos, tras los helenos, aprenderán que vale más admitir esos particularismos y los tratarán con gran respeto, dispensando con frecuencia a los judíos de la ley común en consideración a sus concepciones particulares.
Las famosas guerras de 66-70 y de 132-135 no fueron de ninguna manera intentos de los romanos de destruir la especificidad de la etnia judía. Fueron represiones contra rebeldes que querían la independencia política, usando la exasperación popular ante las jugarretas de funcionarios torpes y rapaces. Como en otras partes, en el Imperio Romano los partidarios de la independencia se reclutaban de preferencia entre los desfavorecidos, como ocurre normalmente, entre los pobres y entre los que, por una razón u otra, veían sus intereses y sus aspiraciones perturbados por el poder romano. Creo pues que podemos, a pesar de lo que diga Léon, considerarlas insurrecciones esencialmente nacionales, a pesar de la mezcla de motivaciones sociales que siempre aparecen en los movimientos nacionales. La prueba está en que capas sociales e individuos radicalmente hostiles a la revuelta se sintieron obligados a participar de las mismas. A raíz de las exacciones del procurador Gessius Florus, que provocaron a los judíos, frente a la pasividad del poder central (en ese momento representado por Nerón) ante las quejas de los judíos, con el habitual encadenamiento de protestas más o menos violentas y de actos de represión más o menos atroces, el partido de los que Josefo llama los sediciosos (stasiastai), los revolucionarios (neoteridzontes), los hacedores de guerra (hoi kinountes ton polemon) triunfó por sobre el partido de aquellos -entre los que se cuenta- que llama los poderosos (dunatoi), los príncipes de los sacerdotes (arkhiereis), las pacíficas gentes del pueblo. “Ganaron para su causa a los últimos partidarios de los romanos, por la fuerza o por medio de la persuasión” (Josefo, B.J., II, XX, 2, §562), al menos en Jerusalén, y el signo de la unión sagrada fue la elección de dirigentes hábilmente elegidos entre los miembros de este último partido, entre los cuales el mismo Josefo. Una vez hecha la elección, una vez tomado ese camino, muchos tuvieron -más sinceramente que éste último- la reacción que él mismo se atribuye una vez asumido en su puesto de gobernador de Galilea por el movimiento: “Veía con claridad hacia qué desenlace marchaban los asuntos de los judíos y que no había para ellos ninguna otra posibilidad de salvación como no fuera pedir honorablemente perdón. En cuanto a él, aunque podía esperar razonablemente ser perdonado por los romanos, hubiese preferido sufrir mil muertes antes que traicionar a su patria (ten patrida) y abandonar vergonzosamente la misión que le había sido confiada para buscar la tranquilidad entre aquellos que le habían encargado combatir” (ibid. III. VII, 1, §137, trad. R. Harmand y TH. Reinach). El curso de los acontecimientos, las victorias romanas, el largo sitio de Jerusalén aumentaron las tensiones internas y aseguraron la victoria a los extremistas intransigentes por sobre aquellos de los que podían sospechar, no sin fundamento, que tenían tendencia a conciliar. De donde, también, las luchas que tuvieron lugar entre distintos partidos extremistas -grupúsculos inflados por las circunstancias- y el predominio entre los rebeldes de las tendencias más revolucionarias, hostiles a los ricos y a los poderosos.
El elemento religioso en esta guerra es evidente. Es todavía más visible en la rebelión de 132-135, en la que el rabino Aquiba jugó un importante papel como inspirador ideológico. Los nacionalistas podían tomar pie en algunos vejámenes que procuradores limitados, corrompidos o provocadores, como Gessius Floras, habían hecho pesar sobre las costumbres religiosas judías. Podían también utilizar la corriente de pensamiento mesiánica. Pero es muy claro que su principal motivación era la lucha contra la opresión política. Muchos espíritus muy religiosos juzgaron su fe perfectamente compatible con el sometimiento a Roma, siempre reservándose el derecho a las necesarias protestas cuando los funcionarios romanos afectaban las costumbres religiosas del pueblo.
Abraham Léon invocó justificadamente similares levantamientos, en la misma época, en otras provincias romanas. En esos casos, como en el caso judío, las reivindicaciones sociales tornaban más ardiente la adhesión de las capas desfavorecidas de la población a la revuelta nacional. También habría podido traer a colación el ejemplo de los galos, totalmente contemporáneo, que en muchos aspectos es más cercano al caso judío. En 69, al calor de los desórdenes que preceden y siguen a la caída de Nerón, el príncipe bátavo Julius Civilis levanta a su pueblo en armas -germanos en contacto inmediato con los galos- argumentando una serie de ofensas que les habrían infringido oficiales romanos. Pero tiene bien cuidado de colocar su llamado a la revuelta en una atmósfera religiosa. Convoca a los notables a un bosque sagrado (sacrum in nemus) so pretexto de un banquete (religiosos también, a no dudar). Su discurso, fundado en los malos tratos recibidos, es seguido por una serie de juramentos en los que se compromete la voluntad de los asistentes “por medio de los ritos bárbaros y de las imprecaciones del país” (Bárbaro ritu etpatriis exsecrationibus)” (Tácito, Histoires, IV, 14-15). El ánimo de los sublevados se inflama con las predicciones de la profetiza germánica Veleda (ibid. IV, 61,65) y tras su primera victoria aparecen ante los germanos y los galos como “libertadores” (liberartis auctores) (ibid., IV, 17). Los galos son seducidos por el llamado de Civilis, sobre todo cuando a principios del 70 se conoce la noticia del incendio del Capitolio, en Roma, con motivo de la lucha entre partidarios de Vespaciano y de Vitellius. Como en Jerusalén, en Galia se mezclan los recuerdos de glorias pasadas con un mesianismo situado en el porvenir. El incendio del templo que se vinculaba con la fortuna de Roma, les recordaba que antaño habían tomado la ciudad misma y les parecía un signo de la cólera de los dioses (signum caelestis ira datum). “Los druidas -dice Tácito- profetizaban, basándose en vanas supersticiones, que la soberanía del universo estaba prometida a las naciones transalpinas” (Hist., IV, 54). Todo esto, apoyado por consideraciones muy realistas (aunque hubiesen de revelarse falsas) sobre la difícil situación de los romanos, comprometió a dos galos, los treviros Julios Classicus y Lulius Tutor a sublevarse, junto con el lingonio Julius Sabinus. Proclamaron el imperio de las Galias (Imperium Galliarum). Y es aquí donde aparecen las diferencias con la opción palestina. Hacia la época en que Titus entraba en Jerusalén (septiembre del 70), delegados de las ciudades galas se reunían en congreso en Reims para decidir si se buscaría “la independencia o la paz (libertas an pax placeret)” (ibid. IV, 67). Se escucharon oradores que defendieron cada una de las dos opciones. El rémois Julius Auspex pronunció un discurso favorable al sometimiento y a la paz que recordaba mucho el que había pronunciado en vano el rey judío Herodes Agripa en Jerusalén cuatro años antes (Josefo, B.J. II, XVI, 4, §§ 345-401). Los temas eran los mismos: poder de los romanos versus debilidad y división de las naciones sometidas, carácter pasajero y remediable de las ofensas que provenían de funcionarios de la autoridad. Pero los galos, que, decía Agripa entre otros ejemplos, “soportan que su país se haya convertido en la vaca lechera de los romanos, y dejan que éstos administren su opulenta fortuna, (y ello) de ninguna manera por falta de bizarría o por ruindad, ellos que durante ochenta años lucharon por su independencia”, eligieron la paz.
En Judea, que el partido de la paz fuera vencido no significaba que no fuera fuerte. La sublevación no trajo para nada consigo la unanimidad de la nación judía. Me contentaré con citar a S. W. Baron, que resume bienios hechos. “La muy numerosa población judía en Siria parece haberse mantenido al margen de tres levantamientos (contra Antíoco Epifanio, y contra Roma en 66-70 y en 132-135)... Los disensos internos se producían en las propias regiones sublevadas. Durante la gran guerra (de 66-70), no fueron solamente las municipalidades griegas de Palestina, sino incluso las ciudades preponderantemente judías, como Séforis y Tiberíades las que se opusieron activamente a los ejércitos revolucionarios. Incluso en Judea, no prevaleció la unanimidad. El pequeño grupo de los primeros cristianos abandonó Jerusalén desde el comienzo... y se declaró partidario de la neutralidad. Entre los dirigentes del pueblo, aquellos realmente influyentes, fueran saduceos o fariseos, se opusieron enérgicamente a la idea de una guerra contra Roma... La opresión romana era de orden puramente político y fiscal. No se dirigía contra el pueblo palestino en tanto entidad política... Oponer asemejante fuerza política otra fuerza, un ejército rebelde, llevaría, los fariseos lo sentían, el combate al terreno del Estado y de las fuerzas militares, dominio en el que los romanos eran muy superiores. Sometido a la presión de los patriotas zelotas, Rabban Yohanan ben Zakkai y otros dirigentes fariseos se unieron durante un tiempo, sin entusiasmo, a una campaña que, aunque feliz, habría implicado la sanción de un principio contrario al suyo propio”. Hay que recordar que el Talmud exalta el derrotismo de Yohanan ben Zakkai. Sus argumentos a favor de la paz en la ciudad asediada, comunicados por espías romanos a Vespaciano, le valen la benevolencia del general romano cuando sus discípulos lo sacan fuera de los muros, escondido en un ataúd. Vespasiano le concede su pedido de fundar la academia de Yabneh, en la que enseñará la Torah, Es de esta escuela de Yabneh de donde saldrá todo el judaísmo posterior. Es gracias a esta actitud derrotista que Yohanan puede ser considerado con S.W. Baron como “el restaurador de la vida judía”.
Se ve con claridad que se trataba, tanto en Judea como en Galia, y en muchos otros casos, de una lucha de liberación nacional, como diríamos hoy (polemon huper tés eleutherias, dice Agripa). Pero si los romanos querían el sometimiento, no buscaban, en cambio, nivelar todos los particularismos. Se contentaban con combatir las costumbres que resultaban chocantes (no sin inconsecuencias) a su propia concepción (etnocéntrica, por supuesto) de la “civilización”.
Así, por ejemplo, los sacrificios humanos entre ciertos galos (¡mientras que los combates entre gladiadores parecían normales!) y la circuncisión, que era asimilada a la castración. En el límite, Adriano (117-138), buscando profundizar la unificación por medio del acercamiento de las etnias sujetas al dominio imperial, y por la eliminación de las costumbres contrarias al espíritu de la civilización helénica, prohibió la circuncisión (medida que afectaba también a los árabes y a los sacerdotes egipcios) y pretendió, como Antíoco Epifanio, construir un templo a Zeus Olímpico o a Júpiter Capitolino, en quienes no podía entender que los judíos se negasen a reconocer como su propio dios. Una vez más, los judíos extremistas -pese a ciertos piadosos conciliadores—aprovecharon para anunciar la llegada próxima del mesías y la liberación o la redención (geoullah), la libertad (herouth) de Israel, como dicen las monedas acuñadas durante la revolución.
Aun así, si bien reprimió duramente esta revuelta y tomó medidas más severas para cortar de raíz toda nueva tentativa, Adriano -que había iniciado su reinado haciendo retirar de su emplazamiento en el templo la estatua de Trajano, que irritaba a los judíos- no disminuyó de ningún modo los derechos de los judíos en tanto que ciudadanos y no revocó la exención que les había otorgado en cuanto a la obligación de practicar el culto imperial, privilegio extraordinario éste. Su sucesor, Antonino, abolió la prohibición que pesaba sobre la circuncisión (salvo para aquellos que no hubieran nacido judíos) y las demás medidas tomadas a lo largo de la represión. También se aplicó a los judíos la extensión de la ciudadanía romana a la mayor parte de los súbditos del Imperio, y en su caso se tomó incluso en consideración los escrúpulos monoteístas a la hora de prestar el juramento que permitía acceder a las funciones públicas.
La ideología pagana admitía muchos pluralismos. Sin embargo, las condiciones económicas y sociales promovían la unificación. Dentro de ciertos límites, en el Imperio Romano había lugar para el libre juego y la competencia entre los cultos, como era el caso para el concurso libre de las mercancías. Romanos de pura cepa podían, por ejemplo, adorar dioses egipcios. El particularismo cultural de las etnias podía refugiarse en la persistencia del culto a los dioses locales. Una apariencia de unidad ideológica era asegurada por medio de la identificación (fácil procedimiento) de los dioses indígenas con los dioses del panteón romano. Según los casos esa fusión fue real o simplemente se terminó adorando, con un nombre romano suplementario, una antigua divinidad local. También según los casos, según los factores geográficos de unidad, la potencia de la tradición cultural, el grado de actividad de las poblaciones, las provincias conservaron más o menos originalidad. La preponderancia económica y cultural de Oriente queda aquí también de manifiesto. “Es allí -escribe Franz Cumont- donde se encuentran los principales centros de producción y de exportación”. Y también, “no sólo los dioses de Egipto y de Asia nunca se dejaron eliminar como los de Galia o España, sino que pronto atravesaron los mares y fueron a conquistar adoradores en todas las provincias latinas... y hasta se podría sostener que la teocracia (la mezcla, la fusión de dioses) fue una consecuencia necesaria de la mezcla de razas, que los dioses del Levante siguieron a las grandes corrientes comerciales y sociales y que su establecimiento en Occidente fue la consecuencia natural del movimiento que arrastraba hacia los países menos poblados el exceso de habitantes de las ciudades y campamentos asiáticos”.
El proceso de unificación pluralista, si puede uno expresarse de ese modo, favorecía a los cultos orientales no sólo como consecuencia de la superioridad cultural de Oriente, sino también, y sin duda sobre todo, porque muchos de entre ellos (precisamente los que se difundieron) habían adquirido el carácter de religiones mistéricas, universalistas e individualistas, que proponían a los hombres métodos para conquistar su salvación personal con independencia de los lazos tribales o locales, de la raza y del terruño. El judaísmo mismo tomó ese carácter y, bajo esos rasgos, conquistó la adhesión de un buen número de prosélitos. Este individualismo religioso estaba en evidente correlación con el individualismo social que favorecían las condiciones políticas, sociales y económicas.
La etnia judía conservó su especificidad a partir de la convergencia de cierto número de causas diferentes. Realizaba la conjunción de una etnia definida con mucha precisión y de una religión de salvación de carácter universalista. El dios nacional, Yahweh, tenía características tan particulares que resistía todos los intentos de asimilación con otros dioses. La tentativa de Antíoco Epifanio de identificarlo con Zeus Olímpico, bien recibida por gran parte de los judíos asimilacionistas, había fracasado. Se trataba, por otra parte, para los helenistas, simplemente de darle un nombre a un dios que era conocido por no tenerlo. El fracaso tenía su origen, en esencia, y como lo demostró E. Bickermann, en la lucha de los judíos intransigentes contra los judíos (moderadamente) asimilacionistas que habían aceptado esa “denominado”. La tentativa de Adriano también fracasó, comovimos, como consecuencia de una oposición basada en posicionamientos más nacionalistas que religiosos.
De un modo u otro, Yahweh, con sus rasgos distintivos, aun si fuesen negativos, siguió siendo el dios de Israel y sólo de Israel. No se podía participar en su culto más que haciéndose adoptar por el pueblo de Israel, volviéndose miembro del pueblo judío. Durante una época se admitieron las semi conversiones de simpatizantes al judaísmo. Pero, satélites de la religión, quedaban fuera de la etnia judía. El nudo de la historia del cristianismo primitivo es precisamente el problema de cómo incorporar sólidamente a una institución esencialmente judía, la iglesia primitiva, adherentes que se niegan a entrar en la etnia judía. Ese es todo el debate entre los apóstoles y Pablo, cuyos ecos llegan hasta nosotros a través de los Hechos de los Apóstoles y de la Epístola a los Galatas.
El Imperio Romano, pre-nación de imponentes dimensiones, unificada entre otras cosas por una red de interdependencias económicas, provocó la fusión de ciertas etnias y también de ciertos cultos, pero no la desaparición de las religiones o sectas universalistas. Las etnias de la parte occidental del Imperio se fusionaron, perdiendo junto con sus lenguas (íbero, galo, etcétera) los principales rasgos culturales que las distinguían, y convirtiéndose en simples regiones del mundo latino, de la Romania. A lo sumo ciertos factores geográficos, un aislamiento relativo, la memoria de un pasado de gloria, permitían la permanencia de cierta conciencia regionalista que, una vez que se dieran las condiciones históricas, tras el empobrecimiento económico, la dislocación de las relaciones comerciales y las invasiones bárbaras, iba a permitir, con la diferenciación lingüística, un lento renacimiento de la especificidad nacional (o prenacional, si se prefiere).
Las etnias de Oriente, que conservaron sus lenguas populares (griego, copto, arameo, etcétera) en ocasiones se fusionaron entre ellas, como en Anatolia o en Siria-Fenicia, pero conservaron mejor un conjunto de rasgos culturales específicos, aun en el marco de nuevas formaciones de conjunto. Egipto, a causa de su fuerte unidad geográfica conservó, como en general a través de toda su historia, su especificidad nacional. Los judíos estaban protegidos contra toda fusión por la cerrada red de prácticas específicas que había impuesto el yahwismo estricto a los primeros “sionistas” retornados de Babilonia a Judea a fines del siglo VI A.C.. Se podía, eso sí, buscar acomodarse al mundo circundante; consentir incluso en respetar los dioses de los pueblos vecinos, como lo hizo el judaísmo alejandrino; adaptarse al máximo a la civilización helenística, como se hizo durante todo un período, simbolizado por los frescos de la sinagoga de Doura Europos (en el museo de Damasco), donde podemos ver a Moisés bajo los rasgos inesperados de un pedagogo adornado con un delgado collar de barba, al modo griego. Pero una vez que se abandonaban las prácticas distintivas de la etnia, quedaba uno afuera. Fue algo necesario, para poder acceder a ciertas funciones públicas antes de los reacomodamientos del siglo III.
Un buen ejemplo lo ofrece Tiberius Julius Alexahder, sobrino del ilustre filósofo de Alejandría, Filón, e hijo de un muy adinerado alabarca (receptor de impuestos) de la misma ciudad, emparentado con la familia de Herodes. Su padre había financiado nueve de las puertas del magnífico templo herodiano de Jerusalén, entonces en construcción. El mismo distinguido intelectual (su ilustre tío juzga necesario consagrar todo un tratado a refutar las tesis que había enunciado en una conferencia sobre la inteligencia de los animales), “no siguió siendo fiel a la religión de sus padres”, dice Josefo (A.J., XX, v, 2, §§ 100-104), que no lo crítica sino suavemente, diciendo que su padre “lo superó en cuanto a su piedad hacia Dios”. Hizo carrera en la administración romana, fue procurador de Judea hacia 45-48. “No afectó las costumbres del país y mantuvo en él la paz”, como su predecesor pagano Cuspius Fadus, hace notar el historiador judío (B.J., II, XI, 6, § 220). Su origen judío no es considerado digno de mención ni por parte de Suetonio (Vespaciano, § 6) ni por Tácito, que solamente lo llama “distinguido caballero romano” (illustris eques romanus)” y “de nación (es decir, de nacimiento) egipcia” (ejusdem (i.e. aegyptiorum) nationis) (Annales, XV, 28; Historias, I, 11). Nombrado prefecto (gobernador) de Egipto, reprimió un motín judío en Alejandría y fue el primero en proponer la candidatura de Vespasiano para el Imperio. Como primer lugarteniente de Titus comandó el ejército romano en el sitio de Jerusalén. Josefo, más allá de la reserva señalada más arriba, no escatima elogios sobre su inteligencia, su experiencia militar, su lealtad y su “magnífica fidelidad” a la dinastía Flavia (B.J., V. I, 6, §§ 45-46). Es muy posible que sea su hijo, o su nieto, con su mismo nombre, quien fue miembro del colegio sacerdotal de los Hermanos Arvalos, una de las más antiguas congregaciones del paganismo romano, en 118-119.
Así pues, se podía abandonar la etnia judía. Pero, si estuvo prohibido sumarse a ella cuando no se era originario de la misma, nadie era empujado a dejarla, como tampoco la religión universalista que a ella estaba vinculada. Las medidas represivas contra los extremistas nacionalistas, partidarios de la independencia política de Palestina, o contra los judíos de las provincias que de tanto en tanto ajustaban cuentas de modo sangriento con otros grupos étnicos del mismo lugar -lo que la literatura nacionalista judía contemporánea llama abusivamene pogroms, y en la que ve manifestaciones del eterno antisemitismo-, eran operaciones de policía que no afectaban aquel principio. Vespasiano y Titus se negaron a tomar el título de Judaicus, “vencedor de los judíos”, como otros emperadores habían tomado el título de Gemamnicus, “vencedor de los germanos” o Africanus, “vencedor de los africanos”. Entendían haber vencido no al pueblo judío sino a una fracción de extremistas judíos perdidos en Judea. Era Judea la que había sido dominada (Judea capta o devicta, dicen las monedas flavias), no el conjunto de los judíos, entre los cuales estos soberanos contaban tantos amigos e incluso, en lo que a Titus concierne, una amiga tiernamente amada, Berenice. Si no se casó con ella y acabó por separarse, invitus invitam, fue por temor a reacciones no específicamente “antisemitas”, sino tradicionalistas romanas, como las que habían severamente alcanzado a Antonio a causa de su vínculo con la egipcia Cleopatra.
Así, en verdad, no se ve porqué el judaísmo habría desaparecido en esa época. Seguía, carozo étnico rodeado por una nebulosa de simpatizantes prosélitos atraídos por sus costados universalistas. Esta franja, a menudo vacilante, a veces finalmente rechazada, podría también, como ocurrió con frecuencia, fortalecer a la etnia judía con sangre nueva, a pesar de las sanciones que esto podía acarrear. Las relaciones entre las dos formas o tendencias del judaísmo eran difíciles y llenas de contradicciones, como lo muestra, en el límite, el ejemplo de los greco-sirios de Damasco, que masacraron en 66 a los judíos damasquinos a escondidas de sus mujeres, casi todas convertidas al judaísmo (B.J., II, XX, 2, § 560). El éxito del cristianismo proviene en parte de que resolvía la contradicción, presentando al mundo romano una forma de judaísmo aceptable para todos, liberada de las implicaciones étnicas y de las incómodas obligaciones rituales. Dicho sea al pasar, las formulaciones de Léon sobre el cristianismo primitivo son criticables. El carácter popular y, como él dice, “antiplutocrático” del mismo es indudable. Pero no era, esencialmente hablando, un movimiento social revolucionario. Era un movimiento religioso que extraía su fuerza de factores sociales, ideológicos y culturales bastante contradictorios, entre los cuales seguramente figuró al comienzo, en un lugar destacado, la reacción de frustración de los pobres y de los oprimidos de Judea y de Galilea. Todavía menos aceptable es la comparación hecha por Léon entre el cristianismo triunfante y el fascismo. En todo caso, una comparación con el estalinismo sería más adecuada, pero también allí habría que hacer múltiples reservas.
Para volver a la etnia judía, siguió pues existiendo, diáspora infinitamente dispersa con sus dos bases territoriales sólidas de Palestina y de Babilonia, de las que emanan, significativamente, la Mishná y los dos Talmud, redactados en un ambiente de máxima concentración judía, en el que los problemas de la vida agrícola y artesanal debían ser tratados desde el punto de vista de la jurisprudencia religiosa, como los problemas de la vida urbana y comercial. La base babilonia floreció en el marco del imperio persa sasánida, relativamente tolerante. La base palestina (establecida sobre todo en Galilea) desapareció muy lentamente en el marco del Imperio Romano. Los emperadores no perseguían a los judíos de ninguna manera, incluso los favorecieron cuando el peligro cristiano creció, pero tomaban precauciones para evitar el eventual resurgimiento de su peligroso nacionalismo. De su lado, malas experiencias con prosélitos vacilantes; la necesidad de una nueva organización, fundada no ya en la aristocracia y en los sacerdotes, sino en los clérigos, contribuía a cerrar relativamente la comunidad sobre sí misma. La tendencia general de las nacionalidades orientales llevaba a deshelenizarse -al menos superficialmente-, en todo caso, porque se diga lo que se diga, muchos elementos helénicos ya absorbidos quedaron como adquisición, aquí como en otras partes.
La victoria del cristianismo en Occidente cambió un poco las condiciones de vida del judaísmo. Esta vez se estaba enfrentado a una ideología de Estado con tendencia totalitaria que promovía la unificación ideológica. Durante el período inmediatamente posterior a su victoria, los cuadros de la Iglesia dieron pruebas de una intolerancia fanática, movilizando marchas cristianas para imponer a los emperadores reticentes enérgicas medidas contra sus rivales, mientras la victoria no pareció definitivamente asegurada y estabilizada. Es sabido cómo el paganismo desapareció rápidamente del Imperio Cristiano. ¿Por qué no desapareció también el judaísmo?
Es necesario todavía rechazar, para este período, la explicación que recurre a la especialización funcional de los judíos. Tras una investigación exhaustiva sobre la condición de los judíos del mundo latino antes de las cruzadas, B. Blumenkranz resume así los resultados, en lo que a este punto se refiere: “Sometidos a las mismas leyes que los cristianos, por otra parte nada los distingue de ellos. Hablando la misma lengua que ellos, vestidos de la misma manera, ejerciendo las mismas profesiones, se mezclan en las mismas casas así como se encuentran llamados juntos a las armas para defender la patria común”. Y precisó en su trabajo: “Fuera de las funciones públicas... no hay ninguna actividad de la que los judíos estén formalmente excluidos”. Las restricciones que encontramos mencionadas tienen una base religiosa, no se aplican en la generalidad de los casos y están lejos de reducir a los judíos a cualquier especialización de la que se trate. Son los casos del intento de prohibir a los cristianos consultar médicos judíos, y la prohibición de comerciar con objetos litúrgicos. “Ningún texto de nuestro período, ni de derecho ni práctico, trata sobre la usura de los judíos...; (por otra parte) simplemente no existe todavía, en ese momento, un comercio dinerario que se dé en una escala suficiente como para que se transformara en un problema de orden público”. Por lo demás, “no faltan los intentos de discutir a los judíos el derecho a la propiedad de la tierra, (pero) esos intentos en general no tuvieron éxito”. Esto es algo decisivo.
Nada distingue a los judíos de los cristianos en Occidente en esa época como no sea la religión. Era en ese plano donde podía situarse el esfuerzo de unificación ideológica. Pareciera que el pueblo cristiano no albergaba especiales resentimientos contra los judíos. Los pocos raros incidentes cuyo registro llega a nosotros parecen debidos a otras causas que a la diferencia étnico-religiosa o forman parte de los conflictos menores que resultan de toda diferenciación. La provocación proviene a veces de los judíos. La multitud cristiana toma a veces partido a favor de los judíos, como en París, en 582, cuando el judío Priscus es asesinado, en el curso de una riña, por un judío recientemente convertido al cristianismo. Uno de los compañeros del asesino es linchado, y el asesino mismo logra escapara esa suerte por muy poco.
Pero el poder era un poder cristiano. ¿Por qué no llevó adelante una política de unificación ideológica que pudiera fortalecerlo? Hay que volver a considerar (además de la persistencia de la tradición del derecho romano, particularmente fuerte en los primeros emperadores cristianos) los factores del pluralismo de este tipo de Estado pre moderno, de los que hablé más arriba. Más específicamente y con mayor precisión, Blumenkranz detalla que se trata de una característica de los Estados Francos (por oposición a España). La flexibilidad ideológica se imponía: “Los Estados aquí nacidos sobre los restos del Imperio Romano, comprenden una multitud de pueblos y poblados que sobre muchos puntos conservan sus propias características”. Hay ciudadanos romanos y bárbaros. “En el seno mismo de los bárbaros, variados grupos étnicos”, por ejemplo en Galia, los alemanes, los burgundios, los francos salios, los francos ripuarios. “Mientras que España podía tender más fácilmente a la unificación del derecho y de las instituciones, en todos los demás territorios se establecía y se mantenía el principio de los derechos nacionales y del derecho personal. En esa multiplicidad de estatutos, el particularismo judío era mucho menos chocante que en España, donde la unidad de la fe debía coronar la unificación impuesta -si no obtenida- en los otros planos. Los judíos resultaban pues protegidos, en su particularismo, por el principio mismo de la pluralidad de los derechos”.
El Estado cristiano, en pocas palabras, se portaba en relación con la minoría judía como el Estado marxista soviético en relación con sus competidores ideológicos vencidos: las iglesias cristianas y las diversas comunidades religiosas. Se sabe que la constitución estalinista de 1936 garantiza “la libertad de practicar los cultos religiosos y la libertad para la propaganda antirreligiosa” a todos los ciudadanos (art. 124). En un caso como en el otro el movimiento ideológico victorioso, por sabiduría o por falta de medios, renuncia a la tentativa de imponerse por la fuerza, pero se reserva el privilegio de los medios de expansión y obliga a la pasividad a los vencidos, en la esperanza de que ésta resulte en una desaparición pacífica gradual.
Si la actitud es diferente en relación con las religiones paganas, cuya “libertar de practicar los cultos” resulta, tras una corta fase transitoria de tolerancia, atacada por el Estado cristiano, esto quizás se deba, al menos en parte, a la orientación de la ideología misma, que coloca en una misma orilla al judaísmo y al cristianismo, religión madre y religión hija, dos religiones monoteístas y universalistas, al menos en principio. Pero se debe sobre todo, podemos pensar, a que la organización de las prácticas paganas tenía forzosamente la forma de un culto público. En la lucha que se libra en los siglos IV y entre el cristianismo (la “creencia preponderante”, como dicen con amargura los paganos)y el paganismo declinante, se trata de saber cuál va a ser la ideología que impere en las instituciones de Estado, municipales, etcétera, qué prácticas financiarán dichas instituciones, qué fiestas serán celebradas públicamente, a qué divinidades prestarán juramento público las autoridades. Ningún problema de esta índole se presenta en relación con el judaísmo, culto reservado a una etnia, al que en el peor de los casos se le puede prohibir que ejerza el proselitismo por fuera de sus límites étnicos, del que es impensable después del siglo III que pueda aspirar a controlar el Estado. Desde el punto de vista de la historia que termina por ser la de la Iglesia, la tripartición entre paganos, judíos y cristianos se reduce, por último, a una dicotomía: los Helenos y los helenizados. Los gentiles, en una palabra, son llamados a convertirse al cristianismo, religión que adaptó a sus usos los principios judíos, mientras el judaísmo queda, provisoriamente al menos, como el árbol de origen sobre el que se injertaron los arbustillos paganos que prosperaron a expensas de las ramas naturales, según la imagen de San Pablo (Romanos, 11, 16 22.).
Esta tolerancia hacia el judaísmo como movimiento ideológico vencido y subordinado, pero del que se proclama el derecho a existir, fue llevada incluso más lejos por el Islam. El fundador del Islam, Mahoma, creyó en un principio aportar a los árabes una revelación sustancial idéntica a aquella de la que se habían beneficiado los judíos y los cristianos. Sorprendido por la recepción cuanto menos prudente que le dispensaron los judíos cuando entró en contacto directo con ellos, en Medina, tuvo que defender su propia versión del monoteísmo, la autenticidad de su revelación, que, sin embargo, tomaba mucho de su autoridad de esa concordancia, en lo esencial, con las revelaciones monoteístas anteriores. A pesar de sus conflictos políticos con los judíos de Arabia, no se desdijo nunca de su concepción fundamental, proclamando solamente que los textos escritos producidos por los adeptos de esas revelaciones que parecían contradecir su propio mensaje habían sido deformados, y que el anuncio del citado mensaje había sido maliciosamente restringido. No se exigió la conversión al Islam más que a los árabes. A pesar de sus errores, cristianos y judíos seguían siendo considerados como detentando una fe sustancialmente correcta, válida para ellos. En los países conquistados por los árabes musulmanes en el siglo VII (cristianos y judíos componían en ellos la mayoría de la población), no se intentó de ningún modo convertirlos, sino que únicamente se los sometió a la autoridad política árabe, cuya ideología oficial era el Islam, y se les exigió el pago de un impuesto especial, por otra parte moderado en un comienzo. Factores sociales acarrearon, tras la revolución abbasida (750) que abolió los privilegios étnicos de los árabes, su conversión gradual a la doctrina preponderante, no sin que amplias minorías permanecieran vinculadas a su fe originaria, hasta nuestros días.
En el imperio musulmán y en los Estados que surgieron a partir de su fragmentación (Estados que conservaron sin embargo fuertes lazos mutuos), el comercio de larga distancia y la especialización regional de las producciones agrícolas y artesanales se desarrollaron enormemente. Los judíos, como los demás sectores de la población, participaron en ese desarrollo, y un gran número de ellos se convirtieron en comerciantes. Como dice el mejor especialista en la materia, S.D.Goitein, “Esa “revolución burguesa” debía acelerar la transformación de los judíos, pueblo hasta entonces esencialmente dado a los oficios manuales, en un grupo cuya principal ocupación terminó siendo el comercio... Nuevamente confrontados, en la época musulmana (tras haber atravesado procesos análogos en la Babilonia del siglo VI a.c. y en el mundo helenístico) con una civilización fuertemente mercantil, enfrentan el reto de modo tan completo que se transforman ellos mismos en una nación de negociantes y empiezan a participar en importante medida en el despliegue de la nueva civilización”. El autor agrega, de modo significativo: “Esta transformación no ocurrió, por otra parte, sin provocar una oposición bastante intensa. Encontramos especialmente el eco de ella en una autor judío caraíta (una “herejía” judía) que estigmatizaba los “negocios”, a los que consideraba una profesión no judía, adoptada por imitación de los gentiles -léase los árabes o los musulmanes en general-”.
No es menos cierto que no estamos ante una especialización funcional, puesto que había muchos no-judíos comerciantes y también muchos judíos que no lo eran. Un muy amplio abanico de profesiones se registra entre los judíos. No podemos hablar tampoco de una especialización en el comercio del dinero, a pesar de las facilidades que para ese tipo de tráfico les suponía pertenecer (como los cristianos y otros) a una comunidad no musulmana, sobre la que no pesaba el obstáculo de la prohibición musulmana (puramente teórica, por otra parte) del préstamos con interés. Si el comercio entre el mundo musulmán y el mundo cristiano fue en la Alta Edad Media, esencialmente entre los siglos VII y IX, una especialidad judía en virtud de las facilidades que implicaban para ellos su ubicuidad, su instrucción en una época de analfabetismo, y el hecho de no ser sino a medias ciudadanos de los imperios del momento (franco, bizantino y musulmán), siendo sin embargo, en efecto, a medias ciudadanos, escapando así a muchas de las restricciones que pesaban sobre los demás, así y todo, incluso en el siglo IX, época de su apogeo en esa función (se habían sacado de encima a sus competidores sirios y griegos y los nuevos intermediarios, italianos y escandinavos, todavía no estaban en su momento de plena expansión), sólo una ínfima parte de los judíos participaban de esta actividad y, como acabamos de decir, ésta no era su exclusividad sino en parte y de modo puramente provisorio.
Una vez más, la persistencia de la entidad judía, en el Occidente latino antes de las Cruzadas y en el mundo musulmán hasta nuestros días, es producto simplemente del carácter pluralista de esas sociedades, de la insuficiencia de las fuerzas unificadoras, y de la falta de verdadero estímulo por parte de la ideología preponderante en el Estado para llevar hasta sus últimas consecuencias el totalitarismo, hasta la destrucción de las ideologías rivales. En esas condiciones salía triunfante la tendencia normal de las comunidades a persistir en la existencia y a defender en el plano comunitario los intereses y las aspiraciones de sus miembros.
¿Qué es, entonces, en esas sociedades, la entidad judía? ¿Una religión, una etnia, una pre-nación? No se puede responder sino con matices, aunque por ello padezcan los espíritus escolásticos acostumbrados a catalogar los hechos en categorías bien recortadas, y a adherirles etiquetas claras y netas.
Más allá de la época en que las condiciones de la producción y de la reproducción no permitían la formación de unidades globales más amplias que el clan o la tribu, se formaron, en ciertas y determinadas condiciones, grupos de unidades locales que reconocían tener un origen común, que tenían ciertas instituciones comunes, una lengua común (con múltiples dialectos diferentes), una cultura más o menos común en el seno de la cual aparece una religión (es decir, una ideología) también común. Podemos llamar a este tipo de formación una etnia. Ni los Estados políticos ni las áreas en las que una apretada red de relaciones aseguraban cierto grado de unidad económica coinciden forzosamente con las fronteras de las etnias.
Los judíos se encontraban unidos por la pertenencia a una religión común y por el sentimiento de un origen común también. En las sociedades de ese tipo, esto implicaba cierta cantidad de rasgos culturales comunes, en especial en la manera de alimentarse y en las tradiciones literarias o históricas. Primero en el Islam, en ciertos momentos de crisis, el deseo de no ver a miembros de las ideologías vencidas hacerse pasar por creyentes, por “preponderantes”, llevó a dictar reglamentos que imponían piezas de vestido o insignias distintivas. Pero en términos generales, los judíos compartían la cultura de los pueblos en el seno de los cuales vivían, hablaban y escribían su idioma, conservando el hebreo tan sólo como lengua litúrgica. Su unidad ideológica creaba entre ellos ciertos lazos de solidaridad que trascendían las fronteras políticas, étnicas y culturales que encuadraban geográficamente sus múltiples comunidades. La mejor fórmula abreviada para designar este conjunto me parece, pues, ser la que afirma que se trataba de una religión que mostraba algunas de las características de una etnia.
Otros grupos religiosos estuvieron en situaciones bastante parecidas, pero la mayor parte de ellos estaban menos universalmente dispersos, lo que de por sí daba mayores facilidades a las presiones locales para contribuir al total aniquilamiento del grupo. El maniqueísmo tuvo un área de dispersión enorme, pero sin lengua litúrgica común y, por haber reclutado a sus adeptos entre los miembros de etnias diversas, sin conciencia de un origen común. Religión universalista sin características étnicas, escindida también en distintas corrientes, sus múltiples ramas, de China al Languedoc, terminaron por ceder a las presiones de los “preponderantes” de cada medio. Las etnias sin particularismo religioso, por ejemplo los sirios paganos, o cristianos de Galia, bastante numerosos en la época merovingia, terminaron también por asimilarse. La conjunción en él del particularismo religioso y el particularismo étnico, en sociedades pluralistas con una débil fuerza unificadora, aseguró la sobrevivencia del judaísmo.
El único ejemplo de una tentativa unificadora duradera y enérgica resulta elocuente. Se trata de la España goda, a partir de la conversión del elemento godo dominante del arianismo al catolicismo, en 587. Los motivos para ello están claros. Adoptando el catolicismo, religión de la mayoría del pueblo (los hispano-romanos), los reyes godos quieren lograr la unificación de sus súbditos en todos los dominios: religioso, jurídico, político. En tiempos de la dominación ariana -y aunque, desde el punto de vista del dogma, los arianos se hayan opuesto a los judíos tanto como los otros cristianos- los judíos habían quedado sometidos al derecho común del Imperio cristiano, y por lo tanto eran tolerados como movimiento ideológico vencido, aunque bajo ciertas condiciones, como ya lo señalamos. Formaban un grupo poblacional rico, relativamente poderoso, denso, establecido desde antaño. Razón de más para empujarlos a entrar en el proceso de unificación, en la formación, conscientemente buscada, de la nación hispánica, y ello por medio del único método concebible en tiempos de dominación ideológica cristiana: la conversión al cristianismo. De allí las leyes que trataban, de modo primero indirecto, de favorecer la conversión, y luego, frente a las resistencias y los problemas suscitados y a pesar de la oposición de la Iglesia a estas prácticas, de forzarlos a ella. Siguiendo un procedimiento muchas veces repetido en otras épocas y lugares, las leyes en cuestión atizaban muy explicablemente el descontento de los judíos, su oposición al Estado, y esa oposición servía de argumento para reforzar las medidas contra ellos. Hay que agregar que las noticias de Oriente sobre las sublevaciones judías en el imperio bizantino, y la colusión de los judíos con los enemigos persas del Imperio, junto con la amenaza musulmana que progresaba en África del Norte, no ayudaron para nada a aplacar los temores y las sospechas de los soberanos godos.
Su conducta los llevó a la conclusión lógica: la complicidad de los judíos españoles con los invasores árabes.
Fue “la rara ocasión -según dice B. Blumenkranz- en que el poder civil y el poder religioso, en un conjunto territorial importante, conjugaron sus esfuerzos entre ellos” a pesar de ciertas reticencias de la Iglesia. Sin embargo el intento fracasó. Las causas del fracaso fueron múltiples. Hay que culpar sin duda una vez más a la insuficiencia de los medios de acción con que el Estado contaba en esa época, la relativa brevedad de la experiencia, y las condiciones de inestabilidad del poder central visigodo. Un gran papel jugó sin duda el hecho de que dicha experiencia unificadora se desarrolló en un medio penetrado por concepciones pluralistas anteriores. En la misma España, los judíos que resistían a las medidas del reinado encontraron connivencia en la población en general, y en el clero. La conversión forzada repugnaba a la ideología cristiana, como lo expresó con vigor el sabio e influyente prelado Isidoro de Sevilla. Incluso si la Iglesia se mostró en la práctica demasiado complaciente, aceptando el carácter definitivo de los bautismos forzados que antes había condenado, esto condujo durante mucho tiempo a tomar medidas a medias, que perjudicaron la eficacia de toda la empresa y llevaron a distintos reyes a arrepentirse, revirtiendo parcialmente los edictos de sus predecesores. Las leyes en cuestión no se aplicaron a la Septimania (región de Narbona) que dependía del reino. Muchos judíos reacios se exiliaron en Galia, de la que algunos retornaron en las épocas de calma, otros se fueron al norte de África, o a Italia. Parece ser que el Papa toleró en sus Estados el retorno al judaísmo de aquellos que habían sido forzados a convertirse.
El hecho de que se trataba menos de conquistar las almas que de lograr la unificación política y social resulta claramente de las disposiciones que se tomaron -fenómeno inusitado en la cristiandad y que no habría de volver a producirse, aproximadamente, sino en la misma España, en condiciones algo diferentes, ocho siglos más tarde-. Sobre los judíos convertidos al cristianismo pesó la sospecha, que creció con el tiempo, de que conservaban en secreto sus particularismos. En la lucha impotente por verificar hasta qué punto su asimilación era auténtica se tomaron medidas cada vez más vejatorias. Se terminó por llamar “judío” a los nuevos cristianos de ascendencia judía y se los trató con suspicacia, aplicándoles medidas discriminatorias sin preguntarse siquiera por la realidad de su fe cristiana. Sobre todo fueron perseguidas las prácticas judías. Resulta significativa la imposición a los judíos de unirse en matrimonio, en adelante, sólo con (antiguos) cristianos. En pocas palabras, se trata de un intento de asimilación por coacción, que desbordaba por sus objetivos el dominio de la estricta conversión religiosa, y que fue llevada a cabo con medios insuficientes y en un ambiente reticente, ideológica y culturalmente, a la aplicación de esos métodos. No podemos asombrarnos demasiado de que haya fracasado.
La actitud visigoda fue retomada, muy parcialmente, de modo mucho menos sistemático pero sobre un territorio mucho más extenso, en la época de las Cruzadas. Se trataba de guerras ideológicas, y de la unidad ideológica cristiana lograda aunque fuera de modo fugaz, los judíos se encontraba excluidos por la fuerza misma de los hechos. Siendo que la lógica de la ideología tiende siempre a clasificar de modo maniqueo los hechos y a las personas, era normal que se viera a esos no-cristianos como cómplices de los anti-cristianos contra los que se guerreaba, los musulmanes. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, las confiscaciones, las expulsiones y las masacres, en general no se llegó, antes de la época de la Inquisición española, hasta los extremos a los que habían llegado las leyes visigodas. Una vez más, no hubo un esfuerzo duradero, persistente, sistemático, generalizado dirigido a hacer desaparecer al grupo judío. Los que eran demasiado perseguidos en un país, o eran expulsados, podían refugiarse en otra parte -incluso fuera de la cristiandad, en el mundo musulmán, comparativamente muy acogedor.
A esta razón negativa que explica la persistencia del judaísmo durante y después de la época de las Cruzadas debe agregarse una causa positiva, la especialización funcional que terminan por adquirir los judíos. Es para esta época que resulta válida -dentro de ciertos límites- la teoría del pueblo-clase implícita en los escritos europeos del siglo XIX y XX, explicada en algunas páginas de Marx, formulada entre otros, bajo formas diversas, por Max Weber y por Abraham Léon, ratificada con estos o aquellos matices por la tradición marxista, llevada por los antisemitas a extremos y consecuencias delirantes desde el punto de vista intelectual y de un indecible salvajismo desde el punto de vista práctico.
El proceso fue expuesto varias veces, basándose en un conocimiento más o menos extendido y profundo de los hechos, según los autores, y del modo más sabio, en síntesis, en un nutrido capítulo de la gran historia judía de Salo W. Baron. Entre los siglos VI y XII “la estratificación profesional de los judíos sufrió un cambio radical. Un pueblo que hasta ese momento obtenía principalmente sus medios de subsistencia de la agricultura y el artesanado, se transformó en una población esencialmente comerciante con un fuerte predominio del comercio del dinero. El punto culminante de esta evolución no debía llegar antes del fin de la Edad Media y aún entonces iba a limitarse a cierto número de regiones al norte de los Alpes y del Loire. Pero esas tendencias fundamentales se hicieron sensibles mucho antes del 1200. Aparecieron con más nitidez en la cristiandad occidental y fueron incesantemente reforzadas por el desplazamiento gradual del centro de gravedad del pueblo judío de Oriente hacia Occidente, y también por una lenta penetración de las concepciones e instituciones occidentales en las zonas de influencia musulmana”.
Una serie de causas tendieron -con muy importantes excepciones- a hacer que los judíos abandonaran la propiedad de la tierra. En Occidente el sistema feudal cada vez más cristalizado integraba mal a los judíos, a quienes era difícil pedirles que prestaran un juramento cristiano, y que repugnara constituirlos en señores de hacendados plebeyos y más aún de nobles cristianos (aunque esto se produjo). Ningún factor importante se opuso en cambio a la continuidad de sus actividades industriales y artesanales. En el comercio internacional, especialmente entre Oriente y Occidente, en el que, como se vio, los judíos habían jugado un papel importantísimo (sin que haya sido nunca exclusivo, sin embargo), creció y se organizó mejor la competencia de los no judíos, sobre todo a partir del siglo XII, cuando se organizaron las corporaciones en Occidente y las repúblicas comerciales italianas adquirieron una importancia económica y política decisiva.
El proceso de urbanización acelerado por el que atravesó el mundo musulmán determinó la orientación de muchos judíos hacia las carreras bancarias y las profesiones liberales, sin que esto haya sido de ninguna manera su exclusividad. “En la Antigüedad, y luego bajo el dominio bizantino, los judíos jamás constituyeron una fracción importante en ese rubro (la banca). Al autorizar oficialmente una modesta tasa de interés, el bajo Imperio romano y el Imperio bizantino obviaron la necesidad de eludir la ley e impidieron la especialización de ciertos grupos étnicos o religiosos en esa rama particular del comercio”. Al contrario, las leyes religiosas contra la “usura”, interpretadas de modo muy laxo tanto en el Oriente musulmán como en la Europa cristiana, colaboraron en impulsar a los judíos hacia esa especialización. En el Oriente musulmán, las facilidades dadas a los musulmanes para violar la ley y la presencia de los cristianos, otra minoría sometida, fueron trabas eficaces para dicha evolución, a la que se oponía toda la orientación del mundo musulmán medieval que iba hacia una economía dinámica con un sector “capitalístico” muy desarrollado. Si se habla de banqueros judíos -no necesariamente restringidos al préstamos con interés- los hubo también cristianos y musulmanes, y todas las profesiones (sobre todo urbanas) se encuentran representadas entre los judíos. La gran proporción de comerciantes de todo tipo traduce solamente un fenómeno urbano de carácter general. En Occidente, en cambio, “poderosas fuerzas empujaron cada vez más a los judíos a adoptar el préstamo dinerario como su profesión más frecuente”. “Los judíos que llegaban de países más avanzados tenían más dinero líquido que sus competidores cristianos”. Las confiscaciones de tierras con indemnización aumentaron su capital inicial. Muy lentamente, las prohibiciones eclesiásticas terminaron por surtir efecto, impidiendo, por ejemplo, al clero, en un comienzo importante grupo prestamista, seguir son sus actividades en el rubro. Los judíos podían ocuparse de ello libremente, aunque más no fuera como testaferros de cristianos poco escrupulosos. Sobre todos los reyes, protectores de los judíos, que eran considerados sus siervos y colocados fuera de toda protección feudal, tenían el mayor interés en especializarlos en ese comercio que podían, así, controlar. Tras permitir a los judíos enriquecerse, podían despojarlos confiscándolos, o por otros métodos más refinados, con mucho más facilidad de lo que hubieran podido hacer con sus eventuales competidores cristianos. Así y todo, “el préstamos de dinero no se convirtió, en Francia, en la profesión principal de los judíos antes del siglo XIII, siendo la fecha todavía más tardía para el caso de Alemania”. En España, jamás fue para ellos la actividad principal. “No hay que olvidar, sin embargo, que los judíos nunca fueron los únicos que prestaban plata, y con frecuencia no fueron siquiera los principales proveedores de crédito. Aunque la Iglesia haya conseguido eliminar el préstamo de dinero por parte del clero, no impidió nunca seriamente semejantes transacciones entre los comerciantes. En particular los extranjeros estaban por lo general mucho menos expuestos a la presión de la opinión pública y a la amenaza de anatema”. Muchas veces se hacían prestamistas. “En adelante, muchos extranjeros venidos del Mediterráneo, llamados con frecuencia Lombardos o Cahorsinos (denominaciones que, como el término “judío”, tenían a menudo un matiz peyorativo), se hicieron un importante lugar en las profesiones ligadas a la banca, tanto en Inglaterra como en Francia. Incluso cuando eran empleados al servicio del papado,... no por eso eran más amados por sus deudores. Soportaron, como sus competidores judíos, ataques en las calles y expulsiones oficiales. De hecho, fueron expulsados antes que los judíos”.
De modo que la teoría del pueblo-clase tiene, a partir de la baja Edad Media, en Europa occidental, cierta validez. Una vez más, no significa -hay que insistir en ello- que los judíos hayan sido los únicos que practicaban el comercio dinerario ni que todos los judíos lo practicaban. De hecho, en el seno mismo de las comunidades judías había serias diferencias de clase. Pero se puede decir que esas comunidades, en toda una región especialmente importante del planeta, se centraban alrededor de aquellos de sus miembros que ejercían esa profesión, y que los judíos pobres participaban de las ganancias de los banqueros por las vías de la mendicidad o de la clientela, etcétera.
También es cierto que el progreso en Europa Occidental del sector capitalístico, y luego de la economía capitalista, determinaron que los judíos fueran menos útiles y, siendo así, se pudo ceder más fácilmente a las tendencias ideológicas a la unificación, que implicaban la persecución, y luego la expulsión de esas comunidades heterogéneas. Y esto tanto más cuanto que los violentos odios populares generados por las primeras consecuencias de la vía capitalista de desarrollo podían ser fácilmente desviados hacia esa minoría que aparecía en grado sumo como el soporte simbólico del proceso, y contra la que el arsenal ideológico del cristianismo ofrecía tantas armas bien aceradas. El judío aparecía verdaderamente como el chivo emisario, imagen clásica del verdadero antisemitismo, que los nacionalistas judíos pretendieron abusivamente transferir a todos los conflictos que implicaran a los judíos, a lo largo y lo ancho del espacio y el tiempo.
Pero incluso entonces no hubo eliminación. La especialización de los judíos, que compartían ciertos cristianos, pero en proporción aun insuficiente para el desarrollo de la nueva economía, los tornaba útiles todavía, y les permitía encontrar esferas de actividad específica allí donde hubiera condiciones favorables. En la Italia del Renacimiento los soberanos -los papas en primer lugar- alcanzados ya por una ola laicista que se vinculaba nuevamente con las tradiciones tolerantes del Imperio romano, daban a los judíos total libertad de acción a la hora de participar de todos los aspectos de la vida en común. Los múltiples principados alemanes, abrumados por las guerras y por la necesidad de sostener una vida de lujos que estuviera a la altura del prestigio necesario de sus príncipes, recurrieron a las capacidades financieras que habían desarrollado los judíos. Más al este, Polonia, que buscaba entrar en la órbita de la economía capitalista, recurrió a los comerciantes judíos.
En Europa occidental, tras la Reforma, la necesidad del pluralismo ideológico se hizo cada vez más imperiosa. Se sintió primero en los Países Bajos, donde la multiplicidad de sectas era grande, al mismo tiempo que se desarrollaba fuertemente el comercio. Se pasó progresivamente de la tolerancia religiosa a ser tolerante hacia la indiferencia en materia de religión. El siglo XVIII, por su parte, iba a dirigir sus ataques contra la Iglesia Católica en tanto sostén ideológico del viejo orden social que la burguesía emergente quería destronar. Los judíos se beneficiaron de todos estos desarrollos, porque todos ellos tendían a garantizar el libre desarrollo de su comunidad religiosa.
Es cierto que, en otro sentido, la laicización amenazaba con hacer desaparecer a esa comunidad. En efecto, el Estado moderno, que se constituía sobre la base del desarrollo de la burguesía capitalista, y, al comienzo, de las monarquías centralizadas, tendía a abolir el pluralismo de las sociedades anteriores, a suprimir todo derecho comunitario particular, toda autonomía de tipo casi-estatal, todo Estado dentro del Estado. La multiplicidad de las sectas en los países de refugio, como los Países Bajos, o en los países nuevos, como Estados Unidos; el liberalismo pacificador que sucedió a las luchas religiosas, como en Inglaterra; la voluntad centralista autoritaria, como en Francia; o la de liberarse de toda tutela de parte de Roma, como en Austria-Hungría, conducían, en conjunción con la filosofía del Iluminismo, a considerar a todo sujeto o ciudadano de un Estado como miembro de una comunidad nacional con el mismo estatuto que cualquier otro miembro. La pertenencia a una Iglesia, a una religión, a una secta, se transformaba en una simple opinión, que justificaba en el mejor de los casos la adhesión a una asociación libre. Por tradición, hubo todavía religiones de Estado, pero que no implicaban privilegio alguno.
Las religiones perdían así todo el carácter étnico o casi-estatal que podían haber tenido.
Esta regla fue aplicada al judaísmo, aunque con más reticencia y más tarde que como se aplicó a las iglesias cristianas. El juramento, que se prestaba en general según una fórmula cristiana, era un obstáculo para el logro de una ciudadanía plena, especialmente en los países anglo-sajones. En Francia, fueron los rasgos étnicos que habían adquirido los judíos (especialmente los alsacianos) como consecuencia de una larga existencia marginal los que representaron el principal obstáculo. Pero finalmente, todo eso fue superado.
La destrucción de la autonomía comunitaria judía tomaba mucho más fácil su integración en la sociedad global. El desarrollo de la economía capitalista, su fuerza unificadora en el marco de las nuevas naciones, tendía a abolir los rasgos de particularismo de los judíos y las eventuales especializaciones funcionales, aunque sus últimas secuelas tardaron en desaparecer. Como especificidad, tanto en Europa como en América, no les quedaba más que su religión, acompañada, cierto es, por las prácticas rituales que exigía y que afectaban muchos comportamientos. Pero la perpetuación de esas prácticas y esos comportamientos ya no estaba protegida por la comunidad judía, que no era más que una libre asociación. Ya no fue necesario abjurar de ella o ser excomulgado-como ocurrió todavía con el “renegado” Spinoza en el siglo XVII, ya de manera algo simbólica- para salir de ella. Inmersos en una sociedad que cada vez más los aceptaba en pie de igualdad, adoptando ellos sus valores y costumbres, la tiranía de las prácticas rituales, que parecían cada vez más incómodas, arcaicas, perimidas, se tornaba insoportable para muchos judíos. Como había ocurrido en la sociedad helenística de la Antigüedad o en la sociedad musulmana de la Edad Media, soportaban con poca paciencia que un particularismo vinculado a situaciones pasadas les impidiera participar plenamente de la civilización común.
Algunos de ellos conservaban la fe de sus ancestros como una “opinión” religiosa entre otras, y rechazaban los ritos o tratabande adaptarlos a las prácticas corrientes en la sociedad mayor. Otros cuestionaban incluso esta “opinión”, adoptaban otra religión o, en la atmósfera nueva, una de las ideologías laicas que se difundían.
Esta vez sí el judaísmo se encontraba en vías de completa desaparición. Se conservó en Europa occidental y en América por la afluencia permanente de judíos que venían de los países (Europa oriental o mundo musulmán) en que las condiciones provenientes del Medioevo se habían perpetuado: autonomía y particularismo de las comunidades con signos visibles como la conservación de los dialectos o incluso de lenguas particulares, como el yiddish, dialecto germánico en país eslavo, lo que traía consigo, en este último caso, la generación de toda una cultura literaria en yiddish. Pero los recién llegados no tardaban en sufrir una evolución parecida a la que habían sufrido sus correligionarios establecidos desde antes. Por otra parte, los países mismos de donde provenían, con su entrada en la esfera del capitalismo occidental, destructor de particularismos, mostraban signos de avance en el mismo camino. Se podía prever, con el marxista estalinista Otto Heller, “el fin del judaísmo” (Der Untergang des Judentus) como modo de vida particular. Entre los hombres y mujeres de ascendencia judía algunos conservarían una determinada fe entre otras. Algunos, al contrario, se fundirían en la gran sociedad como muchos de sus semejantes en el pasado, con grados diferentes de adhesión sentimental a una tradición particular que tuvo sus glorias. Muchos terminarían incluso por olvidar ese ascendiente. No se ve por qué esta línea evolutiva tendría que ser considerada catastrófica.
El judaísmo se conservó gracias al antisemitismo y al sionismo moderno, que fue su consecuencia. A. Léon vio bien, según me parece, cuáles fueron los factores de conjunto que originaron esta tendencia. No me demoraré, en esta introducción ya demasiado larga, en matizar algunas de sus afirmaciones que me parecen demasiado abruptas. Me contentaré con hacer notar -con una perspicacia demasiado fácil tras un cuarto de siglo de investigaciones que no pudo conocer- que subestimó (desgraciadamente) la fuerza del sentimiento de unificación que arrastró nuevamente a muchos judíos hacia una actitud nacionalista tan consecuente como nefasta. Ese sentimiento fue, por otra parte, terriblemente reforzado por la salvaje persecución hitleriana, y por la masacre demencial de los que fueron las principales víctimas.
Así como en el siglo II antes de Cristo el polo de atracción constituido por el nuevo Estado asmoneo en Palestina detuvo parcialmente, durante la diáspora, el proceso de helenización, así también la creación del Estado de Israel en 1948 empujó a los judíos del mundo entero a desarrollar sentimientos de solidaridad que contribuyeron a reforzar o a reconstruir un particularismo que se desmoronaba y que, por otra parte, carecía la mayor parte de las veces de toda base cultural, social o incluso religiosa. No creo que haya en ello motivo alguno de júbilo.
La situación actual de los judíos, en apariencia triunfantes en el Estado de Israel, en apariencia en el apogeo de su prestigio en el mundo capitalista, es más trágica bajo esta gloria de lo que muchas veces lo fue bajo la humillación. El sionismo hizo realidad su objetivo principal, la creación de un Estado judío en Palestina, utilizando una situación creada por los imperialismos europeo-americanos y, en distintas fases, apoyándose directamente en uno u otro de estos imperialismos. Como, entre otros, lo había dicho ya Léon, esto de ninguna manera resolvió el “problema judío”. E incluso lo agravó incomparablemente. Como lo habían anunciado muchos judíos y no judíos, no sólo revolucionarios y marxistas, sino burgueses liberales, esto creó, en primer lugar, un problema inextricable en las relaciones entre la colonia judía en Palestina y el pueblo árabe, cuyo elemental derecho a disponer soberanamente de su territorio se vio violado por ésta. La protesta palestina muy tempranamente fue asumida por el conjunto del mundo árabe. No podía ser de otro modo en una época de expansión del nacionalismo árabe. El encadenamiento de las protestas y de las reacciones que éstas provocaron causó ya varias guerras, e incontables pequeñas operaciones militares, motines, enfrentamientos, atentados individuales y colectivos. Es fácilmente previsible que este proceso va a continuar, y que lo que podemos esperar en Palestina no es más que una, o varias tragedias de primera magnitud.
El problema palestino, creado por el sionismo y agrandado por su triunfo local, desparramó, como era inevitable, el odio a los judíos en los países árabes, donde era prácticamente desconocido con anterioridad. Los sionistas ayudaron activamente a que esto sea así, por medio de su incesante propaganda tendiente a persuadirnos de que sionismo, judaísmo y judeidad son conceptos equivalentes. El problema palestino contribuyó a fortalecer a los elementos más reaccionarios de los países árabes, deseosos, como siempre y en todos lados, de privilegiar las cuestiones nacionales por sobre el progreso social. Incluso los sectores socialistas se vieron constreñidos a dedicar una parte importante de sus esfuerzos a luchar contra el Estado de Israel, que aparecía a los ojos de sus simpatizantes -y no sin serias justificaciones- como la encarnación local del empuje imperialista mundial. El éxito sionista en Palestina ofreció a las potencias imperialistas mil medios para sacar ganancias de su apoyo y de sus armas en el Cercano Oriente. Las reacciones árabes permitieron en Israel mismo, por medio de un chantaje dirigido a la unidad nacional y análogo al que descubrimos en los Estados árabes, que se favorecieran las tendencias más retrógradas y chauvinistas. Una parte importante de la población judía mundial, la colonia judía israelí, se vio así comprometida en una vía sin salida, encerrada en una política de agresiones preventivas hacia el exterior, y de leyes discriminatorias hacia el interior, todo ello al tiempo que desarrolla una mentalidad racista y xenófoba, que la empuja por el camino de la regresión social.
Este inmenso estropicio no podía limitarse a Palestina ni, incluso, al mundo árabe. En las condiciones de sensibilización de los judíos del mundo entero que dejó la gran masacre hitleriana, era fatal que muchos de ellos, ignorando las condiciones del drama palestino o queriendo ignorarlas, experimentaran sentimientos de elemental solidaridad cuando las peripecias palestinas traían consigo un revés para los judíos de por allá o, más frecuentemente (hasta ahora) la amenaza de un revés, amenaza que la propaganda sionista (y también árabe, aunque por otras razones) se cuidaba muy bien de presentar como más o menos seguro y como tomando necesariamente dimensiones de tragedia.
Así, mientras el judaísmo religioso volvía a las encerronas de la religiosidad etnocéntrica que no había abandonado jamás del todo, los judíos del mundo entero eran arrastrados lejos de los horizontes universalistas hacia los cuales tantos de ellos habían avanzado durante la fase anterior. La solidaridad con Israel traía consigo muchas implicaciones peligrosas en términos de alternativas de política internacional. Pero sobre todo corría el riesgo de recrear una entidad casi-nacional que estaba en vías de desaparición desde hacía varios siglos. Un permanente chantaje moral y físico se ejerce sobre los judíos que se niegan a considerarse miembros de una comunidad aparte, a la que deberían fidelidad. Se exige de ellos que adhieran a opciones tomadas en tierra palestina por organismos sobre los que no tienen control alguno y como consecuencia de opciones anteriores, a las que la mayoría de los judíos del pasado se habían negado a asociarse, cuando no las combatieron con ardor.
Toda la acción y el pensamiento del movimiento socialista internacional -y también, aunque de modo algo inconsecuente, la ideología liberal-humanitaria, como dice Mannheim- iban dirigidos a la superación de los antagonismos nacionales. Se privilegiaba la lucha de clases no porque se pensara que los combates entre clases eran el ideal, sino porque estimábamos que podían desembocar, por la abolición de las clases sociales, en una sociedad más justa, racional y armoniosa. Pensábamos que toda comunidad nacional oprimida debía ser defendida y liberada. Pero la ideología nacionalista que le daba un valor primordial a la nación debía ser combatida, las luchas entre naciones libres e independientes debían ser abolidas, porque, en efecto, no se ve cómo esos conflictos estériles, con sus alternativas de derrotas y reveses, de masacres inútiles y de períodos de calma y preparación para otras masacres, podrían desembocar en una coexistencia armoniosa, sino precisa y solamente yendo más allá de la ideología nacionalista y abocándose a resolver los problemas de la organización social.
Si las luchas entre naciones arrastran a una dinámica que muchos judíos rechazaban, las luchas entre casi-naciones creadas al interior de naciones existentes corren el riesgo de hacerlo aún más. En rigor, un movimiento progresista de reorganización social puede seguir adelante de modo concurrente con luchas nacionales. Es mucho más difícil cuando se trata de luchas entre grupos de carácter nacional en el seno de una misma nación. Rápidamente se le da prioridad a la lealtad casi-nacional por encima de la fidelidad a un grupo o clase social alrededor del cual puede movilizarse la lucha por una nueva forma de sociedad. Esto se ve muy bien en Estados Unidos, donde por toda clase de razones históricas y sociológicas existen grupos de tipo nacional que han conservado cierta coherencia en el seno de la nación americana; en primer lugar, pero no exclusivamente, la casi-nación negra. La recreación por parte del sionismo y sus derivaciones de la cuasi-nación judía aporta agua al molino de este proceso retrógrado. Y corre el riesgo de acelerarlo. La hostilidad que prolifera en Estados Unidos entre negros y judíos podría no ser más que un anuncio de fenómenos mucho más peligrosos. Hay que tomar con seriedad los peligros de semejante perspectiva.
Los judíos podrían dejarse arrastrar por esta evolución a una toma de partido contra los ideales y aspiraciones del Tercer Mundo, que los árabes comparten por la fuerza de los hechos. Pienso que cada uno de mis lectores es capaz de imaginar cuáles pueden ser las repercusiones fatales de un proceso semejante. Para ser breve, evitaré desarrollarlos.
En los países comunistas, el sionismo ofreció también un excelente pretexto a las capas (o clases) dirigentes para abandonar sus principios ideológicos, capitular ante el antisemitismo de sus masas y, más aún, usarlo con fines que indudablemente hay que llamar reaccionarios. En la URSS, la aplicación deformante, bajo el mando de Stalin, de una política de nacionalidades fundada sobre principios justos terminó provocando que la entidad judía se conservara, en lugar de favorecer su asimilación. La capitulación de los poderes públicos ante el antisemitismo popular hizo crecer los rencores, y la desesperación de los judíos los llevó a mirar hacia un Israel incomparablemente idealizado por la ignorancia y por la necesidad de evasión fantasiosa fuera de la triste realidad. El sionismo contribuyó a avivar esta nostalgia, a orientar las esperanzas hacia afuera, a acrecentar la desconfianza hacia las autoridades, a justificar sus temores, a proveer argumentos para medidas hipócritamente discriminatorias. Más o menos lo mismo ocurrió, con muchas variantes de orden local, en las democracias populares.
En las luchas actuales, cada vez más graves, en el interior de cada grupo de países, mundo capitalista, mundo socialista, Tercer Mundo, y entre estos grupos, el conjunto de los judíos se ve llevado por el proceso que puso en movimiento el sionismo hacia opciones reaccionarias en el sentido más pleno del término. Tenemos que hacer todo lo que podamos, judíos y no judíos, para detener esta evolución cuyas consecuencias pueden ser terribles.
No sirve de nada proclamar que el “problema judío” se resolvería en una sociedad ideal y en condiciones de armonía total entre las naciones. Por el momento, todos los sistemas de opresión y explotación social o nacional, cualquier sea su forma, no pueden sino agravarlo, incluso si utilizan sólo vestigios de la especificidad judía. Hoy es claro para todos que no hay que excluir de este cuadro a los sistemas opresores que se desarrollaron sobre una base distinta de la economía capitalista. Perspectiva poco atractiva para los amantes de ilusiones, pero conforme punto por punto a las bases implícitas o explícitas de la sociología marxiana, aun si Marx, por ardor ideológico, a veces las olvidó.
Lógicamente, el “problema judío”, es decir el de las relaciones de tensión entre los judíos y los demás, no puede ser verdaderamente “resuelto” más que de dos maneras, si omitimos la solución radical elaborada por Adolf Hitler. Por la desaparición de los caracteres específicos judíos, que conduciría a una asimilación total y al olvido mismo de esa especificidad judía, o por el establecimiento de una sociedad perfectamente armoniosa. En el período actual, la primera perspectiva se aleja. En cuanto a la segunda, no es, por decir lo menos, para mañana. Pero al menos queda claro que toda lucha por una sociedad más racional y más justa se acerca a ese ideal. Al menos podemos pedir a los judíos que no se pongan del lado equivocado o no obstaculicen esa lucha.
En la situación de antes de 1945, en la que se situaba A. Léon, la de la lucha prioritaria contra el fascismo, los judíos de todas las categorías, de cualquier opinión y que participaran de cualquier ideal habían sido colocados, bien o mal, por el hecho de existir la ideología hitleriana, en el campo progresista. Situarse en él ahora requiere ya no una constatación pasiva de la enemistad salvaje de los reaccionarios más brutales, sino un positivo acto de lucidez y de voluntad. Es imperioso llevarlo a cabo.
En términos abstractos, un reagrupamiento de los judíos que hubiesen conservado alguna especificidad étnica o casi-étnica en una comunidad de tipo nacional, en el más amplio sentido de la palabra, era concebible -fuera de los fieles de la religión judaica, para quienes la afiliación a una formación de carácter religioso es un derecho. Pero la opción sionista hizo realidad ese reagrupamiento en las peores condiciones. Sus consecuencias llevaban casi fatalmente a situarlo en un contexto reaccionario. Y, como se dijo, incluso cualquier conservación artificial de rasgos específicos que iban camino a desaparecer favorece un alineamiento sobre alternativas de ese tipo.
En las condiciones actuales de lucha exacerbada entre las masas hambrientas del Tercer Mundo y los imperialismos capitalistas, de empuje de las masas del mundo comunista hacia un socialismo democrático, de tensiones internacionales e intra-nacionales en el mundo capitalista, es imperioso impedir que el “problema judío” sea usado para hacerle el juego a las alternativas más reaccionarias. La lucha contra ellas nos compete a todos. La lucha por evitar que las masas judías caigan en ello es, más en particular, asunto de los judíos. Es tanto más necesario llevarla a cabo por el hecho de que es más difícil. Exige, como se dijo, lucidez y valentía. Abraham Léon nos da el ejemplo.
Sobre la base de hechos históricos incontestables, me parece que estas páginas, en las que traté de completar en algunos puntos el análisis de Léon, lo confirman. Dejo a la necia pedantería el cuidado de apesadumbrarse por tal o cual error de detalle de su libro, por tal o cual esquematización. En las terribles condiciones de la resistencia belga bajo la ocupación alemana, con los handicaps mayores que representaban su calidad de judío (también él en el sentido hitleriano y sionista de la palabra) y su pertenencia al movimiento trotskista, supo reunir una documentación riquísima y, sobre todo, trazar de modo sustancialmente correcto las grandes líneas de la “cuestión judía”. No es un mérito menor y, en todo caso, ninguno de sus críticos, por erudito que sea, y a veces más allá de lo útiles que hayan podido ser sus trabajos, tuvo el coraje que mostró Léon, de romper explícita y abiertamente con toda una teorización nefasta y absurda. Esta pasividad, y a veces esta complicidad de los mejores especialistas de la historia judía frente al delirio nacionalista, tuvo consecuencias graves en el pasado. Tenemos razones para creer que esas consecuencias puedan ser aún peores en el porvenir.
Léon pudo haberse equivocado sobre este punto o aquel, haberse perdido a veces en sus particulares hipótesis. Tuvo razón en lo esencial, en lo capital. El judaísmo se explica por la historia y no por fuera de la historia. No tiene derecho a ningún privilegio científico ni moral. No hubo nunca necesidad divina ni extra-racional que determinara la perpetuación de la religión o del pueblo judío en tanto tales. La única necesidad moral es la de exigir respeto para con los derechos colectivos reconocidos a una comunidad religiosa o laica cuando ésta existe. No la de mantenerla, recrearle o fortalecerla cuando factores sociales impersonales (y no la brutal coacción, la fuerza y la persecución) la hacen desaparecer. Si el judaísmo o el pueblo judío convocaron valores específicos respetables, bellos y aun útiles, estos valores deben ser defendidos por su validez intrínseca, sin considerar el pueblo o la ideología que los adoptó. Los judíos son hombres y mujeres que, como todos los demás, deben ser defendidos en su derecho a la existencia individual, contra la barbarie antisemita. Cualquier estructura que algunos de ellos se vea llevado a articular debe juzgarse según sus méritos y sus deméritos propios.
La idolatría del grupo tuvo siempre consecuencias nefastas, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista moral. La gloria más grande del antiguo Israel fue haber engendrado hombres, los grandes profetas, que por una de las primeras veces en la historia, supieron ir más allá de ella. Léon pertenece a su linaje, por el espíritu antes que por la sangre. Hay que agruparse alrededor de la antorcha que nos legó, para no permitirle a la reacción científica que nos arrastre por la vía de la regresión social.
Maxime Rodinson
|
|