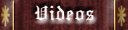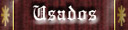Rusia, el misterio de Eurasia
Aleksandr Duguin |

224 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2018, Argentina
tapa: blanda, color, plastificado,
Precio para Argentina: 430 pesos
Precio internacional: 15 euros
|
|
Cuando un pueblo entra en crisis, como en este caso lo está el ruso, no le queda otra vía que volverse hacia sí mismo y redescubrir sus raíces. De otra forma no podrá rehacer su destino y resurgir de sus cenizas, terminando por vivir como un espectro en el océano de las naciones.
¿Cuáles son las claves de la Rusia tradicional, de la Rusia de siempre, que ahora renace? ¿Qué significado atesora el misterio de Eurasia en el contexto ruso? ¿Es Rusia el nudo perfecto que une Oriente y Occidente? ¿Qué papel va a desempeñar este inmenso país en el relanzamiento de una nueva Europa, libre del comunismo y de la agónica colonización cultural americana? ¿Por qué el cristianismo ruso es el más puro de todos cuantos existen? ¿Cuál es su misión escatológica para el final de los tiempos?
Aleksandr Duguin intenta responder estos interrogantes con este muy abarcativo estudio de la de Rusia Tradicional que la coloca en el más puro tronco Hiperbóreo y nos revela insospechados papeles que la Gran Rusia ha jugado y probablemente jugará en la historia metafísica del mundo.
|
ÍNDICE
Prólogo9
El blanco reencuentro del sol rojo9
I.- Continente Rusia23
País interior23
Colores simbólicos25
Los campos del anticristo29
La sacralidad del Zar31
El misterio del polo37
Los rusos y los hiperbóreos40
Arquetipos en la revolución44
Recapitulación47
II.- El inconsciente de Eurasia51
Rusia-Turán51
“Ex occidente lux”52
El factor turco-sumerio54
El círculo de la realización de Eurasia55
A través de Siberia hacia nuestro “yo”57
Los godos, los hunos y las swastica58
Irán “negro”. Irán “blanco”60
Unirse con oriente62
Oposición al “atlantismo”64
Desde el doble abismo66
III.- Los arquetipos raciales de Eurasia, según la Crónica Ura-Linda69
Las tres madres70
Aldland y Eurasia72
Tipos y culturas73
Los frisios y el nostratismo75
Esoterismo “blanco” y esoterismo “amarillo”78
Democracia y totalitarismo80
La raza de Rusia82
La raza de Europa84
La gran tragedia del norte86
IV.- Rusia, virgen solar89
La Dacia hiperbórea y los dos círculos de civilización89
El circulo sacral de Gardarika95
La parturienta luminosa103
El Dnieper contra el Nilo108
El “héroe”, el “salvador resucitado”, el “Avatára ruso” que ha de venir114
V.- La ortodoxia rusa y la iniciación116
La religión y la iniciación según Guénon 117
La particularidad del cristianismo118
El problema del chiismo visto por Henri Corbin118
Ortodoxia y oriente119
La cuestión de la “iniciación virtual”123
Ortodoxia e iniciación125
El oscuro secreto del “cosmismo”128
Conclusión133
VI.- Siberia: el Imperio del paraíso137
El simbolismo de los cuatro puntos cardinales y de los cuatro ciclos137
Agharta del norte - Agharta del oriente140
El papel de Siberia142
El universo turco y el chamanismo145
Gengis-Kan, el Restaurador del Imperio Ram149
Siberia y Rusia152
Biografía de un Dios: el Barón Ungern-Sternberg156
La minios escatológica de Oriente163
VII.- El “reino de las sombras” en oposición al “polo solar”165
El mapa secreto166
¿Por qué América y no “Colombia”?168
La Atlántida y la Tras-Atlántida: El misterio del dólar171
El orto por occidente, el ocaso por oriente173
“Continente América”-”Continente Rusia”176
El cosmos, la estrella blanca y la pirámide truncada178
Obsequios del mundo de los antepasados180
Sumergir América184
VIII.- El fin de la era proletaria189
Consideraciones iniciales189
La cuarta casta191
“El advenimiento comunal”, segun Nostradamus193
El capitalismo como negación del misterio y el comunismo como anticristo198
Las marcas de la bestia202
El misterio de los tiempos sin ley210
El gran monarca del terror218
|
PRÓLOGO
El blanco reencuentro del sol rojo
Siempre que un país se ve en la desembocadura de su propia crisis, como en este caso lo está Rusia, no tiene otro dilema que seguir adelante y languidecer como un espectro, o bien renacer en sus orígenes, yendo al encuentro de sus raíces...
El día en que Iván el Terrible anunciaba a los nobles boyardos, miembros de la Duma, su deseo de abandonar el trono y retirarse a un monasterio para el resto de sus días, a fin de purgar allí sus muchísimos pecados, el joven Boris Godunov tomaba por primera vez la palabra ante tan notable asamblea. “Sin Zar no hay Rusia” —les dijo—. Era una verdad sabida, pero todos le escucharon en silencio... Y no tardaría en aclarar esas palabras, sobre todo para nosotros, que se las íbamos a escuchar hoy a través de Vladimir Volkoff, una de las literaturas blancas en el exilio. “Para que exista Rusia —afirmó el joven Boris— se necesitan dos cosas: la Ortodoxia y el Zar .Por tanto, para que Rusia exista, lo único realmente imprescindible es el Zar.”
Desde que Rusia se quedó sin Zar, su alma no podía morir, pero ha vivido por 70 años encadenada; el espíritu ruso fue sacado de la tierra o sometido en su penumbra. Bajo el invierno, sin embargo, rebrota ahora. Durante todos estos años, el símbolo de esta adversidad ha sido, sin duda, la momia de Lenin, una parodia de la inmortalidad, un cuerpo sin vida que la Ciencia ha sabido mantener “vivo”, desafiante, con magistral orgullo, y que el poder soviético situó en el centro justo, y no por casualidad, en el centro del Kremlin moscovita, esa “sacramentalidad de la presencia entre murallas”. Por eso, el sentido de quienes en Rusia piden que los restos de Vladimir Ilich Ulianov —Lenin— sean llevados a un cementerio de San Petesburgo —como él mismo dispusiera en su testamento— y allí dejados a su suerte, habla por sí solo.
Situados, pues, ante la clave del despertar y del destino de Rusia, ante la reanimación de sus raíces, el renacimiento ruso se encuentra no únicamente ante el problema del estado de su alma atrofiada, sino ante el señuelo, la ilusión, de un Occidente que, eufórico, reaparece ante las miradas del Este. Ante tal disyuntiva, sin abstracciones, se levantan los semblantes de dos Zares contrapuestos. San Vladimir, en quien se reúnen las vertientes paganas y cristianas de todas las Rusias, y Pedro el Grande, el primer monarca ilustrado y occidentalista ruso, padre de la decadencia eslava, a la postre emprendida en la última década del siglo xvii. Es cierto que algunos rusos, sobre todo urbanos, suspiran aún por nuestro agónico mundo occidental, por su enfermizo progreso, por su falseado gigantismo bastante ya cristalizado; otros, empero, la inmensa mayoría de los pueblos rusos, buscan en sí mismos y rehacen su memoria. En esta última corriente, se halla la Iglesia católica-ortodoxa, así como una buena riada de escritores entre los que sobrenadan Solzhenitsin, el mencionado Volkoff o Guenadi Chimanov quien, citado por Yanov, dice: “Ha habido demasiado sufrimiento en Rusia, y Dios no permitirá que este sufrimiento termine en la grotesca y mezquina nulidad democrática”. Claro que es innecesario decir que tanto esta expresión, como el trasfondo que ahora comienza a moverse, trasvasa las especulaciones puramente secularizadas de la política o de la economía, para entrar así, en la urdimbre más sutil, permanente, prístina y esotérica de Rusia. En esta vertiente del reencuentro se sitúa el libro de Alexandr Duguin.
Me tocó vivir la principal de las claves rusas hace algo más de tres años. Se iba a conmemorar el bautismo de Rusia en su fecha más señalada: la de los mil años. Y yo tenía por entonces algunos amigos rusos, blancos y ortodoxos, que fui encontrando entre las brumas del exilio. Todavía los conservo sin excepción, aunque alguno ya esté muerto. El más joven de ellos, que se encargaba de coordinarlo todo y de armar el Comité de los Actos Conmemorativos, me invitó a participar, y apuntaron mi nombre junto al del heredero al trono de Rusia, el Gran Duque Vladimir, al del Rey Simeón de los búlgaros, al del arcipreste griego Dimitris Tsiamparlis, al del profesor don Rurik de Kotzebue, al de doña Lucía Seslavin, y al lado del de los hermanos Eugenio y Nikolai de Dobrynine. Ocho fusilables: una perfecta pieza octogonal.
Toda esta historia nació en el año 900 de Nuestro Señor, en la que un príncipe pagano, nórdico, varego o vikingo, de nombre Vladimir, se convierte al cristianismo. Y al poco, también sus nobles y su pueblo, inmersos en las aguas sagradas del Dniéper, reciben el bautismo. Por este gesto y por los otros que le siguieron durante el resto de su vida, Vladimir —el Sol Hermoso, el Sol Rojo— recibiría además, por parte de la Iglesia, el título de Santo —Ravnoapostolny, “El Igual que los Apóstoles”—. De él me habló, como jamás ningún libro podría haberlo hecho, Rurik de Kotzebue, un piadoso y luchador ruso blanco por cuya amistad entendí la entraña de la Ortodoxia, el misterio cautivador de la vieja Rus de Kiev, luego Rusia, de Eurasia, de los Íconos y del Zar, cuya fotografía tenía dedicada, ya un poco amarillenta y encuadrada en terciopelo rojo invernal con el águila bicéfala, imperial, de plata. Ya anciano, esperó a que llegara el milenario de la conversión de Rusia, lo celebró y después murió. Todavía puedo verle, pues lo recuerdo, de pie, en el centro de la nave de la pequeña iglesia ortodoxa de los santos Andrés y Demetrio, en la calle Nicaragua de Madrid, emocionado, con voz vibrante, pero serena, hablándonos de san Vladimir y del cristianismo ruso.
En aquella fecha de 1917 en la que se iniciaba la revolución soviética en uno de los extremos de Eurasia, se aparecería la Virgen de Fátima en el otro. No fue sólo una extraña coincidencia. La relación entre ambos acontecimientos revela el signo de algo más profundo: descubre la misión escatológica de la Virgen como sello en el final de los tiempos y el destino en ellos de la Rusia cristiana. Cuando en Fátima, en una de las partes de su secreto, María anuncia a los tres niños pastores que vendrá “a pedir la consagración de Rusia” a su Inmaculado Corazón, el mensaje contempla el advenimiento del comunismo y su posterior extensión en aquel país y más allá de sus fronteras, la suerte de un Rey y el desencadenamiento de la II Guerra Mundial, aún “peor” que la anterior. Pudiera parecer un misterio que, en el propósito de la aparición, no estuviera el ahorrarle a Rusia su calvario: el triunfo de los soviets, el martirio de los blancos con la familia real y su monarca a la cabeza. Pero no lo era en realidad, porque desde la comprensión cristiana de la vida nada ni nadie resucita a un estado superior de existencia, ni asume la gloria de su condición heroica, si antes no muere. La muerte, por tanto, tarde o temprano tendría que venir a ser para Rusia la garantía de su posterior resurgir y el broche de dolor que el país blanco necesitaba pasar para probar su santidad y asumir con dignidad la misión escatológica elegida para ella entre los demás pueblos.
En cambio, la Virgen de Fátima sí pretendió evitar la II Guerra Mundial. Para frenar su desencadenamiento pidió en el secreto la consagración de Rusia... ¿Quería el plan divino que Alemania no fuera destruida?, ¿que el Occidente materialista, aliado con el ateísmo del Este, no extendiera sus fronteras más de lo debido?, ¿pretendía el Cielo allanar los caminos para que Alemania y Rusia se encontraran un día en el punto de encuentro común de la Tradición hiperbórea primordial, y ambas con Roma, a través de la” “consagración” que la Virgen le pedía al Papa? Una “Nueva Edad Media” se delineaba —o se ha dibujado ya, aunque no nos hayamos dado cuenta—, en la que las raíces de un paganismo inmortal acabarían imbricándose con el cristianismo unido, como en Puente Milvio, cuando un general romano —Constantino— hiciera situar las cruces sobre el lábaro de sus legiones, o como en el Dniéper, donde un príncipe vikingo de la estirpe de Rurik sumergiera en las aguas de la muerte la paganía de los suyos para hacerlos resucitar cristianos. Una “Nueva Edad Media”, como la del Santo Grial, en la que paganismo y cristianismo podrían llegar esta vez a sentir la hermandad con los hijos del Islam y con todos los orientales de las tierras del tigre, del dragón y del cinabrio. El verdadero Imperio de Eurasia — blanco, rojo y negro; Norte y Sur, Este y Oeste— levantado o bendecido por aquella Dama clara y luminosa de la Paz, aquella señal celeste llamada Fátima: la Theotokos —o Madre de Dios— y nombre de recuerdo tan amado para el último de los Profetas, Mahoma.
Rusia —la Tercera Roma— es, sin duda, el prototipo de Eurasia: nuestro mito.
En 1925, Lucía, mediante una locución privada, recibe de la Virgen su primera indicación para que revelara a la jerarquía católica la segunda parte del secreto. Reiterará su pedido en 1929; sin embargo, Pío XI no le consagra Rusia y la guerra estalla en 1939... ¿Por qué cinco papas se negaron o anduvieron con rodeos en la consagración de Rusia a la Virgen blanca, hiperbórea, de Fátima? Lo hizo, en cambio, el sexto, en los términos requeridos por la Aparición. Cinco heridas en el calvario ruso, como en el crucificado. Un sexto día, como el sábado que precede al domingo (para la cosmovisión cristiana son seis, igual que los días de la semana, el ciclo completo que la humanidad tiene que pasar antes del día glorioso de la resurrección y de la paz). Y el séptimo período —el domingo— es aquí semejante al tercer día en el que, tras el reinado de las tinieblas, Cristo ascendió de los infiernos. ¿Será el tercer milenio de la Era cristiana la consolidación mítica de Eurasia? Creámoslo. ¿Por qué la Iglesia latina de Occidente no le consagraba Rusia al Inmaculado Corazón de María? ¿Suponía este gesto que Roma se doblegaba ante el cristianismo ruso y oriental, no cambiante y fiel a los orígenes —ortodoxo—? Pensar demasiado no ha hecho nunca bien a nadie, y sobre todo dilata y equivoca las decisiones. Sea como fuere, la Santa Rusia siempre ha besado el suelo cuando reza, una postura de humildad que, casualmente, el ángel enseñó a los tres pastorcitos de Fátima en la Loca do Cabeço.
La consagración de Rusia a la Virgen habría acarreado la caída del comunismo, así como impedido la II Guerra Mundial.
Fue Juan Pablo II quien, finalmente, se doblegó e hizo la consagración pedida sin subterfugios. Sucedió un 25 de marzo de 1984, y un año después nacía la Perestroika. Aunque Rusia había pasado un largo invierno, las semillas de su cristiandad permanecían vivas en ella. François Maistre nos ha contado que el propio Breznev se quejaba ya ante el Comité Central del Partido: “¿Qué ocurre camaradas? ¿En qué siglo vivimos? ¿Antes o después de la revolución?”. Le obsesionaba no ver a su alrededor más que campanas y, lo que aún era peor, oír sus tañidos. Era así que el calor del sol interno —la Ortodoxia— y el calor del sol lejano —Fátima— iban a propiciar en Rusia el tiempo de su resurgir, el tiempo de su milenario.
¿Retornará el Zar al trono de todas las Rusias? El principio y fin de la Primera Roma —la de Occidente— fue marcado con un solo nombre, el de Rómulo. La Segunda Roma —Bizancio— fue fundada por Constantino y cuando, siglos después, reinaba otro Constantino, cayó bajo el poder de los turcos. Las profecías de San Malaquías dicen que el último Papa de la Iglesia latina se llamará Pedro, igual que el primero. En cambio, en el ciclo ruso todo parece indicar que éste aún no se ha cerrado. Su diferencia actual es semejante al símbolo de la Era cristiana, que nació con el sacrificio y resurrección de Cristo, reabriéndose sobre su sepulcro —el mundo profano y la modernidad— a un nuevo Cielo y a una nueva Tierra, con su segunda venida. Pues bien, no olvidemos que Vladimir se llamaba el príncipe vikingo que hizo bautizar a la primitiva Rus, y que otro Vladimir —Lenin— quiso acabar con la Era cristiana de los eslavos; no obstante, anotemos aquí otro detalle que hace girar el discurso: Vladimir se llama también, ahora, el Gran Duque y heredero de la Santa Rusia en los tiempos en que sus tierras recuerdan el Imperio de los Mil Años cristianos y en los que sus pueblos resurgen del mausoleo sin alma representado por la momia de Lenin.
Pero sigamos anotando encrucijadas en el misterio del milenio. En marzo de 1917 se desata la revolución liberal de Kerensky, quien, apoyado por la Duma y por algunos miembros resentidos de la nobleza, como el príncipe Galitsin, desea la abolición de la Monarquía, a la vez que incita al asesinato del Zar comparándose con Bruto. Nicolás II, el día 15 del mencionado mes, abdica en la localidad de Pskov, entre bosques y pantanos. Los generales que le acompañan en ese momento se santiguan. El Ungido del Señor, el rey-santo, se prepara para el martirio. Y a él le seguirán también su mujer, todos sus hijos y muchos otros. Buen tiempo era aquel de primavera para que aconteciera lo que tenía que ser, en el que la cristiandad conmemora la presencia del sacrificio voluntario. “¡Guárdate de los Idus de marzo, oh César!”
Rasputín se lo había profetizado: “Amigo querido. Vuelvo a repetírtelo una vez más: una nube amenazadora se cierne sobre Rusia... Todo es oscuro, sin el menor atisbo de luz. Un mar de lágrimas; mar sin límites... Sangre, horror indescriptible...”. Pero el Zar de la Tercera Roma siguió adelante, como aquel César de la Primera, hacia la aceptación de la muerte. Todo empezó en Dno, en la estación ferroviaria de Petrogrado, donde el tren del Zar fuera desviado. ¿Acaso Dno no quiere decir fondo, abismo? Desde ahí, por tres etapas —como por tres caídas— pasó el Zar con su familia y sus leales —Tsarskole-Selo, Tobolsk, Ekaterinenburg— hasta el final. Dicen algunos testigos que, cuando veía pasar a su Emperador, el pueblo campesino, fiel y ortodoxo, se arrodillaba.
Estalla la guerra civil y triunfa la Revolución Soviética en octubre del 17, el mismo mes en que se produce la última aparición de la Virgen del Rosario en Fátima. Desde Moscú parte el telegrama ordenando el asesinato; lo firman Yakov Sverdlov y, a la derecha del documento, Lenin, como recientemente se ha demostrado. “Veo una gran cruz en Ekaterinenburg” —había anunciado ya San Juan de Kronstad (1829-1909)—. Allí fue, en Siberia, en la tierra más virginal y originaria que todavía tenemos del planeta, en la de los más grandes bosques del mundo. No en vano, Alexander Solzhenitsin ha escrito en Vivir sin vergüenza: “Siberia y el Septentrión son nuestra esperanza, nuestra reserva”. ¿Nuestra resurrección? Les dieron muerte en la casa del ingeniero Ipatiev, en Ekaterinenburg, la noche del 16 al 17 de julio de 1918. Pero antes, tal vez días, semanas o pocos meses, sobre el itinerario de sus prisiones, unos breves versos, atribuidos a la Gran-Duquesa Olga, ignoraban la distancia. Copiamos algunos:
Reina del Cielo y de la Tierra,
Consoladora de los afligidos,
escucha la oración de los pecadores:
La Santa Rusia —Tu morada luminosa—
está en vísperas de perecer.
***
Te invocamos, Protectora nuestra.
No conocemos ninguna otra.
Oh, no abandones a Tus hijos.
Concede la esperanza a los que sufren.
Pon Tu mirada
En nuestras lágrimas y nuestro martirio.
***
Danos la fuerza, oh Dios de la Verdad,
de perdonar el crimen de nuestro prójimo
y de aceptar con dulzura
nuestra pesada cruz ensangrentada.
***
Al borde de la tumba,
infunde a los labios de Tus siervos
la fuerza sobrehumana
de rezar humildemente por nuestros enemigos.
Una oración, un poema, que, en efecto, ignoraba la distancia, y aun cuando Olga no lo supiera, al otro extremo de Eurasia, en Fátima, una Virgen blanca la escuchaba...
* * *
Desde junio o julio del año 988, fecha de la investidura cristiana de la realeza rurikida, hasta 1918, en la que cae el último de los Zares, transcurrieron en Rusia 930 años de su Era cristiana. Pero si a los 930 años le añadimos la cifra tan simbólica como real de los 70 que ha durado el tiempo del “Anticristo” (el período del martirio y de la opresión para la Iglesia rusa), tenemos justamente 1.000 años: el milenario, la celebración del tiempo del retorno, la vuelta del Zar santificado en los iconos del martirio, la proximidad de Cristo que reaparece victorioso como sol de justicia, en su sentido más eminente. Y eso es, sin embargo, lo que la Virgen —la gran señal del Cielo, la Dama Blanca de Hiperbórea— nos avisa. Ella es, a la vez, la puerta sacra de la Natividad y del Apocalipsis, del principio y del fin, del alfa y de la omega del mundo.
En virtud de estos símbolos, la figura del Zar se ve asumida por la tradición de los reyes que murieron y que, resucitados y ya míticos, aguardan en el Paraíso la orden de su venida, como Arturo, Carlomagno, Don Sebastián..., en pos de Cristo, al final de los tiempos. Cuenta Valentín Speranski en La noche roja cómo una aldeana de Ekaterinenburg vio a los zares durante los últimos días de su cautiverio, los cuales le parecieron apocados, nada, demasiado humanos, y, sin embargo, en sueños, se le habían aparecido “rodeados de una aureola dorada y con trajes resplandecientes. Les acompañaba una música, y mil banderas de todos los colores flotaban al viento; caían flores de lo alto y las campanas repicaban sin cesar. El Zar, a mi juicio, debía ser como un gigante divino y la Emperatriz una belleza rusa... del Paraíso... El Zarevich, un querube...”. La leyenda monárquica creció hasta el punto de que el Zar —de verdad, de verdad— no había muerto. Después de que el poder soviético pase “como una epidemia infantil —le dijo a Speranski un anciano venerable, allá por el año 23—; después de esa enfermedad tremenda, pero necesaria para fortalecer el alma, se restablecerá el régimen antiguo, lavado por la sangre y purificado por el sufrimiento...”. Y, entonces, —le añadió otro de sus interlocutores—, entonces, “el Zar, muy piadoso, vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos... gracias a los poderes que habrá recibido de Dios”.
* * *
Eurasia es nuestro destino y no América. Hacia las postrimerías del libro, Duguin incluye un capítulo sobre América que, a simple vista, muchos podrían juzgar ocioso o fuera de lugar, máxime cuando al tratar sobre ello las reflexiones del autor extralimitan el conflicto convencional y desde luego aparente entre los rivales y máximas potencias de la guerra fría: USA y la URSS. Si consideramos las cosas del siguiente modo, si aceptamos que la América primitiva, la del chamán y la del guerrero nómada, la del indio piel-roja, fue consecuencia de una natural expansión de Asia hacia su propio naciente solar, entonces, esa América arcaica habría sido el extremo Este de Eurasia, como de hecho así fuera. Los japoneses parecen saberlo, lo intuyen los tibetanos y los mongoles y los tártaros y algunas etnias del norte de la India y los siberianos... Es más, si las migraciones se hubieran verificado en la dirección opuesta, como así lo creen en la actualidad los jefes de algunas naciones indias, poco importaría para nuestro propósito que ello fuera demasiado improbable o imposible. El trasiego permanecería en los límites simbólicos de Eurasia. Pero, si, como se le ocurrió a Cristóbal Colón, el occidente de Eurasia quiso buscar un “atajo” para llegar al otro lindero de Oriente —de las Indias Orientales—, transgrediendo la terminología y las concepciones tradicionales de la geografía sagrada y simbólica; traspasar el finisterre, la Isla blanca de Thule, la mítica Avalon, ir más allá del Paraíso nórdico, de Apolo y de los celtas, y situarse a sus espaldas y surcar o pasar los abismos de sombras que allí existían, en ese caso, Occidente habría entrado en el juego inexorable de la “ley de las inversiones” o de los “reversos”, introduciendo, como ha sido constatado, el chispazo destructivo de la desolación. No en vano, aquel Occidente que acabaría por encarnar el signo del desarraigo terminó por arrasar las raíces de los pueblos que Eurasia tenía allí, en “América”, de avanzadilla. De este modo, el ocaso, la penumbra y la decadencia de la luz, acabarían por eclipsar al Oriente que vio siempre nacer el sol en su seno. Sin embargo, este triunfo no es otra cosa que el engaño de las tinieblas exteriores, efímero para ser verdad, pues escrito está: del Este amanecerá, como el relámpago, el enviado que regresa sobre el corcel blanco, al final de los tiempos.
Otro aspecto que siempre me ha interesado de esta polaridad USA-URSS es la doble vertiente que ambos lados encarnan respecto al espíritu. Veamos al cristianismo en la civilización moderna y comparémosle con la tragedia de Cristo, con la trascendencia de esa misma tragedia por él abrazada. Imaginemos ahora a Jesús ante la tentación del monte, imaginémosle aceptando el apego del mundo y renunciando a la muerte, su misión. Esa actitud es la de Occidente y la de América, cuya ideología y forma de vida cautiva la existencia por el bienestar, el poder pasional y el placer, concluyendo por matar el alma y encadenar el espíritu. Una renuncia así de la muerte no tiene resurrección. Por eso, América, con su estilo de vida, paraliza nuestra capacidad de reacción, y semejante al sheol hebreo, nos convierte en seres espectrales, incapaces de libertad. Esta civilización huye tanto del sacrificio y agasaja de tal manera el cuerpo que resuelve matándonos el alma inmortal y abatiendo el espíritu invulnerable. En la Revolución Soviética, por el contrario, el pueblo ruso ha vivido su propio calvario y su propia crucifixión. Con ello, sus perseguidores le han garantizado su regeneración. Desearon tanto destruir el alma rusa y abolir el espíritu con la persecución y la tiranía, quisieron tanto matar a Dios por el martirio, que ahora lo verán resucitar. Y de igual manera que Cristo liberó del sheol a los seres ensombrecidos que allí había con su descenso a los infiernos, así también la Santa Rusia se reserva un papel primordial para el futuro. No de otra manera cabe entender las palabras de Solzhenitsin: “pienso que Rusia, que ha abierto las puertas del infierno al mundo, es la única capaz de poder cerrarlas”. Occidente no puede hacerlo, y sigue el escritor: “todo el orbe está debilitado por la prosperidad y... pronto perecerá... las manos para vencer el infierno vendrán del Oriente eslavo. Para la historia... Rusia es un país clave”. Confiemos ahora que en este lado de Eurasia —nuestro continente—, en la “India blanca” —como calificaba Esenin a sus tierras—, no terminen también por caer como nosotros ante los señuelos, en esos lazos sutiles, con que Occidente nos tienta sin piedad.
Este, nuestro sueño, fue el de Ungern-Sternberg, quien, al igual que Gengis-Kan, y después de haber reunido en una sola horda hiperbórea a sus mongoles, cosacos y nórdicos, descendiera desde Oriente hasta Occidente como el relámpago. Siempre lo he confesado: tenemos una necesidad imperiosa de barbarie... Pero Ungern se adelantó a su tiempo. Él también quiso llegar hasta el mítico reino invisible de Agartha y traer de allá sus alianzas. Al igual que Ungern, otros héroes lo buscaron después y lo seguirán buscando. Sin embargo, no hay otro modo de ser aceptado en él que tragando el amargo sabor de la derrota momentánea, de la cruz y de la muerte. Sólo en ese instante, Ungern-Sternberg, el último de los defensores a caballo de la Rusia de los Zares, vendrá al lado de Arturo, Carlomagno, Nicolás II... con el Rey del Mundo, a sus flancos.
Isidro-Juan Palacios
|
|