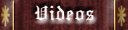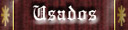Los cuerpos de élite del pasado
Caballeros Teutónicos, Espartanos, Jenízaros, Mosqueteros,
Granaderos, Cadetes
V.V.A.A.
Jean Jacques Mourreau, Dominique Venner, Philippe Conrad, Arnaud Jacomet, Jean Piverd, Claude Jacquemart |

344 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2022, Argentina
tapa: blanda
Precio para Argentina: 2360 pesos
|
|
Desde la fundación del Estado espartano, hacia el año 1000 a. de C., construido sobre sus cuerpos de élite, y siendo una institución que se mantuvo durante ocho siglos como el modelo de perfección del mundo antiguo, alabado y admirado por todos los que lo conocieron, siempre hubo cuerpos militares de élite cuyas hazañas y heroísmo han quedado en la historia.
Fuertemente entrenados, física y mentalmente fuertes debido a su convicción, honor y disciplina, la búsqueda de la excelencia, de ser siempre los mejores, ha signado su existencia.
El presente trabajo busca esclarecer y estudiar minuciosamente estos grupos de élite de los que muchas veces se diluye su figura a mitad de camino entre la historia y el mito o la leyenda.
Comienza con un trabajo introductorio de Dominique Venner sobre Esparta, como el modelo histórico más influyente en todos los cuerpos de élite que conocemos.
Le sigue Jean Jacques Mourreau con su excelente trabajo sobre los Caballeros teutónicos, mitad monjes mitad soldados, quienes participaron en las Cruzadas, para afincarse, más tarde, en la Pomerania, creando un curioso Estado-fortaleza que colonizó parte de las actuales Polonia, Hungría y Lituania. Sus instituciones les permitirán ser fuertes y perdurar. Tras la Lacedemonia, ellos descubrirán ese Graal de los grandes cuerpos de élite que su compatriota, el filósofo Federico Nietzsche, encerrará más tarde en una de sus pujantes fórmulas: «Los criterios de valor de la aristocracia guerrera están fundamentados en una potente constitución corporal y una salud floreciente, sin olvidar lo que es necesario para el mantenimiento de este vigor desbordante: la guerra, la aventura, la caza, la danza, los juegos y ejercicios físicos y, en general, todo lo que implica una actividad robusta, libre y alegre».
Philippe Conrad nos regala uno de los trabajos de referencia obligada sobre los Jenízaros: cuerpo de élite del ejército otomano que formaron la feroz y temida infantería del Sultán.
Arnaud Jacomet nos trae la historia de los mosqueteros: mercenarios a las órdenes del rey francés, utilizados principalmente en acciones secretas.
Jean Piverd traza el recorrido de los Granaderos de la Guardia: guardia personal de Napoleón Bonaparte y punta de lanza en muchas de las más arriesgadas intervenciones del Emperador de los franceses. Con documentación abundante constituye una muestra excepcional de la forma y la visión de la vida de unos hombres que durante dieciséis años llevaron las águilas napoleónicas por toda Europa.
Finalmente, Claude Jacquemart nos presenta a los Cadetes: grupo de futuros oficiales superiores, educados en academias especiales, que formaron la base de los modernos ejércitos alemanes.
Todos estos trabajos juntos constituyen una estupenda y documentada semblanza de los grandes cuerpos de élite que ha tenido la humanidad dentro de lo que es la historia conocida.
|
ÍNDICE
En un principio fue Esparta...7
Por Dominique Venner
Los caballeros Teutónicos17
Por Jean-Jacques Mourreau
Las cruzadas18
Drang nach Osten....33
Winrich von Kniprode (1351-1382)40
Un adversario a la medida de la orden46
Tannenberg, tumba de los teutónicos58
Los Jenízaros71
Por Philippe Conrad
Los combatientes de la guerra santa81
El gran miedo de la Europa cristiana100
La milicia del gran señor121
Los Mosqueteros141
Por Arnaud Jacomet
Los mosqueteros de la casa del rey (1622-1745)142
Los granaderos de la guardia197
Por Jean Piverd
La Guardia de los Cónsules199
El Gran San Bernardo202
Marengo203
Los días hermosos205
Marinos y Vélites209
La Guardia Imperial210
Austerlitz215
Jena218
Campaña de Polonia219
Eylau222
Friedland223
Tilsit225
Campaña de España227
El tiempo de la paz pasa de prisa.235
Moscú241
Retirada de Rusia. Campaña de Alemania243
El vuelo del águila253
Los Cadetes 263
Por Claude Jacquemart
Anexo I.- Los caballeros teutónicos321
Anexo II.- Los Jenizaros323
Anexo III.- Los mosqueteros del rey331
Anexo IV.- Los Granaderos de la guardia342
Anexo V.- Los Cadetes 343
|
En un principio fue Esparta...
Dominique Venner
PNada parecía predisponer a un pueblo tan pequeño para una historia tan larga y un destino tan glorioso. Mas el Estado espartano duró ocho siglos, desde su fundación, en los tiempos de las invasiones dóricas, hacia el año 1000 a. de C., hasta el año 221 antes de nuestra era, cuando por vez primera un ejército extranjero se apoderó de la ciudad que había dominado la Hélade. «A pesar de sus defectos, que eran muchos, los espartanos iban a dejar al Universo el recuerdo imperecedero de su firmeza ante el peligro, de disciplina organizada y de fidelidad a sus métodos», escribe su historiador H. Mitchell . «Tanto por su entrenamiento como por su moral, los lacedemonios eran inimitables», reconoce Arnold Toynbee . Este severo crítico admite que «los espartanos se elevaron hasta las cumbres más sublimes de la conducta humana».
Aquel año, el 480 antes de nuestra era, la fiesta del gimnopedias no se celebraría. Tradicionalmente, a mediados del verano, Esparta se hacía hospitalaria. Ante los helenos llegados de toda Grecia, los niños, los adultos e incluso los ancianos se enfrentaban, enteramente desnudos, en la Ágora (plaza pública) en el curso de las competiciones deportivas en honor de Apolo Pitio. Aquel año, la competición sería bélica: opondría las falanges griegas a la invasión procedente de Asia.
Jerjes, hijo de Darío, quería hacer olvidar la derrota de su padre, aplastado diez años antes en Maratón por los helenos. El Aqueménida franqueó el Helesponto en junio del año 480 antes de Cristo. Una flota de mil doscientos buques apoyaba la marcha de muchos centenares de miles de ávidos guerreros de tez negruzca. Al ritmo del látigo de su amo implacable, los orientales avanzaban, innumerables y cubiertos con sus cascos, tal y como los describiera Herodoto: «He aquí a los persas, tocados con casquetes de ligero fieltro; a los hindúes vestido de algodón; a lo del Caspio, bajo sus pieles de animales; a los árabes, ataviados con luengas vestiduras; a los etíopes, pintados mitad de bermellón y de yeso...» En Susa, el déspota ha interrogado al griego Demarato sobre la capacidad de resistencia de los helenos. La respuesta cae, irritante: «Hablaré solamente de los lacedemonios. Oso, señor, asegurarte primeramente que ellos jamás prestarán atención a tus proposiciones, porque éstas tienden a someter a Grecia; en segundo lugar, que ellos te darán la batalla incluso en el caso de que todos los otros griegos tomaran el partido de someterse. En cuanto a su número, señor, no me preguntes cuántos son para llevarlo a cabo. Aunque su ejército fuera solamente de mil hombres, y aun de menos, ellos te combatirían.»
Es en el desfiladero de las Termópilas, paso obligado hada el corazón de Grecia, donde tendrá lugar el primer encuentro. El mando de las tropas helenas es confiado a Leónidas, rey de Esparta. Al enterarse de que ha sido rodeado a consecuencia de la traición de Efialtes, Leónidas ordena el repliegue de los seis mil griegos coaligados, a los que no quiere enviar inútilmente a la muerte. A fin de retardar el avance de los bárbaros, se queda solo, rodeado de su guardia, trescientos hoplitas, élite de la élite.
Mientras la masa terrible y sombría de los asaltantes avanza inconteniblemente hacia sus posiciones, los hoplitas lacedemonios hacen sus ejercicios, indiferentes a la muerte que se acerca. Visten la corta túnica roja impuesta por Licurgo a los guerreros de Esparta para que no se distinga la sangre de sus heridas. El casco de bronce con cimera de plata encuadra sus rostros. El escudo de bronce con la lambda de Lacedemonia pesa en su brazo izquierdo, mientras la larga y fuerte lanza es empuñada por la mano derecha. La corta espada de estrecho guardamano, que centelleará al instante para el cuerpo a cuerpo, reposa en su vaina, muy alta, bajo la axila izquierda, a fin de poder sacarla con una sola mano. «Antes que a ellos, oirían ustedes hablar a las imágenes de piedra —dice Jenofonte— y les sería más fácil hacer apartar la miradas de las estatuas de bronce.»
Ante las filas inmóviles, la fuerte voz de Leónidas canta las elegías del poeta Tirteo:
«Que cada uno siga firme sobre sus piernas abiertas,
Que fije en el suelo sus pies y se muerda el labio con los dientes. Que cubra sus muslos y sus piernas, su pecho y sus hombros bajo el vientre de su vasto escudo.
Que su diestra blanda la fuerte lanza,
Que agite sobre su cabeza el temible airón.»
Completamente estupefacto por el espectáculo insensato de estos hombres abocados a una muerte inevitable, Jerjes se dirige a Leónidas:
— ¡Entrega las armas!
El lacedemonio replica:
— ¡Ven a tomarlas!
Antes que la enorme ola de decenas y decenas de millares de lanzas bárbaras vaya a romper sobre ellos, los trescientos espartanos entonan el «peán», su viejo canto de guerra, en honor de Apolo. Después, el muro de bronce de su minúscula falange se pone en movimiento al son del pífano. Ellos aparecen entonces al sol, lo mismo que sus antepasados descritos por Homero en el canto XIII de la Ilíada:
«La lanza se cruza con la lanza, el escudo se pega al escudo;
Y el uno se apoya en el otro, el casco al casco, el hombre al hombre.
Los penachos se tocan con cimeras chispeantes
Al doblarse las cabezas, tan apretadas están las filas.
Ondulan las lanzas, entre las manos audaces
Sacudidas. Los pensamientos son rectos, el deseo es de batalla.»
El choque es espantoso. La reja minúscula de los guerreros europeos penetra en el gigantesco hormiguero que le va a arrastrar. Más por encima de los clamores ávidos, del estruendo de los címbalos, de los tambores asirios y las trompetas númidas se percibe el desafío agrio y duro de los pífanos de Esparta. Durante un instante, el abigarrado océano de los asiáticos parece retroceder. Las lanzas de los lacedemonios hacen hervir ante ellas una espuma sangrienta.
El rey de reyes patalea y ruge ante esta resistencia impensable. Un largo grito cubre entonces el llano, llena el desfiladero. El flujo, un instante contenido, avanza de nuevo, bajo la presión de cien mil pechos acorazados. El choque va a dislocar las filas de los espartanos. Pero los hoplitas no ceden. Ellos ganan una altura, escudo contra escudo, lanza contra lanza. En torno suyo, los batallones medas dan vueltas en vano. Cuando un espartano cae, la muralla de bronce se cierra de nuevo al instante, adosada a las paredes abruptas de las Termópilas. Los diez mil «inmortales», élite de la aristocracia aqueménida, son a su vez rechazados. Tres días y tres noches, la pequeña falange resiste, hasta que cae el último hoplita.
Cuando el silencio siniestro de la muerte se abate al fin sobre el desfiladero, ningún grito de victoria viene a romperlo. Los cadáveres de millares de invasores atestiguan su precio. En su rabia, Jerjes hace decapitar el cadáver de Leónidas. Rechazando la advertencia, con una superioridad numérica aplastante, persiste en su voluntad de conquista. Tres lacedemonios la quebrarán. Con Temístocles, el navarca Euribíades hundirá sus buques en Salamina, el rey Pausanias derrotará a su ejército de tierra en Platea. Otro almirante, Leotíquides, acabará con su flota en Micala.
Los griegos alzarán en estos lugares, donde nadie osará en adelante reírse o hablar, una estela de piedra. En ella grabarán la prescripción del poeta Simónides: «Viajero, ve a decir a Esparta que nosotros hemos caído aquí por obedecer sus leyes.»
Es al legendario reformador Licurgo, a quien se atribuye como antepasado a Hércules en persona, a quien los espartanos hacen remontar las instituciones no escritas a las que deben su rígida virtud. «Licurgo merece ser admirador —escribe Plutarco— por haber grabado en el alma de sus conciudadanos la opinión de que es preferible desafiar a la muerte antes que aceptar la ignominia como precio de su vida.» Y Jenofonte opina: «En los otros Estados, cuando un hombre es cobarde, se contentan con llamarle cobarde; pero él se pasea en la plaza por el mismo sitio que el que es valiente, se sienta a su lado y, si quiere, frecuenta el mismo gimnasio. En Lacedemonia, por el contrario, cada uno se hubiera avergonzado de recibir al cobarde a su mesa y de batirse con él en la palestra. Cuando veo pesar tal infamia sobre los cobardes, no me sorprende en absoluto que en Esparta se prefiriese la muerte a una vida deshonrosa y cubierta de ignominia.»
En las Termópolis, un hoplita llamado Aristodemos, al igual que uno de sus camaradas, Eritos, que sufre como él una grave dolencia de los ojos, obtiene el permiso de alejarse antes de que comience el combate. Cuando se entera de que ha empezado la batalla, en vez de imitar la valentía de su camarada Eritos, que se hace poner la coraza y conducir a su fila de batalla, donde morirá, Aristodemos, vencido por el dolor, se hace llevar a Esparta. Pero allí es objeto del desprecio de todos sus conciudadanos. No se le llama de otro modo que el cobarde Aristodemos. Se niegan a hablarle, a tener relaciones con él e incluso a darle leña para hacer fuego. Desesperado, se hace matar al año siguiente en la batalla de Platea. Pero, a pesar del valor heroico que muestra en esta ocasión, los espartanos le niegan los honores reservados a los guerreros valerosos. En Lacedemonia, una muerte honorable no basta para lavar una falta de honor.
Así, las distinciones honoríficas lo mismo que los castigos, son prácticamente desconocidas en Esparta. Se considera que los que realizan acciones brillantes no hacen otra cosa que cumplir con su deber. A lo sumo, y muy raramente, después de algún gran hecho de armas, se le concede una corona de laurel o, simplemente, unos elogios públicos. La única recompensa verdadera del guerrero valeroso es la de poderse batir en la primera fila de la falange, en el lugar más peligroso. En Lacedemonia no hay destino más envidiable que una muerte gloriosa en la púrpura del campo de batalla.
(...continua...)
|
|