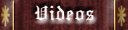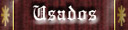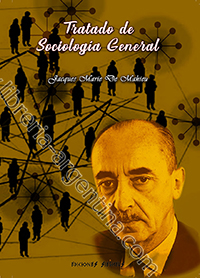Tratado de Sociología General
Jacques Marie De Mahieu
|
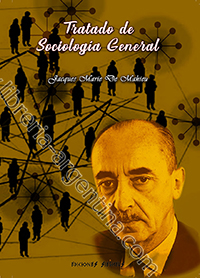
372 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2020, Argentina
tapa: blanda, color, plastificado,
Precio para Argentina: 890 pesos
|
|
Jacques de Mahieu no sólo ha sido un científico excepcional en diversas áreas del saber humano, sino que ha sido un maestro en el arte de analizar diseccionando hasta sus elementos básicos las concepciones teóricas para luego armar estructuradamente un edificio doctrinario sólido que muy difícilmente se pueda refutar. Y es también dentro de la sociología donde ha sentado escuela con el magnífico trata de Sociología que aquí presentamos.
Aquí podemos apreciar como comenzando por las cédulas básicas de la existencia humana llegamos a analizar cada una de las formas de estructura social que el hombre ha creado, distinguiendo desde sus capacidades naturales y sus relaciones sanas hasta las perversiones o degeneraciones hacia las que el hecho social puede derivar.
Sabemos que el ser humano no es nunca un individuo separado de su grupo social. No nace, ni crece o se educa por sus propios medios. El elemento básico para el estudio de la sociedad no puede ser entonces el individuo aislado de su contexto. El grupo familiar, del que surge el individuo, procede a su vez de una tendencia biopsíquica que en cada uno de los cónyuges es evidentemente individual pero que tiene una finalidad social y supera, por lo tanto, a la persona de su poseedor. La familia y, por consiguiente, nuestra tendencia genésica siguen siendo el cimiento de nuestra naturaleza social.
Dado que sólo de forma excepcional el niño nace en una familia que no tenga otros contactos sociales que los que proceden de su propia existencia, este se desarrolla habitualmente en el seno de una Comunidad compleja que tiene una tradición, o sea un haz de costumbres transmitidas de generación en generación y que expresan sus variadas modalidades de existencia. Su educación está impregnada de dicha tradición.
Está claro que, si los integrantes de la pareja fueran semejantes e iguales, esto es, pertenecieran a un mismo sexo o a ninguno, el grupo familiar no podría existir. La desigualdad constituye, por lo tanto, la condición natural del contrato matrimonial. No se precisan tampoco largas demostraciones para hacer entender que es ella la que rige las relaciones entre padres e hijos. Maurras muy bien puso de relieve el papel fundamental de la “desigualdad protectora” sin la cual el pequeño hombre no vería la luz y, aunque la viera, no sobreviviría sino algunos instantes.
El primer principio del orden social natural es, por consiguiente, la desigualdad. El segundo deriva del primero: entre seres desiguales unidos por una vida social en común y que desempeñan en el seno del grupo funciones que corresponden a sus respectivas naturalezas, se establece necesariamente una jerarquía. Las relaciones entre el hombre y la mujer se fundan, pues, ante todo, en un intercambio biológico de servicios, siendo cada uno indispensable al otro para alcanzar la plenitud de su vida personal. La desigualdad y la jerarquía, lejos de representar principios de coacción, son, por el contrario, los factores de una colaboración funcional que excluye todo cálculo.
La desigualdad y la jerarquía que rigen las relaciones entre los distintos miembros del grupo biosocial no se fundan en una diferencia cualitativa de seres idénticos en su estructura sino, por el contrario, en una diferencia funcional que procede de la conformación biopsíquica particular de los sexos y de la filiación creadora de un lazo natural de dependencia.
Desde un punto de vista objetivo, la sociedad es un conjunto de hechos sociales, yuxtapuestos y encadenados conforme a constantes que constituyen auténticas leyes científicas. De ahí la necesidad y legitimidad de una ciencia autónoma que estudie los hechos sociales en cuanto a su naturaleza y su encadenamiento causal y establezca las leyes que determinan o condicionan su aparición. Tal ciencia existe: la sociología.
Con ella nos es posible aprehender en todos sus aspectos las estructuras y ciclos vitales de las Comunidades, la necesidad de vínculos naturales, tanto como la importancia y misión para el futuro de la humanidad. |
ÍNDICE
I.- El hombre social13
1. Las bases sexuales de la familia.13
2. Naturaleza social del hombre.14
3. Herencia social del hombre.16
4. Desigualdad y jerarquía.17
5. Servicio y protección.19
6. Especialización funcional del hombre.21
7. El espíritu de grupo.22
8. La presión del medio social.24
9. La resistencia personal a la presión social.26
10. La voluntad personal de poderío social.28
11. Lucha y solidaridad sociales29
12. Sumisión del individuo a la sociedad31
13. Vida social y libertad33
14. El hombre, agente de la duración social35
15. El yo social36
16. El hombre integral.38
II.- La sociología40
17. El hecho social.40
18. La ley social.41
19. La sociología.43
20. Morfología social y fisiología social.44
21. La sociología aplicada.46
22. Experimentación y observación.47
23. Sociografía y sociometría.48
24. El muestreo.49
25. El análisis histórico.51
26. Demografía y biosociología.52
27. Sociología general y sociologías especiales.54
28. Sociología y psicología.55
29. Sociología y filosofía.57
Libro primero: morfología
III.- Las estructuras61
30. Definiciones.61
31. Las estructuras naturales.62
32. Las estructuras históricas.64
33. Las estructuras ocasionales.65
34. Las estructuras horizontales.66
35. Las estructuras verticales.67
36. Las estructuras dinámicas69
37. Las estructuras patológicas.70
38. Las insfraestructuras72
39. Las superestructuras73
IV.- Grupos sociales y asociaciones75
40. Definiciones.75
41. La pareja.76
42. La familia monogámica.78
43. La familia poligámica.79
44. Familia conyugal y familia-tronco.80
45. Continuidad y autoridad familiares.82
46. La familia patriarcal.83
47. La escuela.84
48. El taller.86
49. La milicia.87
50. La parroquia.88
51. El Estado.89
52. Las asociaciones.91
V.- Las comunidades93
53. Definición.93
54. El clan y la “gens”94
55. La comunidad feudal.96
56. La comunidad esclavista.97
57. El municipio.98
58. La provincia.100
59. La Comunidad.101
60. El imperio.103
61. El gremio.104
62. La Iglesia.106
63. El federalismo.107
VII.- Los estratos sociales109
64. Definición.109
65. El estamento.110
66. La aristocracia.112
67. La inteliguentsia.114
68. El tecnicado.115
69. El campesinado.116
70. La casta.117
71. El “status”.119
72. La minoría dirigente.120
73. Los cuerpos constituidos.121
VII.- Los conjuntos amorfos123
74. Definiciones.123
75. La masa.124
76. Masa y estructuras.125
77. La conducción de la masa.127
78. La muchedumbre.128
79. Muchedumbre espontánea y muchedumbre regulada.129
Libro segundo: Demología
VIII.- El volumen de población132
80. El factor demográfico.132
81. La densidad de población.133
82. El equilibrio demográfico natural: sus factores biológicos.135
83. El equilibrio demográfico natural: sus factores sociales.136
84. La composición demográfica.138
85. Población activa y población pasiva.139
86. El ritmo demográfico.140
87. La presión demográfica.142
88. El espacio vital.143
89. La regulación demográfica.145
90. La concentración demográfica.147
IX.- La raza149
91. Definición.149
92. El error de la “raza pura”.151
93. La clasificación de las razas.152
94. El crisol.155
95. La desigualdad de las razas.156
96. Raza y Comunidad.157
97. La especialización racial.158
98. La segregación.160
99. Dialéctica de las razas.161
X.- La estratificación cualitativa163
100. La desigualdad individual.163
101. Los planos de desigualdad.164
102. Los biotipos.166
103. Los estratos de aptitud.167
104. Estratos de aptitud y nivel de civilización.169
105. Estratos de aptitud y raza en la Comunidad poliétnica.170
106. La especialización social biopsíquica.172
107. Familia y linaje.173
108. El estrato social endogámico.174
109. El origen de la estratificación social.175
110. Herencia y función.176
111. Importancia de la diferenciación funcional178
112. La selección natural180
113. La selección social.181
114. La estratificación generacional.182
XI.- Las migraciones 185
115. Definiciones.185
116. Migraciones globales y migraciones parciales.186
117. Migraciones voluntarias y migraciones forzosas.187
118. La emigración: sus causas.189
119. La emigración: sus consecuencias.190
120. Biotipología del emigrante.192
121. La inmigración: el proceso de asimilación.193
122. La inmigración: sus consecuencias.195
123. Las migraciones internas: la inestabilidad geosocial.196
124. Las migraciones internas: causas y consecuencias.198
125. La planificación migratoria.199
126. Las migraciones temporarias201
Libro tercero: Dinámica
XII.- La evolución social205
127. Los cambios sociales205
128. Unidad del complejo social207
129. Antagonismos y superación.208
130. Intención directriz y finalidad.210
131. Lucha por la vida y solidaridad.212
132. El ritmo de la duración social.214
133. La resultante de la evolución social.215
134. Afirmación y renunciamiento.216
135. El Estado, órgano de síntesis.217
XVIII.- Los datos de la evolución social221
136. La raza: sus potencialidades.221
137. La raza: su dinamismo.222
138. La raza: su capacidad de adaptación.224
139. El volumen demográfico.225
140. La composición cualitativa de la población.226
141. El medio geográfico.228
142. El medio social.230
143. El héroe creador.231
144. El héroe carismático.233
XIV.- Cambios estructurales y movilidad social235
145. Sociedad estable y sociedad móvil.235
146. Los cambios estructurales cíclicos.237
147. Los cambios estructurales evolutivos.238
148. La revolución estructural.239
149. La movilidad social.241
150. Conjuntos cerrados y conjuntos abiertos.242
151. Movilidad familiar y movilidad individual.244
152. Los factores de la movilidad vertical245
153. La presión social ascendente.247
XV.- Los cambios infraestructurales249
154. Generales.249
155. La infraestructura económica: las necesidades de consumo.251
156. La infraestructura económica: la división del trabajo.252
157. La infraestructura económica: la propiedad.254
158. La infraestructura económica: el desarrollo.255
159. La infraestructura militar: antagonismos no superados.256
160. La infraestructura militar: defensa y agresión.258
161. La infraestructura militar: la guerra.259
162. Las infraestructuras superestructurales.260
XVI.- Los cambios superestructurales263
163. Generales.263
164. El progreso.264
165. Civilización y cultura.266
166. El arte y la filosofía.267
167. La ciencia.269
168. La religión.270
169. La ética.271
170. El derecho.273
171. La costumbre.274
Libro cuarto: Patología
XVII.- La desintegración estructural279
172. Individualismo e igualitarismo.279
173. La masificación.280
174. La promiscuidad sexual.282
175. La familia inestable.283
176. La escuela masificadora.285
177. El taller sojuzgado.286
178. El ejército de masa.288
179. La iglesia amorfa.289
180. Estado dividido y Comunidad atomizada.291
181. La clase social.292
182. La minoría dirigente usurpadora.294
183. Fuerzas de presión y factores de poder.295
XVIII.- El desorden demológico297
184. La despoblación.297
185. La superpoblación.299
186. La superconcentración.300
187. La mestización.302
188. El caos étnico.303
189. La mezcla genética.305
190. La “igualdad de oportunidades”.306
191. La especialización condicionada.308
192. La Supervivencia de los débiles.310
193. La selección al revés.311
194. Emigración empobrecedora e inmigración envilecedora.312
XIX.- La usurpación infraestructural315
195. El régimen oligárquico.315
196. El sojuzgamiento económico de la Comunidad.317
197. El sojuzgamiento económico de los productores.318
198. El sindicato.320
199. La finanza supracomunitaria.322
200. El régimen tecnoburocrático.323
201. El militarismo.325
202. El poder pretoriano.326
203. El clericalismo.328
204. El poder teocrático.329
XX.- La descomposición superestructural331
205. Liberalismo y materialismo.331
206. El derecho individualista e igualitario.332
207. El relajamiento de las costumbres.334
208. El individualismo religioso.335
209. Idealismo e irracionalismo filosóficos.337
210. La educación imaginal.338
211. El predominio de las imágenes.340
212. El ascenso del subconsciente.342
213. La estimulación subconsciente.343
214. La presión de los irracionales.345
XXI.- La delincuencia347
215. El delito.347
216. El delito por abuso de derecho.348
217. El delito por inadaptación.349
218. El delito por degeneración.351
219. Factores sociales de la delincuencia: el individualismo.352
220. Factores sociales de la delincuencia: el capitalismo.354
221. El delito organizado: el hampa.355
222. Prevención y represión.356
XXII.- Decadencia y degeneración359
223. La decadencia.359
224. La decadencia orgánica.360
225. La decadencia política.362
226. La decadencia cualitativa.363
227. Etapas estructurales de la decadencia.364
228. Decadencia estructural y decadencia evolutiva.365
229. Decadencia y degeneración: su interdependencia.367
230. La degeneración por variaciones étnicas y biopsíquicas368
231. La degeneración por eliminación de la selección natural369
232. La vejez de las Comunidades.371
|
Introducción.
I. El hombre social
1. Las bases sexuales de la familia.
Si el ser humano naciera por generación espontánea, creciera y se educara por sus propios medios y después, eventualmente, se uniera con algunos de sus semejantes por un acto de su libre voluntad, podríamos decir que el individuo constituye el elemento básico de una sociedad que sería entonces de naturaleza estrictamente asociativa. Pero la realidad es muy diferente. El niño surge en un grupo social preexistente. No nace ex nihilo, ni siquiera de su padre y su madre, sino de la pareja que forman sus progenitores; o sea de la conjunción orgánica de dos instintos sexuales complementarios.
La familia, constituida por la pareja y el niño, es por lo tanto un ente social que procede del ímpetu vital especializado del individuo. Por nuestro instinto sexual somos a la vez personales y familiares. En vano se nos objetará la supuesta existencia de hordas humanas que vivieran o hubieran vivido en un estado de completa promiscuidad sexual, sin conocer el orden familiar. Aun cuando el fenómeno fuera indiscutible y se tratara realmente del modo de vida primitivo de la humanidad y no de un estado degenerativo, subsistiría el hecho de que la especie no ha desaparecido y, por consiguiente, que se ha reproducido. Sólo una atrofia del instinto sexual habría podido crear una situación inversa. Por lo tanto, la promiscuidad completa no excluiría al apareamiento. La familia podría, en el peor de los casos, carecer de continuidad. Pero no por eso dejaría de ser el grupo básico de la sociedad, puesto que de ella seguiría dependiendo el ejercicio de la función esencial de la reproducción. La horda integral, tal corro la describen abundantemente los sociólogos- idealistas, no es posible sino entre individuos del mismo sexo o entre asexuados. Pero se trataría entonces de una colectividad anormal que ya no merecería el nombre de sociedad, puesto que le faltaría la posibilidad de perpetuarse.
La sociedad supone necesariamente al niño y el niño supone necesariamente a la familia, vale decir, en último análisis, a la pareja, que procede a su vez de la estructura y del ímpetu sexual diferenciados de sus componentes. Si consideramos que cada uno de éstos proviene igualmente de una pareja, abarcaremos la alternancia vital del instinto sexual personalizado y del grupo familiar. Nuestra naturaleza sexual basta para hacer de nosotros un ser social.
2. Naturaleza social del hombre.
Vemos, pues, que la familia, aun reducida eventualmente a un mínimo temporal, es mucho más que una asociación nacida de la fantasía o de la simpatía de dos seres. No se confunde en absoluto con las formas contractuales que caracterizan su constitución en las sociedades organizadas. La familia Fulano es, en alguna medida, el producto de un acuerdo entre sus miembros primitivos, o sea de una elección recíproca que hubiera podido no producirse. Pero dicho acuerdo y dicha elección no tendrían ningún sentido si cada uno de los cónyuges no hubiera poseído un instinto sexual que le hiciera buscar de modo general la unión con un individuo complementario. Vale decir que en la familia sólo lo particular es contractual. La pareja, ya lo hemos visto, constituye un grupo natural de carácter biológico, y su extensión al niño, sin la cual la familia pierde, con la continuidad, la mayor parte de su sentido social, no es menos natural.
Debemos precisar que el grupo así formado procede de una tendencia biopsíquica que en cada uno de los cónyuges es evidentemente individual pero que tiene una finalidad social y supera, por lo tanto, a la persona de su poseedor. El orden familiar nos es inmanente o, más exactamente, se confunde en nosotros con una intención directriz personal que tenernos que reconocer, en su aspecto sexual especializado, como social. No hay nada de sorprendente en esto, por otra parte, puesto que somos un producto social, resultado de la unión de la pareja. Se nos opondrá que esto es cierto para todos los animales sexuados, incluidos aquellos unánimemente considerados como asociales porque viven aislados de sus congéneres. La tesis es exacta, pero la calificación de asociales aplicada a seres que buscan periódicamente, aunque sea por tiempo muy breve, la unión perfecta del apareamiento nos parece abusiva. En realidad el instinto sexual basta para hacer de un animal un ser social. Pero la sociabilidad varía con el grado y la forma de evolución y civilización de la especie, la raza y el individuo considerados. El hombre no es el más social de los animales y la polis no tiene una organización tan rígida como la colmena y el hormiguero, a pesar de que gran parte de los habitantes de estos últimos sean asexuados. Es claro, por lo tanto, que nuestro instinto social sobrepasa a nuestro instinto sexual, tanto más cuanto que nuestra tendencia a la vida en común no se limita a nuestra familia, ni siquiera a las personas de sexo diferentes del nuestro.
La explicación es evidente. La vida familiar, directamente nacida de nuestra condición sexuada, ha creado una adaptación hereditaria a la vida en grupo, vale decir un hábito social específico. Este nuevo instinto, más abierto que nuestra tendencia sexual, es ampliación de esta última por la historia y sus exigencias vitales de trabajo y defensa. Pero no ha sofocado, como ocurrió en los insectos que mencionamos más arriba, nuestra personalidad ni con mayor razón nuestra sexualidad. La familia y, por consiguiente, nuestra tendencia genésica siguen siendo el cimiento de nuestra naturaleza social. Antes que nuestro instinto social heredado haya podido influir en nuestro comportamiento, experimentamos la influencia de la familia de la que nacemos miembro y que nos cría. Más tarde constituimos a nuestra vez un grupo idéntico en su estructura a aquel que nos formó. Dicho de otro modo, la familia es la base natural de toda nuestra actividad social y —ya que lo mismo ocurre con todos nuestros semejantes— la “célula” de la Comunidad, vale decir a la vez el grupo fundamental sin el cual la sociedad desaparecería y el más reducido de aquéllos en que se manifiestan una vida y una producción colectivas, vida y producción que proviene de nuestro instinto sexual.
3. Herencia social del hombre.
Debemos, pues, distinguir dos elementos que concurren a la formación de nuestro instinto social. El primero, como acabamos de verlo, es un dato de nuestra naturaleza esencial. No depende de nuestra voluntad ni de la historia de nuestra especie o de nuestros antepasados que seamos sexuados o no. Estamos hechos para formar una pareja y nuestro instinto sexual entra, por lo tanto, en la categoría de los instintos orgánicos, es decir de aquéllos que corresponden al orden estructural de nuestro ser y se materializan en un instrumento especializado. De la pareja nace el niño, ligado a sus padres por una dependencia biológica que lo hace, con toda razón, considerar por cada uno de ellos, a pesar de la autonomía personal que posee, como una parte integrante de su ser. El amor paterno y materno aumenta habitualmente por la vida en común y por la simpatía intuitiva que nace de ella, pero tiene una base natural infinitamente más sólida que cualquier sentimiento.
Es posible concebir una vida social prácticamente reducida al marco familiar, y de hecho no faltan ejemplos históricos ni respecto. Aun en este caso, sin embargo, el segundo factor del instinto social interviene. En efecto, la vida de la pareja no está hecha exclusivamente de amor sexual sino también de las innumerables relaciones que impone la convivencia, desde los intercambios de servicios más estrictamente materiales hasta las más altas especulaciones intelectuales comunes. Así se crea entre el hombre y la mujer un hábito de vivir juntos que se extiende al niño a medida que éste, adquiriendo autonomía, se aleja biológicamente de sus progenitores pero se hace, al mismo tiempo, miembro activo del grupo familiar. Por otra parte, por aislada y replegada sobre sí misma que esté la familia, le es imposible evitar todo contacto con elementos extraños. Su constitución misma proviene de la unión de dos seres que, por lo general, pertenecen a grupos familiares diferentes. Tiene, en segundo lugar, que alimentarse y no siempre lo puede hacer de modo autárquico. Debe, por fin, defenderse, y la solidaridad le está impuesta por la necesidad. Resulta de todo eso que la familia, en grados diversos según su modo de vida, se forja poco a poco un hábito social, que constituye un carácter adquirido por ampliación de los vínculos biológicos que unen a sus miembros.
Mucho más constante que cualquier otro, puesto que dimana de nuestra naturaleza sexual, dicho hábito se ha transformado en un instinto de tipo técnico, o sea relacionado con las modalidades accidentales pero duraderas de nuestra existencia. En este aspecto el instinto social, primitivamente libre de todo carácter obligatorio, se ha impuesto a nosotros haciéndose hereditario. El niño, tan pronto como puede moverse, busca la compañía de sus semejantes, y no lo hace por un razonamiento sobre el valor del juego colectivo ni menos todavía por un contrato libremente firmado. El ser humano hereda el gusto de la sociedad y por eso mismo una tendencia a la asociación. Dicho gusto y dicha tendencia encuentran por lo general un terreno favorable. Es excepcional que el niño nazca en una familia que no tenga otros contactos sociales que los que proceden de su propia existencia. Se desarrolla habitualmente en el seno de una Comunidad compleja que tiene una tradición, o sea un haz de costumbres transmitidas de generación en generación y que expresan sus variadas modalidades de existencia. Su educación, en el sentido más amplio de la palabra, vale decir, no solamente las lecciones que recibe de sus padres y de sus maestros sino también las que proceden de su vida cotidiana en cierto ambiente social, esta impregnada de dicha tradición. La Comunidad, cualquiera que sea, no forma Robinsones sino ciudadanos. Al instinto social heredado se agrega, pues, en el niño, el hábito adquirido, sin que siquiera se dé cuenta, por el mero hecho de la existencia en común, que no le está permitido rehusar.
4. Desigualdad y jerarquía.
No olvidemos, sin embargo, que el niño lleva dicha existencia a través de su familia, que constituye el espejo —siempre algo deformante— en que observa la sociedad. La imagen que le llega de ésta última, sobre todo en los primeros años de su vida, que lo marcan y lo condicionan del modo más eficaz, está impregnada por entero de familia, si se puede decir así, y lo mismo ocurrió con sus antepasados. La formación directa y la formación tradicional que recibe no le dan, por lo tanto, un instinto social vago e indeterminado; como tampoco su instinto sexual se limita —y sobre todo no se limitará después de la pubertad— a una tendencia filantrópica, en el sentido etimológico de la palabra. Nacemos con un instinto al que su base biológica ha dado una estructura familiar, esto es, un orden y los valores que le están ligados. Dicha estructura nos acompaña durante toda nuestra educación. La encontramos de nuevo, sin que nos esté permitido modificarla, en el nuevo grupo familiar que constituimos, así como la observamos en las “células” sociales que nos rodean. Es decir que nuestra naturaleza social implica no sólo la sociabilidad sino también cierto número de formas y de principios fundamentales de la organización comunitaria, que no son exactamente los del rebaño ni los de la colmena.
De ahí que exista un orden social natural: el que corresponde a nuestro instinto tal como dimana de nuestra conformación biopsíquica y de la historia de nuestra especie, nuestra raza y nuestro linaje, y no tal como lo quisieran los pensadores idealistas, vale decir, el que está concebido para nosotros tales como somos y no para un Hombre abstracto que no existe. ¿Cuáles son entonces las exigencias esenciales de nuestra naturaleza social? Sin duda podríamos descubrirlas en nosotros mediante un análisis psicológico. Pero más sencillo y más seguro es inducirlas de la observación del grupo familiar, creación de nuestro instinto sexual y creador de nuestro instinto social propiamente dicho. Ahora bien: ¿qué nos enseña la familia? En primer lugar que sus miembros son diferentes y desiguales y que las relaciones sociales que existen entre ellos se fundan precisamente en esta diferencia y esta desigualdad. El hombre y la mujer desempeñan, en la unión sexual que constituye el sustrato del grupo familiar, papeles funcionales diferenciados que proceden de sus respectivas naturalezas biopsíquicas. Tal desigualdad es más manifiesta aún si consideramos las relaciones entre padres e hijos. Está claro que si los integrantes de la pareja fueran semejantes e iguales, esto es, pertenecieran a un mismo sexo o a ninguno, el grupo familiar no podría existir. La desigualdad constituye, por lo tanto, la condición natural del contrato matrimonial. No se precisan tampoco largas demostraciones para hacer entender que es ella la que rige las relaciones entre padres e hijos. Maurras muy bien puso de relieve el papel fundamental de la “desigualdad protectora” sin la cual el pequeño hombre no vería la luz y, aunque la viera, no sobreviviría sino algunos instantes.
El primer principio del orden social natural es, por consiguiente, la desigualdad. El segundo deriva del primero: entre seres desiguales unidos por una vida social en común y que desempeñan en el seno del grupo funciones que corresponden a sus respectivas naturalezas, se establece necesariamente una jerarquía. En razón de su conformación biopsíquica, el hombre está hecho para mandar y la mujer para obedecer. En razón de su desarrollo más adelantado, uno y otro están destinados a dirigir al niño. El instinto social que nace de la familia está naturalmente impregnado, pues, de los dos principios de desigualdad y jerarquía que acabamos de definir como consecuencia de nuestro mismo ser. Si quiere desempeñar su papel, la sociedad debe ordenarse según la realidad instintiva de sus miembros. Desigualdad y jerarquía son, por consiguiente, las normas fundamentales del orden social natural.
5. Servicio y protección.
Dichas normas no bastan, con todo, para caracterizar nuestra vida comunitaria. Valen, en efecto, tanto para una cárcel como para una familia, aunque la organización de estos dos tipos de colectividades sea extremadamente distinta. Veamos, pues, cuál es el sentido que toman en el seno del grupo básico del que depende nuestro instinto social. Sabemos que los miembros de la pareja se unen por un contrato. Tenemos que precisar aquí que no se trata de un convenio de tipo comercial cuyas cláusulas fijen estrictamente las obligaciones de cada parte, sino de una mera elección recíproca que limita para los cónyuges el ejercicio de su instinto sexual. Las relaciones entre el hombre y la mujer se fundan, pues, ante todo, en un intercambio biológico de servicios, siendo cada uno indispensable al otro para alcanzar la plenitud de su vida personal. La desigualdad y la jerarquía, lejos de representar principios de coacción, son, por el contrario, los factores de una colaboración funcional que excluye todo cálculo. Preguntarse cuál de los cónyuges aporta más en la unión sexual carece de sentido. Cada uno desempeña el papel asignado por su naturaleza.
Si consideramos las relaciones entre padres e hijos, la importancia de la noción de servicio en la sociedad familiar se hace más manifiesta todavía, puesto que ni siquiera hay problema de reciprocidad. El niño recibe sin dar nada. Debe a sus progenitores la creación y la conservación de su vida. La ayuda que le es indispensable, sus padres se la prestan gratuitamente, en un acto de puro amor y sin siquiera una esperanza de contrapartida, como lo notó muy bien Maurras. Por otra parte, no hay nada en tal actitud que pueda hacernos pensar en la caridad. Salvo que se trate de monstruos, el servicio prestado al niño por sus padres no se presenta a éstos como una obligación exterior sino como un movimiento natural que procede de la filiación biológica. El recién nacido “forma parte” de sus progenitores, y tanto más estrechamente cuanto menos realizada es su autonomía, vale decir cuanto mayor es la desigualdad.
El servicio es, por lo tanto, la ley que rige el conjunto de las relaciones del grupo natural básico. Henos aquí ante una comprobación importante, puesto que nos muestra que la familia está organizada de un modo orgánico y no contractual, a pesar del pacto que consagra, pero sin crearla, la unión de los cónyuges. El hecho no es nada extraño, puesto que la pareja, por lo menos en el paroxismo de su tensión unificadora, se comporta como un organismo único y, por otro lado, el niño está compuesto de sustancias de origen paterno y materno aunque los supera en la síntesis personal que realiza. Cada uno de los tres factores de la familia sana está ligado, por lo tanto, a los demás por relaciones biopsíquicas que derivan de su función natural. El más fuerte otorga su protección al más débil, como si estuviera dirigido por una intención familiar que suplantara su intención personal. Y lo está, en efecto. Pero la finalidad colectiva del grupo no se impone como una fuerza exterior. Se confunde con una intención directriz que es personal y social a la vez. Somos un ser familiar precisamente porque nuestra naturaleza sexual implica el grupo de que formamos parte pero que nos supera. Nuestro instinto social se constituye alrededor de dicha intención casi organísmica que se confunde con nuestro propio ímpetu vital, y hereda sus modalidades. Servicio y protección constituyen las consecuencias naturales de la desigualdad y la jerarquía del grupo familiar. Los hallamos de nuevo como caracteres fundamentales de la tendencia más general en que se ha transformado, en el curso de los siglos, la intención que nos impele, por nuestra misma estructura, a buscar en la unión con otro ser de sexo complementario la afirmación de nuestro yo.
6. Especialización funcional del hombre.
La vida familiar implica más todavía. En efecto, la desigualdad y la jerarquía que rigen las relaciones entre los distintos miembros del grupo biosocial no se fundan en una diferencia cualitativa de seres idénticos en su estructura sino, por el contrario, en una diferencia funcional que procede de la conformación biopsíquica particular de los sexos y de la filiación creadora de un lazo natural de dependencia. Nuestro instinto social lleva en sí mismo un principio de especialización orgánica que no depende de nosotros aceptar o rehusar. La vida familiar refuerza esta tendencia a la diferenciación con el hábito que nace, desde la primera infancia, de la necesidad de una división del trabajo en el seno del grupo. No son la fantasía ni la comodidad las que imponen al hombre, a la mujer y al niño sus papeles respectivos, sino la capacidad de cada uno. Nuestra predisposición instintiva a la especialización social está reforzada, pues, por la realidad de nuestra existencia familiar, y esto en particular durante nuestra niñez, cuando poseemos una facultad de asimilación y adaptación más aguda que en las épocas siguientes.
No sólo en el seno de nuestra familia, por otro lado, nos está dado vivir en una sociedad funcionalmente jerarquizada y diferenciada. Todas las comunidades humanas, aunque en grados diversos según su nivel, tienen en cuenta, en la repartición de los papeles sociales, el sexo y la edad. Las más evolucionadas fundan además su estructura en la especialización hereditaria de las familias y de los estamentos o castas. Ahora bien: este hecho general de la diferenciación funcional no es exclusivo de nuestra generación. Se ha manifestado, en formas y grados variables, desde que existe la especie humana. Nuestro instinto social, por lo tanto, está impregnado de la idea de especialización ya antes de recibir el sello de las instituciones de la colectividad en cuyo seno viviremos. Más todavía: no sólo nacemos personalmente diferenciados por nuestra edad y nuestro sexo y no sólo traemos con nosotros un instinto social ya definido sino que, además, ya poseemos caracteres que provienen de la especialización hereditaria de las generaciones familiares de que hemos salido, esto es, de los instintos funcionales más o menos paulatinamente forjados por una aplicación a determinada tarea de los individuos sucesivos de un mismo linaje.
El hombre está modelado por la vida que lleva, el trabajo que hace y la responsabilidad que afronta. Salvo que esté regenerado, el heredero de una larga serie de jefes es diferente, física y moralmente, del descendiente de un linaje de subordinados. El hijo y nieto de proletarios se distingue, ya desde su nacimiento, del hijo y nieto de campesinos. Por lo tanto, nuestro instinto social no es una mera predisposición a la vida colectiva. Nos define, en alguna medida, la función que será —o, por lo menos, debería ser— la nuestra en la Comunidad. La sociedad liberal que rehusa tener en cuenta dicha especialización hereditaria obra como el dueño de un haras que negara toda diferencia funcional entre pura sangre y percherones, impusiera a unos y otros un adiestramiento idéntico y los dejara después libres de elegir entre el hipódromo y el arado. Es evidente que lo que hace el valor del pura sangre como el del percherón es precisamente la especialización hereditaria y la capacidad funcional que dimana de ella. Lo mismo ocurre con el hombre. No somos una simple unidad de un rebaño, sino un miembro diferenciado de una sociedad orgánica, en la cual cada uno desempeña un papel especializado. Nuestro instinto social y las tendencias funcionales heredadas que lo deslindan y lo orientan nos predestinan a ocupar cierto lugar en la Comunidad, como nuestro instinto sexual nos impone cierto lugar en el grupo familiar. Así nuestra naturaleza crea la sociedad, pero la sociedad condiciona nuestra naturaleza, en una interacción permanente que da a la sociedad su carácter humano y hace del hombre un ser plenamente social.
7. El espíritu de grupo.
La palabra sociedad que acabamos de emplear es un término que su generalidad y su imprecisión hacen ambiguo. No existe, en efecto, ninguna “sociedad humana” cuyos elementos constitutivos sean los individuos o las familias, sino solamente grupos naturales y asociaciones contractuales que forman, federándose, comunidades más o menos autónomas. Decir que el hombre es un animal social significa que posee un instinto que exige y permite su integración en una vida colectiva cuyas modalidades están impuestas por la naturaleza y por la historia. Bien podemos experimentar cierta simpatía por cualquiera de nuestros semejantes por el simple hecho de que sea un ser humano, pero tal sentimiento no difiere esencialmente del que tenemos por un perro. No se confunde en absoluto con los vínculos funcionales que nos unen con los otros miembros de los grupos naturales y de la Comunidad de que formamos parte. La necesidad y el interés son, por lo general, mucho más fuertes que el sentimiento y en ellos se funda nuestra colaboración social verdadera. Lo que no impide, por supuesto, que la simpatía pueda nacer y generalmente nazca de la convivencia y del permanente intercambio de servicios.
Por otro lado, no conviene tomar los términos de necesidad e interés en un sentido demasiado estrecho. La necesidad social no es una coacción exterior asimilable a la que pesa sobre el presidiario, sino el empuje interior del instinto que exige ser satisfecho. El interés que nos hace aceptar y buscar la vida colectiva no es un principio de explotación del grupo y de la Comunidad por el individuo, sino la mera conciencia de nuestra naturaleza y, por lo tanto, de la importancia, desde nuestro punto de vista personal, de la realidad social a que estamos sometidos. Ahora bien: para satisfacer nuestro instinto social tenemos que admitir los marcos que los grupos y la Comunidad en el seno de los cuales vivimos constituyen para nosotros, sea que se trate de una situación impuesta por nuestro nacimiento —no podemos elegir nuestra familia ni nuestra raza—, sea que las circunstancias exijan de nosotros la aceptación de un estado de hecho —nuestra nación, nuestra tierra— sea que nos convenga ingresar en asociaciones tales como, verbigracia, una academia o un club.
Nuestro instinto social nos predestina a desempeñar un papel más o menos preciso en conjuntos de estructura más o menos determinada. Nuestra herencia nos liga a cierto medio social, pero no a tales o cuales grupos o asociaciones en concreto. Se produce, pues, por la educación que recibimos y por la historia personal que creamos, una verdadera particularización de nuestro instinto, que, de tendencia a vivir en sociedad, se transforma en lo que se llama el espíritu de grupo, vale decir, se confunde con la intención del conjunto del que somos solidario. Esta confusión es lo que explica que podamos sacrificarnos a la Comunidad de que formamos parte, aunque hay aquí una contradicción aparente con nuestro ímpetu vital personal. Nuestra intención directriz, que es, como ya hemos visto, de naturaleza social, recibe el sello de la colectividad, que la marca según lo que es. El espíritu de grupo es una diferenciación, por el hábito, de nuestro instinto social. Por lo tanto, es legítimo hablar del alma de un pueblo o de la intención directriz de una Comunidad, pero con tal de no hacer de la realidad inmanente que estas palabras expresan hipóstasis semejantes a la inteligencia del ingeniero que ordena la ensambladura de las piezas de una máquina y las obliga a funcionar juntas. Lo que podemos llamar el ímpetu vital del grupo no es sino la resultante sintética de los ímpetus vitales de sus miembros, sociales por naturaleza, especializados por instinto y diferenciados por formación.
8. La presión del medio social.
No por eso deja de ser cierto que el espíritu de grupo se impone a nuestra mente y dirige nuestros actos, por lo menos en alguna medida. Dependemos de nuestro medio social como de nuestro medio cósmico, y por razones idénticas: nos modela y lo necesitamos. Pero a su vez, y mucho más que el medio cósmico —que recibe las modificaciones mínimas que le imponemos pero no las necesita en absoluto—, la sociedad, que es humana, depende de nuestra existencia y de nuestra acción. Modifica nuestro instinto social, pero dicho instinto social es el indispensable factor de su ser y de su evolución. Cuando decimos que el ímpetu vital del grupo es la síntesis de las intenciones directrices personales de sus miembros no hay, por lo tanto, que entender que se reduce a una suma de intereses particulares. Primero porque una síntesis no es una suma sino, por el contrario, una superación de fuerzas en conflicto más o menos marcado. En segundo lugar porque el interés personal no es solamente particular, sino a la vez particular, social por naturaleza y socializado por hábito. En fin, porque los grupos naturales y la Comunidad a que nos incorporamos desde nuestro nacimiento ya existen y poseen una duración que nuestra intervención posterior modificará sin duda, pero que pesa a la vez sobre nuestra herencia y sobre nuestra educación.
La intención vital de la Comunidad se afirma frente a nosotros antes de que estemos en condiciones de influir en ella. Su continuidad histórica no se interrumpe con nuestra llegada y, por otra parte, ya somos su producto, puesto que nacemos de un grupo familiar y llevamos en nuestros genes la herencia de un más o menos largo proceso de diferenciación social. Nuestra predestinación a formar parte de tal o cual Comunidad y a desempeñar en ella cierta función procede de la presión ejercida sobre nosotros por el medio social a través de nuestros progenitores y de todos nuestros antepasados, es decir ya antes de nuestra concepción. Somos, pues, emanación y expresión de una realidad histórica, anterior a nosotros, que modeló nuestra intención personal y que nos determina en la medida de la diferenciación que nos impuso. Por otro lado, el medio social en que nos desarrollamos no es exactamente semejante a aquel que formó el linaje de que nacimos. Grupos y Comunidad evolucionan, luego se transforman a medida del desenvolvimiento de su duración. Nos encontramos en una situación diferente de la de una abeja, que nace totalmente adaptada a un estado social inmutable que constituye el marco perfecto de su realización. Debemos adaptarnos a un medio más o menos diferente de aquel al que estábamos predestinado. La intención histórica siempre está adelantada una generación con respecto al recién nacido, y la sociedad que ella forma y dirige ejerce, por consiguiente, sobre nosotros una presión que tiende a asimilarnos a ella y a transformar el ser social “pasado” que somos en un ser social “presente”.
Por otro lado, nuestra intención personal, a pesar de su naturaleza social, no se confunde con la intención histórica de la Comunidad, síntesis de grupos, cada uno de los cuales evoluciona por síntesis de una multiplicidad de ímpetus individuales. Vale decir que la Comunidad no está encarnada en nosotros de modo perfecto, como la colmena lo está en la abeja, sino que nuestro instinto social debe adquirir las modalidades cambiantes de la vida colectiva, modalidades éstas que él sólo contribuye a crear. Por un lado estamos adaptados hereditariamente a formas sociales en parte desaparecidas; por otro lado constituimos sólo uno de los componentes individuales de la intención comunitaria. Necesitamos, por nuestra naturaleza, un marco social, pero aquel en el que debemos vivir no puede satisfacernos plenamente. Tenemos, pues, que adaptarnos a él o adaptárnoslo; es decir: ceder ante su presión y transformarnos así en materia prima maleable de una intención histórica en cuya orientación renunciamos a participar, o resistirlo, sin rehusar por eso el papel social que nuestra naturaleza nos asigna, lo que sería tanto como negar una parte fundamental de nuestro ser. Es evidente que, también en el orden social, cuanto más modifiquemos nuestro medio, menos nos dejaremos transformar por él. También es claro que nuestra acción sobre la sociedad será obra de nuestra personalidad entera y no solamente de nuestro instinto social.
9. La resistencia personal a la presión social.
La psicología nos enseña que nuestra duración está hecha de un complejo de tendencias unificadas por nuestra intención directriz. Nuestro instinto social es una de dichas tendencias. Desempeña en el conjunto un papel más o menos importante, según la naturaleza de nuestra personalidad. Pero en ningún caso es posible considerar al ser humano como un mero engranaje de un mecanismo social. Si fuera así, en efecto, nuestra evolución podría ser explicada por los intercambios sociales a que necesariamente estamos sometidos. Pero no es éste el caso. Nacemos de una familia y vivimos en el seno de varios grupos que son los elementos constitutivos de los órganos de una Comunidad. Es natural que así sea, puesto que nuestro instinto social, de base sexual, lo exige. Pero la presión que ejerce sobre nosotros esta sociedad de que formamos parte no nos dirige como a un cuerpo inerte, ni como la inteligencia orgánica lo hace con la materia fisicoquímica y sus fuerzas. Nuestra intención directriz tiende a actualizar nuestras potencialidades para realizar, lo mejor que sea posible, nuestra personalidad entera. Esta realización implica un marco social, pero solamente como condición necesaria de nuestra duración.
Dicho con otras palabras, el instinto social obra en nosotros en cuanto tendencia personal y no como una “quinta columna” que se hubiera apoderado de nuestro ser y lo utilizara con vistas a un fin extraño a nuestra propia evolución. Grupos y Comunidad no se encuentran, pues, con una especie de materia platónica preparada para recibir pasivamente su presión, sino, por el contrario, con un ente autónomo ya social, pero a su manera, y del todo dispuesto a aceptar el marco social que exige, mas con tal que corresponda a sus propias necesidades, vale decir a sus propias aspiraciones. Ahora bien: esto nunca ocurre. Primero porque la sociedad que nos presiona es un producto de síntesis, hecho de instintos sociales formados más o menos diferentemente del nuestro. En segundo lugar porque su esfuerzo es exclusivamente social y tiende, por eso mismo, a no realizar en nosotros sino las posibilidades que le son útiles. Ya que no todo nuestro ser está orientado hacia lo social, o sea, dicho de otro modo, ya que no somos abeja ni hormiga, la presión de los grupos y de la Comunidad encuentra de nuestra parte una doble resistencia, social y antisocial. Por un lado exigimos que nuestro marco social responda a necesidades que dimanan de nuestra naturaleza instintiva y de nuestro razonamiento acerca de la estructura de la sociedad. Desde este punto de vista, el estado presente de la Comunidad sólo nos satisface cuando es semejante al estado pasado, o sea cuando las condiciones de la duración histórica no han experimentado modificaciones apreciables. En el caso contrario, buscamos, de modo más o menos racional, una solución a los problemas que se plantean y nos oponemos, en nombre del orden social necesario, al estado social de hecho. Lo que significa que resistimos la presión social en las modalidades que nos parecen, con razón o sin ella, socialmente insatisfactorias. Pero, por otro lado, exigimos de los grupos y de la Comunidad en el seno de los cuales vivimos que respondan también a las necesidades que dimanan de nuestra autonomía personal. Esto sólo sería íntegramente posible si nuestra persona constituyera por sí sola un grupo social, como es el caso, en alguna medida, de los animales inferiores de reproducción asexual. La sociedad humana, por el mismo hecho de su naturaleza supraindividual, no se pliega a nuestra intención directriz sino que trata, por el contrario, de sometérsela y, desde luego, de reducir nuestra autonomía constriñéndonos a obrar en su interés propio más bien que en el nuestro.
Entre la colectividad y el individuo hay, por lo tanto, a la vez una interdependencia y una antinomia esencial. Resistimos la presión social, pero no podemos prescindir de la sociedad. Nos oponemos a las modalidades de existencia del grupo, y hasta a la orientación de su dinamismo histórico, no para destruir un marco que nos es indispensable, sino para establecer entre él y nosotros una armonía que, por otra parte, constituye el orden social natural.
10. La voluntad personal de poderío social.
De ahí que la actitud del receptivo que acepta todas las imposiciones sociales sea antinatural, en cuanto destructora de la autonomía que corresponde legítimamente al sistema biopsíquico que constituye el individuo. La del anarquista no lo es menos, puesto que tiende a destruir el indispensable marco social de una personalidad que rehusa admitir la dependencia necesaria para su misma existencia. Si una Comunidad humana estuviera hecha sólo de receptivos, esto es de una masa inerte desprovista de todo fermento jerárquico y creador, se estancaría en el nivel más bajo de la vida colectiva y tendería a convertirse en rebaño. Si estuviera compuesta sólo de anarquistas, desaparecería en el caos.
La sociedad exige, pues, para evolucionar, la acción individual de por lo menos una parte de sus miembros, pero una acción que se confunda con el dinamismo histórico de los grupos y de la Comunidad. Si evitamos los dos escollos patológicos del conformismo social, que atestigua una debilidad persona], y del anarquismo, consecuencia de una atrofia o depravación de uno de los instintos fundamentales que proceden de nuestra naturaleza, sólo nos quedan dos caminos abiertos: el encierro en nosotros mismos o en un conjunto social reducido y elegido —convento o familia—, y el que nos permita superar la oposición individuo-sociedad en un esfuerzo que nos identifique con nuestro medio social exaltando a la vez nuestra personalidad. El primero está evidentemente reservado a algunos seres de élite que encuentran en sí mismos las indispensables compensaciones de una vida en mayor o menor grado asocial y, por lo tanto, anormal. No por eso resulta menos negativo en lo que atañe a la evolución de la Comunidad. El segundo, por el contrario, corresponde plenamente a nuestra naturaleza total. Implica la aceptación por nuestra parte del movimiento dialéctico que nos opone a la sociedad, pero también su transfiguración. Nos esforzamos por confundirnos con nuestro medio social, no plegándonos a sus exigencias ni limitándonos a apoyar lo que en él nos satisface, sino modificándolo de tal suerte que nos satisfaga sin reserva. Inútil es precisar que tal identificación es irrealizable y que es necesario que así sea. Supondría, en efecto, de parte nuestra, un imperio absoluto sobre la sociedad. Pero este esfuerzo tiene por consecuencia una incorporación voluntaria de nuestra duración personal a la duración histórica de la Comunidad.
A pesar de la apariencia paradójica de la proposición, podemos decir con toda exactitud que si nuestra identificación con el medio social es irrealizable como fin de nuestro esfuerzo, es el resultado inmediato de dicho esfuerzo, puesto que sólo aceptando sus datos podemos influir en las colectividades de que formamos parte y adaptárnoslas en alguna medida. Nos encontramos frente a la sociedad no como ante un enemigo que quisiera nuestra muerte y que buscáramos destruir, sino como ante un adversario en una lucha deportiva: sin él, ninguna realización personal es posible; pero dicha misma realización exige que nos opongamos a él y tratemos de plegarlo a nuestra voluntad, lo que implica que aceptemos su existencia y nos adaptemos a su juego en la medida en que no logremos imponerle el nuestro. Personificamos en nosotros la intención histórica de la Comunidad y tratamos de orientarla según nuestra propia concepción de su devenir. Procediendo así nos afirmamos en tanto que ser autónomo de naturaleza social.
La acción política es, por consiguiente, la culminación de una voluntad de poderío que sólo es plenamente personal si expresa el instinto social que es parte integrante de nuestro ser. Al superhombre de Nietzsche, desdeñoso de una sociedad de la que nació y sin la cual, por más que lo piense, no podría vivir, conviene oponer el jefe integrado en el grupo o la comunidad que encarna y dirige, el héroe que se afirma en el sacrificio social y el revolucionario que trata de devolver a la sociedad decadente el sentido de su historia. En cualquier nivel de la jerarquía en que se sitúen, estos hombres completos realizan en sí mismos la síntesis de lo personal y lo social.
11. Lucha y solidaridad sociales
Dicha síntesis, por supuesto, está lejos de efectuarse de modo automático. No existen máquinas de seleccionar jefes. Los concursos sólo consideran el aspecto intelectual del individuo que les está sometido y descuidan precisamente sus aptitudes para el mando. Los tests no dan sino resultados aleatorios y fragmentarios que necesitan, de todos modos, ser interpretados. Solamente la herencia de las funciones tiene en cuenta las realidades biopsíquicas. Pero, desgraciadamente, tiene cada vez menos incidencia en la vida social y, además,, no responde a todas las exigencias del orden jerárquico, puesto que ella misma está fundada en el acceso no hereditario al poder del fundador del linaje. Aun en las sociedades mejor organizadas la selección de los jefes sigue siendo, por lo tanto, un problema. Por otro lado, los dirigentes, hombres, grupos o estratos, ven su poder discutido por elementos jerárquicamente inferiores que tratan, con razón o sin ella, de arrebatárselo.
Salvo, por consiguiente, en lo que concierne a los cargos hereditarios, el poder social se conquista. Y, una vez conseguido por la sangre o por la lucha, debe ser defendido. Por lo demás, no es éste sino un aspecto de los antagonismos complejos que oponen el individuo al grupo de que forma parte, el grupo a la comunidad que lo incluye y lo domina, los individuos entre sí y los grupos entre sí. Cualquier sociedad, si la consideramos desde el punto de vista de cierto neodarwinismo o, más sencillamente, a la luz de la famoso fórmula de Plauto que Hobbes hizo célebre, nos aparecerá como un enlazamiento de rivalidades más o menos brutalmente expresadas según el nivel de civilización. La lucha por el poderío social será un mero aspecto de la lucha por la vida y ésta constituirá la ley fundamental de la evolución de las sociedades.
Empero, si fuera exacta tal interpretación no existirían grupos ni comunidades sino cuadrillas de presidiarios sometidas en sí mismas y entre sí a la ley de la selva. Más todavía, la familia no tendría ninguna posibilidad de existencia, puesto que el niño no posee medio alguno de defensa y sucumbiría en la lucha, impotente. Ahora bien: las cosas no pasan así. El instinto sexual, que ya es social, forma y conserva la familia, y el instinto social propiamente dicho, que dimana de él, da a la sociedad la estructura que le conocemos. La lucha social es real, pero está dominada por la solidaridad social que proviene de nuestra naturaleza y sin la cual no existirían grupos ni comunidades; sin la cual, por consiguiente, el individuo no podría realizarse, suponiendo que hubiera nacido.
Los antagonismos sociales son efectivamente los factores de la duración social. Pero reconocerlo basta para hacer evidente la supremacía de la duración sobre sus factores. Dicho con otras palabras, la evolución social es de carácter dialéctico y procede por superación de las luchas complejas que se desarrollan en su seno. Es, por lo tanto, indiscutible que un principio de unidad priva sobre el principio de lucha. Grupos y comunidades sólo existen en la medida en que la solidaridad de sus miembros es más fuerte que sus antagonismos disociadores. La ley de ayuda mutua es tan natural como la ley de la lucha, y más poderosa que ella. Pero ninguna de las dos puede excluir a la otra, y una sociedad humana puramente unitaria no es más concebible que una comunidad íntegramente anárquica. La misma colmena conoce antagonismos internos que son necesarios para su evolución, tal el que provoca la eliminación de los machos ya inútiles. Las rivalidades individuales y la resistencia personal a la presión social proceden de nuestra inalienable autonomía. La oposición recíproca de los grupos y su defensa contra la autoridad comunitaria dimanan de su existencia orgánica y, por consiguiente, de su actividad intencional propia. Pero la Comunidad posee, también ella, una intención directriz y una duración. De ahí su predominio legítimo sobre los grupos que la constituyen y a los que federa merced a la tendencia a la solidaridad, que nos hace aceptar y buscar un marco social tan amplio y tan sólido como sea posible, en el que encontremos el apoyo indispensable para nuestra afirmación.
12. Sumisión del individuo a la sociedad
El conflicto que nos opone a los grupos sociales, las comunidades intermedias y la Comunidad de que formamos parte, ya sea que manifieste divergencias pasajeras de intereses, en el sentido más amplio de la palabra, o que exprese una antinomia más profunda y aparentemente constante, no tiene, por lo tanto, en sí, nada de excepcional. Pero la solución de conjunto del problema nos está dada por nuestra misma naturaleza. En efecto, no somos ser social solamente porque preferimos la vida colectiva a la existencia solitaria y por eso buscamos el contacto de nuestros semejantes. Ya hemos visto que no se trata, por parte nuestra, de un mero gusto sino de una exigencia esencial. Nacemos de un grupo social, y desde este punto de vista no nos diferenciamos necesariamente de los animales llamados asociales. Pero tenemos, además, necesidad de la familia, o de un sucedáneo social de la familia, para sobrevivir. Más aún, la vida puramente solitaria, suponiendo que fuera concebible, no nos permitiría sino un desarrollo incompleto, puesto que el instinto social que llevamos en nosotros y en primer lugar su base biopsíquica, el instinto sexual, exigen una relación con por lo menos otro ser humano.
La vida social, pues, no es un lujo, ni menos todavía una imposición de hecho, sino una necesidad personal. Dicho de otro modo, el conflicto individuo-sociedad no opone verdaderamente a dos entes en contacto pero esencialmente distintos —como ocurre con un conflicto entre dos individuos— sino dos facetas parcialmente contradictorias de nuestra naturaleza personal. Es, por lo tanto, idéntico a los antagonismos que se manifiestan en nuestra duración. Ahora bien: el instinto social no es sólo una tendencia entre otras, sino la condición suprapersonal de nuestra existencia y nuestra realización, luego de nuestra autonomía. Vale decir que nuestra oposición a la sociedad no es legítima sino en la medida en que nos alza como revolucionario contra una forma accidental, y juzgada por nosotros patológica, del grupo o de la Comunidad, no contra su naturaleza.
El problema de la sumisión del individuo a la sociedad generalmente está mal planteado. No solamente somos parte de un todo sino también de un todo que nos es imprescindible, nos penetra y cuyo principio está en nosotros. Dependemos de nuestro medio social como de nuestro medio cósmico. Podemos, por consiguiente, decir, como lo decimos de un clima, que tal régimen político no nos conviene, y tenemos el derecho lógico de buscar su cambio. Pero sería tan absurdo denunciar el hecho social en sí como hacerlo con el aire que respiramos. Ahora bien: el hecho social implica una estructura fundamental, un orden y una jerarquía. El Estado es un elemento necesario de dichos datos. Luego, estamos sometidos por naturaleza no solamente al principio de la sociedad sino también a sus condiciones de existencia y, por lo tanto, al Estado que encarna la intención directriz de la Comunidad o, más exactamente, al Estado en la medida en que la encarna, vale decir en la medida en que desempeña sus funciones y permanece fiel a su misión. Notémoslo aquí: el individuo no podría estar subordinado a un interés general que no fuera más que una suma de intereses particulares, puesto que no se trata de cantidad sino de valor, pudiendo valer un hombre solo, personal y hasta socialmente, mucho más que el conjunto de sus contemporáneos; ni menos todavía podría estar subordinado a la llamada Voluntad General, que sólo expresa, a pesar de su nombre, las exigencias de una fracción del cuerpo social. No está sometido sino a la intención histórica que orienta la duración social y abarca, por consiguiente, tanto el pasado y el futuro como el presente, puesto que es ella la que da a la Comunidad su existencia y su valor supraindividual. Apenas necesario es agregar que la tesis “personalista” según la cual el individuo estaría sometido a la sociedad pero esta última estaría subordinada a una supuesta persona espiritual, no tiene ninguna suerte de significación. No sólo niega la unidad esencial del ser humano sino que también atribuye a la duración social una finalidad multipersonal que le vedaría superar antagonismos que tendría, por el contrario, que aceptar.
13. Vida social y libertad
Nunca repetiremos bastante que la sociedad no es una hipóstasis que nos oprime ni un tirano que nos impone su ley. El individuo, al someterse a la intención histórica de la Comunidad a que pertenece, no hace sino acatar las consecuencias de su propia naturaleza. Cuando los anarquistas se rebelan en nombre de la libertad individual contra la ley social no se dan cuenta de que perjudican una condición del ser y el desarrollo personales .Cuando los liberales, estos anarquistas vergonzantes e inconsecuentes, hacen de esta misma libertad el criterio de valor de la organización social, no se dan cuenta de que invierten los factores y razonan como si la sociedad fuera el producto de la voluntad individual y no, como ya lo hemos establecido, el individuo el producto de las intenciones directrices del grupo y de la Comunidad de que ha nacido. La primera condición de la libertad es la existencia y sólo existimos por la sociedad.
Esto no quiere decir que debamos negar los antagonismos que se manifiestan entre el ser humano y su marco social. Sabemos, por el contrario, que proceden de dos aspectos diferentes de nuestra naturaleza. Pero no es preciso en ningún caso transformar estos antagonismos en antinomia primordial, ni menos todavía reducirlos en provecho de una libertad individual que no tiene realidad sino en la medida en que el hombre es un ser social. Nuestra autonomía sólo tiene sentido en el marco del medio de que dependemos. No puede, por lo tanto, oponerse a éste sin tender a la independencia absoluta, vale decir, al endiosamiento de la persona, lo que evidentemente no corresponde a lo que somos y no puede terminar sino en un fracaso. Sólo somos libre en la medida en que realizamos nuestras posibilidades hereditarias en función de nuestro medio, que nos impone una elección necesaria para nuestra misma duración. Ahora bien: por el solo hecho de ser hereditarias dichas posibilidades son sociales. Y, por otra parte, la sociedad constituye un dato fundamental de nuestro medio. Por lo tanto, no hay escapatoria: la libertad individual es social desde todos los puntos de vista.
Esto no significa que seamos un mero peón sometido a los caprichos y las fantasías de la intención comunitaria. Si nuestra libertad es social, la intención histórica es humana: en nosotros se encarna y por nosotros se manifiesta, en grados variables con nuestro valor social, vale decir con nuestra función y nuestro nivel jerárquico. Indiscutiblemente el jefe es más libre que el subordinado. En apariencia no depende de la Comunidad, puesto que le impone su propia voluntad. Pero en realidad, salvo que se trate de un asocial que merece entonces el nombre de usurpador, dicha voluntad no es sino la expresión más o menos satisfactoria de la intención directriz de la Comunidad. Podemos, por lo tanto, decir tan exactamente que el jefe es el ser humano más libre como que es el más dependiente. De ahí resulta que somos tanto más libre cuanto más nos integramos en nuestro medio y más nos identificamos con él, esto es cuanto mejor realizamos la síntesis personal de las tendencias individualistas y socialistas, en el sentido propio de la palabra, que poseemos por igual. Tanto en el hombre que se integra plenamente en los grupos, las comunidades intermedias y la Comunidad de que forma parle, en cualquier nivel de la jerarquía en que se sitúe, como en el que se opone a un régimen que juzga insatisfactorio y busca restablecer el orden verdadero, por lo menos tal como lo concibe, lo social y lo individual se confunden en una armonía total. Son éstos, evidentemente, casos extremos. Pues semejante síntesis no se realiza sin dificultad ni esfuerzo. Pero en ese esfuerzo que hacemos para superar nuestros antagonismos internos y sus repercusiones exteriores se ejerce nuestra libertad personal en busca de nuestra realización.
14. El hombre, agente de la duración social
Hemos escrito más arriba que somos tanto más libre cuanto más nos integramos en nuestro medio. Tal afirmación exige una reserva importante. En efecto, el individuo-abeja, si se nos permite esta expresión, el que ocupa en la sociedad un lugar que le satisface, que acepta sin esfuerzo ni constreñimiento la ley de su medio y que aun está dispuesto a morir por la Comunidad de que es miembro, dicho individuo, sin duda alguna, es libre, puesto que obedece a su naturaleza, que es social casi en el mismo grado que la del insecto. Pero su libertad corresponde a una personalidad inferior, cuya autonomía se reduce al mínimo compatible con su existencia de ser individualizado. ¿Nos obliga esto a volver sobre nuestro análisis anterior y notar una antinomia fundamental entre nuestra autonomía personal, vale decir, aquí, nuestra resistencia a la presión del medio social, y nuestra integración en dicho medio? Tendríamos que contestar afirmativamente si la intención histórica de la Comunidad consistiera en una línea directriz rígida trazada de una vez y que se tratara, por parte nuestra, de seguir o de rehusar. En efecto, nos hallaríamos entonces ante el dilema de someternos a las normas sociales, al modo de la abeja, o rebelarnos contra ellas, por lo menos en la medida en que lo permitiera nuestro desarrollo individual. Sólo, por consiguiente, el hombre-abeja y el asocial, vale decir el mediocre y el anormal, encontrarían aquí una posibilidad de elección que los obligara a negar una parte esencial de sí mismos. Pero la intención histórica que orienta la evolución social no es más comparable con una vía férrea que nuestra intención personal. Lejos de ser “prefabricada”, consiste en una mera proyección en el presente y el futuro del ser comunitario tal como lo construyó el pasado. Dicho de otro modo, se limita a plantear las condiciones, establecidas por la historia, de la duración social. Pero el movimiento de dicha duración procede de los seres sociales que constituyen los grupos básicos e, indirectamente, la Comunidad. Más todavía, su orientación precisa no está dada por la intención histórica, sino creada según dicha intención, con cierto margen de libertad, por los individuos.
En este punto esencial, precisamente, lo social se distingue de lo biológico. El organismo crea su propio devenir. La Comunidad ve crear el suyo por sus miembros. Si estos últimos pertenecen todos al tipo individuo-abeja, el conformismo parainstintivo les hará aceptar las normas en vigencia sin ningún intento de modificarlas. Pero ya que el instinto social del hombre no puede alcanzar el grado de perfección que encontramos en los insectos y que es factor de estancamiento, la Comunidad de mediocres no tardará en degenerar y desaparecer. Toda sociedad humana, justamente porque es humana, exige que su intención histórica esté encarnada en una aristocracia que sepa captarla e interpretarla según las condiciones presentes de su evolución, vale decir, hacerse el agente de la duración comunitaria. El individuo-abeja sólo puede, por lo tanto, realizar su mediocre armonía personal en una integración casi perfecta con su medio social si otros individuos, conscientes de su misión, actúan en el seno de dicho medio e imponen a la masa conformista la dirección que le es indispensable. El jefe, pues, también es libre, pero con una libertad del todo diferente de la del ser pasivo, a quien su misma pasividad permite incorporarse a su marco social pin modificarlo. La libertad del jefe corresponde a una personalidad superior, cuya autonomía está poderosamente afirmada en su esfuerzo social y que resiste la presión comunitaria sin oponerse a la Comunidad, haciéndose, por el contrario, el instrumento de su duración. Hay, por lo tanto, dos maneras de ser libre por integración en el medio social: la del “esclavo”, cuya autonomía es débil, y la del “amo”, que expresa su poderosa autonomía individual en su acción sobre la duración histórica de la sociedad.
15. El yo social
Sin embargo, no existen “esclavos” puros, puesto que la autonomía individual del mediocre, y hasta del bruto, nunca está aniquilada del todo, ni “amos” puros, ya que siempre somos algo sensibles a la presión de nuestro marco social y nunca, por otra parte, nos confundimos completamente con la Comunidad a la cual imponemos nuestra voluntad. Entre el “esclavo” teórico, con su individualidad exclusivamente social en la obediencia, y el “amo” teórico, con su individualidad exclusivamente social en el mando, encontramos toda la gama de los hombres reales, cuya unidad interior, individual y social a la vez pero no sin choques, se realiza difícilmente en la síntesis de tendencias antagónicas o se desvirtúa en la componenda. El que hemos llamado individuo-abeja no se socializa íntegramente al aceptar su medio. El jefe que impone su voluntad al conjunto social está muy lejos de individualizarlo del todo. Estamos sumergidos en una masa movediza de datos sociales en que influimos en mayor o menor grado —aunque más no fuera por nuestra misma existencia— y que influyen en nosotros en mayor o menor grado. El hombre más individualizado bien puede reaccionar violentamente bajo la presión social v repeler con horror los ofrecimientos de asimilación que se le hacen, pero esa misma reacción es la prueba de un poderoso efecto de lo social en lo individual. Por lo demás, es natural e inevitable que así ocurra, puesto que poseemos un instinto social que podemos a veces ahogar en cierta medida pero nunca destruir y que nos transforma en receptor de las imágenes sociales que se presentan sin cesar a nuestra mente.
Queremos decir con esto que constituimos con la sociedad un conjunto de naturaleza homogénea entre cuyos elementos los intercambios son normales. Aprehendemos a cada momento imágenes de origen social que encuentran en nosotros la resonancia adecuada y se incorporan a nuestra duración. Si las aceptamos, sea por simpatía o por pasividad, tales imágenes repetidas forman en nosotros hábitos y creencias que pesan cada vez más sobre nuestro yo. El jefe las modela a su semejanza y las utiliza como medios de penetración en lo social e instrumentos de acción sobre la Comunidad. El individuo- abeja, por el contrario, es modelado por ellas. Pero en ambos casos se constituye un yo social forjado por la cristalización en torno del instinto social (él mismo producto de operaciones semejantes, en cuyo origen encontramos el instinto sexual) de imágenes producidas por la vida colectiva y que sólo tienen en común su carácter no individual. Van desde la simple visión indiferente de un transeúnte desconocido hasta la audición embriagadora de las aclamaciones de un pueblo.
Como lo indican las mismas palabras que acabamos de emplear, y según la ley general de toda incorporación a nuestro flujo interior, estas imágenes suscitan en nosotros emociones y sentimientos que expresan nuestra posición frente a ellas y, por lo tanto, tienen igualmente un significado social. A éstas se agregan las imágenes abstractas que corresponden a las normas de la vida comunitaria. Y no podemos olvidar las imágenes de naturaleza diversa que nos están impuestas, ya hechas, por la tradición, en el sentido más amplio de la palabra, en particular las del lenguaje. En fin, nuestra acción social, y especialmente el ejercicio de nuestro oficio, forman en nosotros dinamismos que nuestra memoria registra. Nuestro yo social, por lo tanto, está alimentado abundantemente y sin tregua por elementos nuevos que agregan un condicionamiento experimental al condicionamiento hereditario de nuestro instinto sexual. En el débil este yo social toma tal importancia que sumerge el yo individual y lo reduce al mero papel de soporte. En el jefe constituye, por el contrario, un enriquecimiento de la personalidad autónoma, que acepta sus datos para afirmarse en toda su plenitud. En ambos casos lo social es un factor fundamental de nuestro ser y de nuestra acción.
16. El hombre integral.
Este último análisis podría provocar un malentendido particularmente grave. Hemos mostrado, en efecto, cómo los aportes sociales se cristalizan alrededor de nuestro instinto sexual ya hereditariamente ampliado. Dado que, además, hemos opuesto este yo social al yo individual, podría surgir la tentación de considerarlo como una capa especial de nuestra duración, dotada de cierta autonomía de movimiento y acción y obediente a una finalidad propia. Caeríamos así en un nuevo dualismo. Se llegaría a deslindar en el hombre una personalidad individual y una personalidad social yuxtapuestas, entre las cuales surgieran y se resolvieran, de modo más o menos satisfactorio, conflictos siempre renacientes. Poco faltaría entonces para que se atribuyera a dichos dos los valores diferentes cuando no opuestos. Es indispensable, pues, volver atrás para examinar otra vez la cuestión desde sus cimientos.
El instinto sexual no está localizado en los órganos que lo expresan sino que éstos son, por el contrario, la especialización de una tendencia general de nuestro ser. Directamente o por intermedio de dichos órganos, las capas orgánicas y psíquicas de nuestra duración están impregnadas de sexualidad. Cuando decimos que las imágenes sociales se cristalizan alrededor de nuestro instinto sexual esto no significa en absoluto que constituyan con él un bloque aislado ni una capa particular de nuestro yo —ni menos todavía un segundo yo— sino simplemente que se agregan a él y lo socializan donde se encuentra, vale decir incorporado indisolublemente a nuestra personalidad entera. El fenómeno es comparable con el teñido de un tejido de color: no se trata de la superposición de una mano de pintura sino de la penetración de una sustancia que se combina con el color primitivo para dar un tono nuevo que es imposible localizar. Pero si la operación no está bien hecha, el colorido anterior aún dominará por partes. Ocurre lo mismo con nuestro yo, que nunca está íntegramente socializado. Se defiende contra el aporte exterior que lo presiona y de vez en cuando logra liberarse de él en cierta medida.
Yo individual y yo social no son, por lo tanto, dos realidades separadas. Es el yo individual el que se hace social, o mejor dicho, más social, pero sin perder por eso su naturaleza primera. La unidad del hombre no es quebrada por una complejidad que constituye, por el contrario, el factor del movimiento dialéctico sin el cual no evolucionaríamos. Lo individual y lo social son dos datos esenciales de nuestra síntesis personal, o sea dos dimensiones, de antagonismos superados, del hombre integral.
|
|