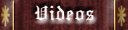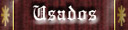Monsieur Hitler
Maurice Bedel - Louis Bertrand |

124 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2017, Argentina
tapa: blanda, color, plastificado,
Precio para Argentina: 150 pesos
Precio internacional: 12 euros
|
|
En tiempos en que los libros demonizando a Hitler salen hasta desde bajo de las baldosas, queremos rescatar dos pequeñas obras de dos hombres de letras franceses del más alto nivel que, fieles al pensamiento patriota francés de la época, son enemigos ideológicos del nacionalsocialsmo pero que en vez de seguir los habituales canales de la propaganda viajan hasta Alemania para contemplar qué es el nacionalsocialismo para el alemán de la calle y qué misterios encarna aquel hombre al que llaman Führer.
Sus libros, aunque hoy podrían ser vistos con horror por no atenerse a lo políticamente correcto, en realidad no son ni laudatorios en sí mismos ni insultantes, no intentan alabar ni denigrar, sino comprender y exponer lo que ellos mismos observan en la palpitante realidad alemana. Ambos tienen oportunidad de presenciar los magníficos Congresos del Partido y no pueden menos que quedar maravillados con la total cohesión, que llega hasta la adoración, del pueblo Alemán con Hitler. Cuando éste habla, la voz de Alemania se escucha y se puede sentir como el alma del pueblo se expresa. Las calles, los balcones, las propias personas, todo está adornado con las insignias del Tercer Reich. La total compenetración llega incluso a molestar al extranjero, aunque, como buen patriota, así mismo no puede dejar de añorar una unidad parecida para su país.
Lo realmente singular de este libro es que estos dos testominios no son los de hombres comunes sino la de dos hombres que detentan un elevado sitial en las letras Francesas, aun más singular en tanto que provienen de una nación enemiga y de una forma de pensar distinta:
Louis Bertrand, autor de "Hitler" en 1936, fue uno de los académicos franceses más importantes de su época y nada más y nada menos que un Miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 4. Habiendo cursado estudios de letras clásicas llegar hasta la Escuela Normal Superior en donde cursó un doctorado que culminó en 1897. Fue profesor de retórica, pero la pasión de su vida fue la literatura, destacándose por su fecunda y elegante pluma, además de ser un notable biógrafo.
Maurice Bedel, autor de "El Señor Hitler" en 1937, fue un escritor y poeta francés, Doctor en medicina. Ganó el premio Goncourt de novela con "Jérôme 60° latitude nord", y en 1948 fue elegido presidente de la Société des gens de lettres (Sociedad de hombres de letras de Francia). |
ÍNDICE
Hitler, por Louis Bertrand
Prólogo9
I.- Cómo he visto a Hitler21
II.- Cómo se forma un dictador36
III.- Ideología del Partido Nacionalsocialista43
IV.- Cuál puede ser nuestra actitud frente al hitlerismo55
El Señor Hitler, por Maurice Bedel
Prefacio65
I.- ¿Es un hombre famoso el señor Hitler?66
II.- El señor Hitler y las jóvenes72
III.- El señor Hitler recibe los honores divinos en presencia de 40 mil portadores de azadas80
IV.- Los invitados del señor Hitler marchan también al paso89
V.- Bosquejo para un retrato del señor Hitler 95
VI.- Conversación sin palabras con el señor Hitler103
VII.- El país del señor Hitler visto desde mi aldea110
VIII.- Francia vista desde el país del señor Hitler116 |
Prólogo de Louis Bertrand
Mucho tiempo se ha disparatado en Francia sobre Hitler y el hitlerismo. Y aunque en estos momentos se produce entre nosotros como una vaga espera, no precisamente sobre él, sino con respecto a Alemania, se continúa disparatando sobre Hitler como sobre Alemania misma.
Se comenzó por no tomarle en serio, y después se ha declarado que no permanecería. Se le ha tratado de ridiculizar, como ya se hizo con Mussolini. Se le ha llamado “pintor de muros”, como al otro se le llamó “César de carnaval”. Pues bien, ese ”pintor de muros”, no sólo ha hecho una revolución, sino que ha devuelto a Alemania, con su orgullo nacional y la confianza en su destino, la fuerza militar y el prestigio de gran nación. Ha destrozado los tratados que pretendían reducirla a un perpetuo estado de inferioridad, si acaso no de esclavitud. ¡Le ha reconquistado la libertad! ¡Y permanece y promete permanecer mucho tiempo más! Entonces, en lugar de encarar estos hechos con la atención y la inteligencia que merecen, preferimos continuar mofándonos, y como dura y nada podemos hacer, esperamos su caída, más o menos próxima, persuadiéndonos de que ella es inevitable y haciéndolo todo porque así sea, no mediante una acción enérgica, sino con comadrerías y consideraciones inoperantes.
Somos como los atenienses de la decadencia que ante las armas de Filipo se limitaban a repetir sus decires: “está enfermo”, o “ha muerto” o “va a morir”. Demóstenes se burlaba de esos valientes patriotas que no contaban más que un buen resfriado o con el bocado de un envenenador para desembarazarse de su enemigo. ¡Así estamos nosotros! Acogemos con regocijo los chismes de la gente que nos asegura que la economía del Reich está al borde de la quiebra. Pues bien, ella no anda peor que la nuestra, que sin cesar se halla al borde de la devaluación. Se nos dice que los alemanes ya no tienen ni mantequilla, ni salchichas, ni cerdo, ni carne y que, sin duda inmediatamente, no tendrán pan. Ellos prefieren prescindir de la mantequilla y tener cañones, y no son, como nosotros, comedores de pan. Se nos dice también que la conciencia cristiana y católica está en rebeldía contra la ideología y las tendencias del régimen y que esto no puede más que fomentar el disfavor de las masas, desilusionadas en todas sus esperanzas y apetitos materiales. Mientras tanto, los fieles no chistan, si algunos obispos o algunos pastores ponen cara de protesta. Y todo ocurre en iglesias y templos como si nada hubiese pasado.
¿De qué sirve entonces excitar ideas de esta especie y alimentarse de ilusiones o de esperanzas, a plazo demasiado largo? Son, sin embargo, esas ideas y esas ilusiones las que hallé, hace todavía muy poco, en un grave artículo de “La Revue des deux mondes”. El propio autor se encuentra tan poco seguro de que la falta de mantequilla y la rebelión de la conciencia cristiana sean los anuncios de una catástrofe próxima, que tiene el cuidado de repetirnos que el vuelco final no es todavía para mañana mismo: “Hace falta tiempo —concede —para que el odio se trueque en revuelta”. Pero, en primer lugar, ¿qué sabéis de ello? Lo peor es alejar a la opinión francesa de la consideración del presente para presentarle un “porvenir de los más inciertos. Es acariciar ilusiones peligrosas en gente muy inclinada a creer que el adversario se halla en el suelo. Lo que nos importa ver claro, no es la Alemania revuelta de mañana — si alguna vez lo está — sino la Alemania obediente y disciplinada de hoy. Y, finalmente, lo más peligroso en consideraciones como aquéllas es menos lo que se dice que lo que se subentiende la creencia de que una vez derrocado Hitler, las cosas andarían mejor para nosotros y para la paz de Europa. Porque no se ve lo que podríamos ganar con la vuelta a una Alemania de los JUNKERS o a una Alemania bolchevista. Y no podemos contar sino con esas dos situaciones. La más verosímil sería el advenimiento del bolchevismo en nuestros vecinos del Este. ¡Muchas gracias!...
* * *
Algo más grave todavía en la mayor parte de los franceses, es la persistencia de un estado de espíritu atrasado, de un verdadero fosilismo político, que consiste en creer que podemos impedir a los alemanes tener un gobierno conforme sus gustos y que, finalmente, podemos organizar una Europa nueva, o sencillamente nuestra propia seguridad, SIN Alemania o CONTRA ella.
Todos estos errores proceden de una ignorancia presuntuosa, no sólo de Alemania, sino de la Europa moderna, y, en general del mundo exterior: ignorancia cuidadosamente mantenida por una prensa imbécil y venal, que engaña ignominiosamente al país, ignorancia que se difunde con una inconsciencia o una imprudencia escandalosa entre aquellos que son los más imperdonables por no saber: nuestros políticos y nuestros gobernantes. Es así cómo la última guerra fué cocinada y servida a la nación, impuesta como una necesidad inevitable, por gentes que no habían hecho nada para evitarla, menos aún para prepararla. Directores y dirigidos han sido puestos brutalmente ante el hecho consumado, o querido por voluntades ocultas. Y han marchado ciegamente, después de haber intentado negociar cuando ya no era tiempo. Una sucesión de faltas cometidas en la inconsciencia y en las tinieblas nos han conducido a la catástrofe. He allí a dónde lleva una política exterior abandonada a parlamentarios ignaros, embrutecidos por el prurito de la reelección e incapaces de ver nada más allá de las fronteras de su distrito electoral.
Francia nada ha sabido de los entretelones de esa guerra, que le ha caído encima como un aerolito y que sufrió sin haberla buscado. Para darse cuenta de la ignorancia y de la inconsciencia de la nación entera, es preciso leer las memorias de los gobernantes de entonces: la expresión de su azoramiento y de su impotencia, es para un francés patriota, algo profundamente humillante y doloroso.
Así como Francia nada supo de los entretelones de la guerra, nada supo tampoco de la trastienda de la postguerra. Después de haberle cocinado una guerra tremenda y absurda, se le cocinó una paz absurda y desastroza. Y esta paz se festinó en la misma ignorancia y la misma inconsciencia de la nación, a lo cual se deben agregar las más pueriles ilusiones. Recordemos nuestro estado de espíritu al día siguiente del armisticio de 1918. Acabábamos de vivir cuatro años de angustias y de duelos, habíamos atravesado los peores peligros. Dos meses antes habíamos rozado la derrota final y definitiva. Y he aquí que de pronto, con el relevo de los norteamericanos, el peligro se alejó, la victoria se dibujó en el horizonte. Fué el delirio. El terror germánico no era ya sino una pesadilla. ¡Arruinada, aquella Alemania que había debido ponernos el pie en el cuello, que había cubierto nuestro suelo de ruinas y de atroces carnicerías! Nos persuadimos de que gracias a nuestro segundo restablecimiento en el Marne, gracias a nuestros aliados, gracias en fin al Tratado de Versalles, no sólo todo peligro estaba conjurado, sino que ya no había Alemania.
¿No estaba reducida ya a la impotencia, al hambre, a la mendicidad? ¿No había sido aplastada por los miles de millones de las reparaciones, obligada a sufrir la presencia de tropas de ocupación que la mantenían a su merced, reducida por las cláusulas militares del Tratado, a una situación de inferioridad, por no decir de debilidad perpetua?
Sobrevivientes que, suprema torpeza, eran, sobre todo, franceses, debían vigilar por la ejecución íntegra de esas cláusulas. Finalmente, declarada responsable de la guerra, estaba colocada en el banco de penitencia de Europa, e incluso del Universo. Por primera vez una mancha moral intervenía en un tratado de paz.
* * *
Es preciso reconocerlo: nunca una nación vencida había sido sometida a semejante trato. Los vencedores le prohibieron hasta la posibilidad de recobrarse.
Apresurémonos a reconocer, también, que si ellos hubieran sido los vencedores, los alemanes nos habrían impuesto, por cierto, condiciones semejantes y hasta peores. Pero no lo fueron, y no lo han hecho. Fuimos nosotros y nuestros aliados los que impusimos esas condiciones sin ejemplo en la historia, salvo acaso en los tiempos de Senaquerib y de Tamerlán.
Desde el punto de vista de la justicia y de la razón, se deben reprobar los arrollamientos colectivos de todo un pueblo, de toda una raza, de una civilización entera: es bueno recordar, sobre todo, a los alemanes, que tienen excesiva inclinación a esos procedimientos brutales y sumarios. Pero admito, en ciertas circunstancias, las necesidades de la guerra y la ley del más fuerte. Habríamos podido imponer a nuestro enemigo esas disposiciones draconianas, si hubiéramos sido realmente los más poderosos. Pues bien, no lo éramos. Necesitamos de nuestros aliados para hacer respetar esas condiciones, y esos aliados, cuyos intereses eran muy diferentes de los nuestros, no entendieron en absoluto sostener nuestras pretensiones. Nos dejaron en la estacada. Quedamos solos frente a una Alemania que de inmediato no pensó sino en el desquite.
Siendo así las cosas, teníamos dos caminos que tomar: o nos manteníamos en un pie de guerra intensivo, o nos reconciliábamos, en nuestro recíproco interés, con el enemigo de la víspera. (¡Y qué papel nos tocaba entonces!) No hicimos ni lo uno ni lo otro. Infligimos a Alemania inútiles y peligrosas humillaciones, como la ocupación del Ruhr (sistema Poincaré). O les hicimos inútiles y torpes concesiones (sistema Briand). Humillaciones y concesiones llegaban, en suma, al mismo resultado. Exasperaron el resentimiento de Alemania contra nosotros, por la pretensión que nunca nos abandonó del todo, a nosotros que no éramos los más fuertes, de mantenerla en perpetuo estado de inferioridad. Porque todas las concesiones consentidas por nosotros, dejaron subsistir la cláusula esencial de lo que ellos llamaban el “diktat” de Versalles a saber, la prohibición de armarse más allá de cierto límite.
Pues bien, Alemania, por el contrario, se armó en nuestras barbas, mientras nosotros nos agotábamos en chicanas de juristas, les dábamos de mala gana concesiones juzgadas siempre insuficientes y nos entregábamos a todo un vagar de pactos de seguridad, tan ridículos como onerosos e ineficaces.
* * *
Es preciso ser fuerte para ser inexorable; es preciso ser fuerte para hacer respetar siquiera la letra de los tratados. Se ha convertido en un lugar común de la polémica el reprochar a nuestro gobierno, la evacuación del Ruhr y el abandono de Maguncia. ¿Podía ser de otra manera? En el momento del Ruhr, he oído a un mariscal de Francia declarar: “¡Nuestro ejército está reducido a un estado esquelético!” Para guardar las entradas de los puentes contra el enemigo, parece que hace falta tener detrás fuertes contingentes, listos a partir a la menor alerta. ¿Era ese nuestro caso? Hacia fines de 1934, asistí en la Sorbona a una manifestación demencial a propósito del Saar. La conclusión de esta manifestación era la guerra: ¿estábamos preparados?...
Algunos se imaginan que habríamos podido llegar a nuestros fines arrastrando a Alemania a un estado de división radical y definitiva, más completa que en la Edad Media, bajo la autoridad del Sacro Imperio o bajo la hegemonía prusiana. Ilusiones de cartistas o de nacionalistas atrasados, que creen posible, hoy, lo que apenas lo era bajo Luis XIV y Napoleón: dislocación de las Alemanias, Baviera independiente, constitución de una Renania autónoma o ligada a Francia... Sí, tal vez, si hubiéramos tenido a los aliados junto a nosotros. Pero Inglaterra no tenía ningún interés en libertarnos de una rival que absorbe hasta el agotamiento casi todo el esfuerzo de nuestra actividad. Era preciso, para entretenernos, para debilitarnos y hacernos inofensivos a otros, que Alemania intacta subsistiera frente a nosotros como una perpetua amenaza.
Supongamos, sin embargo, que nuestros aliados nos hubieran dejado carta blanca contra el vencido; que incluso nos hubieran ayudado a dividirlo y aplastarlo: ¿se cree que esta obra habría podido durar mucho tiempo? Es preciso no conocer a Alemania para imaginarse que un pueblo de sesenta y cinco millones de hombres, consciente de lo que la unidad del Imperio le ha valido como fuerza y como prestigio, habría podido nunca resignarse a esta división, generadora de debilidad y de un estado de inferioridad perpetuo.
Pero, ¡para qué razonar sobre lo que no es, sobre lo que no ha podido ser! El hecho indisputable, en el momento actual, es que nuestra victoria, momentánea, puede ser de un día para otro puesta en discusión. Nos hallamos frente a una Alemania más unificada, más centralizada que nunca lo fuera, y hecha de nuevo una potencia militar de primer orden.
* * *
El actual Canciller alemán Adolf Hitler, ha puesto su nombre sobre esa obra de resurgimiento. Cuál es, precisamente, su parte en ese gran movimiento colectivo de regeneración, es difícil decirlo. Pero es cierto también que el resultado es debido, en parte considerable, a la acción que ejerce sobre las masas, a su influencia personal.
Por eso, principalmente es execrado cordialmente por un gran número de franceses que le consideran como un monstruo y que le reprochan multitud de cosas muy villanas, y en especial su perfidia, su infidelidad a los tratados, sus armamentos que desmienten sus declaraciones pacíficas.
Es cuestión de los moralistas juzgar al hombre y su conducta. Aquí no nos ocupamos sino de política, comprobando con dolor que la política y la moral son, en la realidad, sumamente ajenas la una a la otra. Esto es así. Es preciso tomar partido, manteniéndose firmes en los grandes principios de la moral privada e internacional. Luis XIV, que no tenía ilusiones a este respecto, decía en sus instrucciones al Delfín: “Al dispensarse de observar los tratados, en rigor no se contraviene a ellos, porque no se han tomado las palabras a la letra, aunque no se hayan podido emplear otras”. ¿No es una linda ingenuidad reprochar a Hitler por haber destrozado las cláusulas militares del Tratado de Versalles, ya que lo ha podido hacer impunemente? ¿Desde cuándo se respeta un tratado que se ha debido firmar con el cuchillo en la garganta? ¿Nosotros mismos no hemos destrozado el de Francfort, en cuanto pudimos, por la fuerza de nuestras armas?
Reprochamos, sobre todo, a Hitler algunas frases de MEIN KAMPF, dirigidas contra nuestro país. Estas frases han sido desmentidas por él, pero no borradas, se nos dice, de las nuevas ediciones de su libro. Pues bien, olvidamos o fingimos olvidar que este libro data de quince años y que en esa época Francia podía ser considerada efectivamente por Alemania como una grande enemiga. Las circunstancias han cambiado y pueden cambiar todavía: lo que explica la actitud del Führer con respecto a nuestro país. Puede ser tan sincero en 1936, cuando nos ofrece un acuerdo, como lo era en 1921, cuando hablaba de arreglar cuentas con Francia. En política, y sobre todo con los alemanes, debemos habituarnos a sinceridades sucesivas, dirigidas por los acontecimientos y por situaciones que no han sido nunca tan inestables como en este momento. Es de mala fe rechazar a Hitler frases escritas hace tanto tiempo, que él mismo desaprueba y que, por lo demás, no pueden ser ya verdaderas hoy, a menos que, por falta nuestra, vuelvan a serlo. Pero los alemanes, a su turno, nos echan en cara la mala fe de nuestra prensa; a lo cual respondemos con recriminaciones contra la de ellos: “¡No se puede fiar en los alemanes!” Todo esto es pueril. Es de una imprudencia extrema fiarse en gentes con las cuales se ve uno obligado a tratar. En nuestro candor, querríamos estar seguros de que nunca seríamos engañados por nuestro socio. Es mucho pedir, en realidad. Cuando se juega esa partida, siempre se debe esperar ser engañados y hacer lo imposible por no serlo, sobre todo, cuando no se es libre de aceptar o rechazar el juego.
Finalmente, es un argumento periodístico, un lugar común de polémica, oponer a las declaraciones pacíficas del Führer, los armamentos formidables y continuos de Alemania: a lo cual es muy fácil, para ésta, replicar que está rodeada de enemigos y que nosotros lo hemos hecho todo para persuadirla de ello, no sólo tratando de organizar la ridícula Petite-Entente, sino firmando un tratado con los Soviets.
Sé que este propósito se puede discutir hasta el agotamiento. Lo único que importa por el momento, es ver no absolutamente lo que es nuestro adversario, sino lo que representa para nosotros, y la conducta que nos dictan las direcciones seguidas por él y los designios que deja entrever. En otros términos, ¿qué debemos hacer ante la Alemania hitlerista? Y de este movimiento, nacido y desarrollado, a pesar nuestro, ¿qué partido podemos sacar para nuestro menor perjuicio o para nuestro mayor bienestar?
No se trata, pues, en las páginas que siguen de satisfacer la curiosidad y la novelería del lector, dándole detalles inéditos sobre Hitler, sobre su carácter y su vida privada. No se trata tampoco del hitlerismo en sí y como doctrina política alemana. No se trata de aquél y de ésta, sino en la medida en que nos interesan a nosotros los franceses. Los vamos a considerar sólo desde el punto de vista francés y del interés francés.
|
Prefacio a "El señor Hitler", de Maurice Bedel
Lo característico del autor es su sonrisa insobornable. Narra siempre sonriente con humorismo y punzante ironía así ocurre en este “Monsieur Hitler” del presente libro.
Bedel ha ido a Alemania a conocer al ídolo del país germano. Ha visto las manifestaciones populares, ha asistido a los desfiles con paso de ganso, ha mirado los balcones cubiertos de banderas y ha visto el bigotito clásico que le arranca más de una sabrosa observación.
Pero... leerlo es mejor que comentarlo. Bedel nos da una versión sui generis de “Monsieur Hitler” como él denomina democráticamente al fiero Führer belicoso y agresivo. “Monsieur Hitler” (edición de la Nouvelle revue Francaise) o sea “El señor Hitler” es un libro que se lee en un ensalmo.
|
|