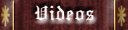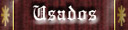Lecciones espirituales para los jóvenes samuráis
Yukio Mishima |

196 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2015, Argentina
tapa: blanda, color, plastificado,
Precio para Argentina: 240 pesos
Precio internacional: 16 euros
|
|
Yukio Mishima, el más grande escritor japonés de todos los tiempos, inmortalizó su nombre cuando, fiel a su pretensión de vivir como un samurái, muere mediante el ritual "seppuku" (haraquiri), según el suicidio tradicional de los antiguos caballeros japoneses. Esto ocurre cuando con su milicia Tate No Kai o Sociedad del Escudo, comunidad de ultraderecha al estilo de los samurais, con la que intentaba devolver a Japón sus raíces más tradicionales, intenta dar un golpe de Estado que devolviera al Emperador a su legítimo lugar.
Este es el testamento ideológico de Mishima. En él se reunen cinco escritos esenciales para entender la vida y el pensamiento del autor, donde la belleza, la muerte y el erotismo envuelven el secular código nipón del honor. En el ensayo"Lecciones espirituales para los jóvenes samuráis", subraya la necesidad de construir una ética viril donde tengan preponderancia el valor de la lealtad, el coraje, la educación y el respeto a los demás, el cuidado del cuerpo, el buen uso del placer o el pudor. En "La Sociedad de los Escudos" explica el origen e ideario del Tate No Kai, una asociación de jóvenes universitarios samuráis al servicio del emperador, creada por el propio Mishima, cuyo objetivo era recuperar «la llama perdida del espíritu de los guerreros». En la "Proclama del 25 de noviembre" podemos apreciar el testamento que legó a la humanidad aquella luminosa mañana de noviembre en que se quitó la vida por el ritual seppuku. En “Introducción a la filosofía de la acción” ahonda en el significado de las acciones, compara la acción con el acto de desenfundar la espada japonesa.
Mishima, en suma, con su pensamiento y su acción, intenta revivir en el Japón moderno, rendido a la decadencia de Occidente, el heroismo de los samuráis ancestrales. |
ÍNDICE
Introducción: Shinigurui. El loco morir 7
La unidad de los contrarios
Pero no sabía morir
Espíritu y cuerpo
Lo bello es ahora mi mortal enemigo
Morir sin objeto, puramente
Epílogo
Primera parte
La vida 43
Sobre el arte 47
La política 51
Los valientes 55
La etiqueta 60
Sobre el cuerpo 64
Sobre el mantenimiento de la palabra dada 70
Sobre el placer 75
Sobre el pudor 79
La vestimenta 88
Los intelectuales afeminados 98
Segunda parte 107
La Sociedad de los Escudos (Tate no kai) 109
Tercera parte
Introducción a la filosofía de la acción 121
I.- Qué es la acción 122
II.- La acción militar 127
III.- Psicología de la acción 131
IV.- Los modelos de la acción 135
V.- El efecto de la acción 139
VI.- La acción y la espera del momento propicio 145
VII.- Proyectar la acción 150
VIII.- La belleza de la acción 153
IX.- La acción y el grupo 158
X.- La acción y la ley 163
XI.- La acción y la distancia 169
XII.- La conclusión de la acción 174
Cuarta parte
Mis últimos veinticinco años 181
Quinta parte
Proclama del veinticinco de noviembre 187 |
INTRODUCCIÓN:
Shinigurui. El loco morir. Por Isidro-Juan Palacios
¡Aquella soleada mañana del 25 de noviembre de 1970 apareció en el centro de todos los telediarios el escritor Yukio Mishima. La noticia no era su literatura, sino un gesto protagonizado por él, que verdaderamente conmocionaría al mundo. Se le veía en la imagen vistiendo un extraño uniforme con doble botonadura y el hashimaki en la frente -la banda blanca con leyendas que se colocaban los viejos guerreros japoneses antes de entrar en combate o, más reciente, los pilotos kamikaze antes de volar hacia la muerte. El suyo tenía un sol rojo y, a simple vista, algo imperceptible escrito en su idioma.
Mishima pronunciaba un discurso, de pie sobre el parapeto de una terraza alta. Parecía una arenga, pero sus palabras apenas se oían debido al ensordecedor ruido de los helicópteros sobrevolando la zona y a las sirenas de los coches de policía y ambulancias que iban y venían. Los congregados allí, en el exterior, tampoco le escuchaban, y algunos se lo tomaban a broma o le insultaban, pensando que se trataba de otra de esas bravatas o llamadas de atención en las que últimamente el escritor venía prodigándose. El informador del telediario añadió entonces: “ante la imposibilidad de hacerse oír, el escritor guardó silencio y, desplegando una última mirada, dio media vuelta y entró de nuevo en el edificio. En el despacho, y delante del retenido general Kanetoshi Masuda y de algunos miembros jóvenes de la Sociedad de los Escudos (Tate-no-Kai) fundada por el propio Mishima, se hizo el “harakiri”1 en compañía de otro de los suyos, que también murió”. Fue, en efecto, el acontecimiento mundial de aquel 25 de noviembre de 1970. No se hablaba de otra cosa. En Japón, desde luego, pero igualmente en Europa y América.
Entre nosotros, en efecto, la noticia no fue la literatura de Yukio Mishima. La mayoría, incluso la gente letrada, ni siquiera había oído hablar de él, y casi nadie lo había leído. Las traducciones de sus obras eran escasas en Occidente; y en España no existía una tan sólo. Qué duda cabe, la noticia del día fue -una vez más- la espada japonesa. Y todo sucedería conforme Mishima lo había planeado. Sabía que su actitud llamaría más la atención si el destello frío y azulado de un acero bien templado brillaba en el centro. Como en aquella ocasión que, tiempo atrás, conversaba con una elegante dama de la nobleza británica sobre las espadas japonesas. Mishima cuenta la anécdota en este libro. Intrigada, le preguntó: ¿cómo se combate con este arma? Mishima -a la sazón maestro de kendo- le hizo una demostración al instante. Desenvainó y, con rapidez, rasgó el aire imitando un golpe oblicuo. Se estremeció. Escribe Mishima: “La señora empalideció y estuvo a punto de desmayarse. Fue (entonces) cuando comprendí que lo que impresiona a los occidentales no es nuestra literatura sino nuestras espadas”.
Esa es la razón. No nos sorprendía, ni siquiera sabíamos que el hombre que teníamos delante había escrito más de un centenar de libros,2 que había sido poeta, autor teatral, director de escena y actor, que había dominado como pocos el estilo arcaico japonés de los siglos X y XII, que escribía en el barroco modo del kabuki o que era un experto en actualizar el distante y hermético teatro noh , que el popular drama de marionetas no tuviera para él secretos, que intercalara con pericia los diferentes estilos literarios modernos en varios niveles, y que Yasunari Kawabata -el primer Premio Nobel de la literatura japonesa- dijera de él: “un genio como el suyo únicamente lo produce la humanidad cada doscientos o trescientos años”... Nada de eso nos impresionaba de Mishima aquel 25 de noviembre de 1970. Lo que nos hizo enmudecer fue su acción. Tal y como quiso. En semejante hecho, también Yukio Mishima había logrado su propósito. Porque -y sin haber dejado nunca las letras y el arte- ante todo había querido ser un hombre de acción: vivir y morir como el samurai que encarnó. Con este ademán, por tanto, se dio a conocer al orbe entero. “Dividí mi vida en cuatro ríos” -explicó: “el río de los libros, el río del teatro, el río del cuerpo y el río de la acción, y esos cuatro ríos desembocan en el mar de la fertilidad”.
El Mar de la Fertilidad era una expresión clave y decisiva en la vida y obra de Mishima. No sólo porque con ella aunó el título de su preciada tetralogía (Nieve de Primavera -una de las mejores novelas de la literatura universal-, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel -cuyo último capítulo entregó a su
editor la mañana del 25 de noviembre de 1970, cuando se encaminaba hacia el “incidente” en su coche blanco), sino porque el Mar de la Fertilidad era para él la muerte, que, sin embargo, tenía un auténtico significado vital. Lo había tomado de la antigua selenografía de los astrónomos Kepler y Tycho Brahe. Paradójicamente, el Mar de la Fertilidad es una zona desértica, sin vida, sin agua, sin aire... en la Luna, pero como lo es también el Sol o cualquier otra región del cielo, a medida que remontamos las nubes y nos alejamos de aquí. La Tierra está circundada por la muerte (Sol y Acero3), y a medida que “ascendemos” (en todos los sentidos) nos encontramos con ella.
Al escribir caía en la cuenta que las palabras desgajadas y solas corroen y desunen. Es cierto que ponen orden en el caos a fuerza de golpear contra su misterio, pero para domesticarlo y dominarlo por el mero hecho de satisfacer la voluntad de poder. Ligadas al instinto de sobrevivencia, manifiestan un desmedido deseo de vivir -que es lo contrario de lo que la vida enseña- ... ¡Ah, las palabras! Veía Mishima cómo en sí mismo le decepcionaban, cómo eran gérmenes lentos de una enfermedad hacia la disipación, cómo le horadaban por dentro hasta el derrumbe que provocan las termitas. Veía sus libros como los excrementos del escritor. Percibía que le hacía falta algo más que lo recondujera todo por el camino debido. Y en su inquietud descubre la acción.
Decisiva, así es, pero no sólo porque la acción le proporcionaba el sentido a su obra, sino porque en Mishima la acción recobraba su significado último, el significado trágico y limpio
de ropajes que ésta tiene: el verdadero. Para mí, dirá: “la esencia de la acción era la muerte”. Y añadió: “si las palabras se han corrompido es necesario ser fiel a la ética de los samurais, actuar en silencio”. Morir. Pues... “morir joven es la cultura de mi país”.
¿Es o había sido? Mishima, desde luego, notaba la diferencia. En el Japón moderno, que había nacido de la posguerra, el presente de indicativo del verbo “ser” se había ya trocado en pasado y comenzaba a olvidarse. Mas para dejar testimonio de lo contrario hizo Yukio Mishima lo que hizo y murió como murió. Esta transformación del escritor en el círculo de su vida fue lo que ya hace años me inspiró estos hai-kai:
Y cuando la sangre se tiñe
del color de la tinta.
Y cuando la tinta se tiñe
del color de la sangre.
A la sombra de las hojas (Hagakure).
Como Mishima reconoce en Confesiones de una máscara4 -su primera novela autobiográfica-, “desde mi infancia siento en mí un impulso romántico hacia la muerte”. ¿De dónde le venía esta inclinación que prematuramente confesaba?
En su árbol genealógico, el escritor y hombre de acción poseía dos ascendencias nítidas, dominantes, al menos en las que pareció verse mejor reflejado. Por vía paterna (Azusa Hiraoka), campesina la una y samurai la otra, Su abuelo Jotaro, que provenía de familia de campesinos, se licencia en Derecho por la Universidad Imperial, llegando a ser primer gobernador no militar de la colonia japonesa de la isla de Sakhalin. Con esos estudios, Jotaro contrae matrimonio, en 1893, con una despierta joven llamada Natsu Nagai, la futura abuela de Mishima que tan importante huella educativa imprimirá en la niñez del futuro escritor. Natsu pertenecía a un clan de renombrados samurais, cuyo abuelo paterno había sido un daimyo (señor feudal), emparentado por casamiento con los Tokuwaga. Eso en cuanto a los Hiraoka .
La vena literaria, en cambio, la presentía Mishima por su lado materno (Shizue Hashi), quien casa con Azusa en 1924. Un año más tarde -el 14 de enero de 1925- nacerá el primogénito de este matrimonio, y a quien cuarenta y nueve días después se le impone el nombre de Kimitake, “un nombre que -como señala John Nathan, uno de sus biógrafos- reflejaba las pretensiones aristocráticas de la familia”5. Shizue era hija de unos enseñantes de Confucio; en este ambiente culto, pronto la madre de Mishima se aficionaría a la literatura. Fue a ella a la que el joven Kimitake, desde que éste comenzara a escribir a los doce años, y luego ya con el sobrenombre de Yukio Mishima (Nieve sobre las Islas), llevaba cada hoja de papel que escribía, primero -en sus años adolescentes- para someterse a su juicio, después -en la posguerra- antes de salir publicadas, y siempre para conocer su parecer.
Estas tendencias las reflejó en toda su literatura y en el resto de sus obras. Y, entre otras, anotó su síntesis y expresó el entramado de su urdimbre en el Catálogo de la Exposición de Tokio. “¡Cómo se parecen literatura y agricultura! -escribe. Yo trabajo como un jornalero, pero permanezco fiel a la ética de los samurais”. Y en Nieve de Primavera enuncia la nobleza que él defiende, una nobleza de campo, que por sencilla y austera, sin afectaciones, se muestra siempre inmune a la decadencia que entra por el refinamiento, la vida cómoda y consumista, por el espíritu de los negocios y no por el de la donación o la entrega. Vemos cómo se enlazan el amor y la muerte. El campesino ve morir y renacer a diario las semillas que se corrompen, y él mismo aprende también a morir en la vida al enraizarse y proyectarse en sus cultivos. El samurai tiene a la muerte por compañera; mientras que la literatura y el arte van dando fe y sólo muestra algo de lo que sucede por dentro.
Los genes, la sangre, la educación y también el alimento... Evidentemente era un samurai de los de “pobreza noble”, de los de alabanza de aldea y menosprecio de corte, mas, ¿estaba dispuesto de verdad a serlo, sobre todo después de haber sido su estamento solapado por el ejército de servicio militar obligatorio recién creado en las reformas acometidas por la Restauración Meiji, en 1868, y definitivamente sentenciado tras el fracaso de la revuelta de Saigo Takamori y sus quince mil samurais en 1877? ¿Contra la adversidad? Y en el caso de decidirse, de comprometerse a ello, ¿cómo lograrlo en plena modernidad sin anacronismos o fantochadas, absurdos o fanatismos? Y es más, ¿a qué precio? ¿iba a poder estar a la altura del costo que un samurai pagaba siempre por serlo? En suma: ¿estaría dispuesto a vivir su condición de ser actuándola con el ejemplo o simplemente a gustarla como una talentosa pieza literaria, a saborearla como una bonita interpretación artística? He aquí el dilema que se le planteaba: ser o aparentar. En una palabra: ¿quería ser un samurai o un intelectual? ¿pretendía concebir la vida como sacrificio o como el que se divierte con juegos diletantes e irresponsables? Enseguida iba a saber lo que suponía ser una u otra cosa. En esta opción, en esta encrucijada y en su desenlace aprendería Mishima a escribir, interpretar y consumar toda su tragedia. Tragedia al estilo
japonés, por supuesto, aunque también al estilo griego, como el propio Mishima reconocerá más tarde.
Hemos hablado de genes y de sangre, hemos mencionado la impronta educacional de su abuela, no hemos hablado del ambiente en el que el joven Mishima se desenvuelve. Esos años son los de la exaltación imperial, los de la preguerra contra Estados Unidos y sus aliados, y los de la Segunda Guerra Mundial. Reina por doquier en la sociedad japonesa un culto a lo heroico, a las viejas gestas, están de moda las artes marciales y los libros que hablan de samurais o los escritos por ellos. Se les otorga a los oficiales del ejército de tierra, mar y aire el honor de portar la (eclipsada) espada japonesa (katana) en lugar del sable con que se la había sustituido. Eran momentos en los que los jóvenes leían con admirada fruición el texto que el Miembro de la Academia Imperial, Inazo Nitobë, había escrito sobre El Bushido (El alma del Japón), sobre el espíritu y el código de conducta de los bushi o samurais, los caballeros de la tierra del sol naciente. Y eran los años en los que, por encima de las lecturas que circulaban, se leía y celebraba el Hagakure, de Jôchô Yamamoto.
Jôchô fue un samurai que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Servía a Mitsushige Nabeshima, segundo señor del clan Nabesishima. Cuando Jôchô Yamamoto tenía cumplidos cuarenta y dos años sintió la necesidad de morir mediante seppuku para acompañar a la muerte de su señor. Pero algo se lo impidió. Mitsushige Nabeshima, antes de su partida, había firmado una orden prohibiendo a sus samurais que se dieran muerte para acompañar la suya. El fiel y leal Yamamoto, entonces, trocó la muerte ritual del seppuku de los guerreros por la muerte en vida de los monjes, se rasuró la cabeza y se retiró a una cueva, donde vivió hasta el final de sus días. Como vemos, también en Japón, como lo fuera en Europa, apenas había diferencia entre la vía mortal de un caballero y la mortificación de un solitario del yermo. En el Libro del Orden de la Caballería de Ramón Llull también el maestro ermitaño fue un caballero en su juventud. Allí, en la hondura de su gruta, comenzó a enseñar el renunciante Jôchô Yamamoto la esencia del Hagakure Kikigaki (abreviado, Hagakure), que traducido quiere decir: A la sombra de las hojas. Sus discípulos se encargarían de recoger por escrito tales enseñanzas y luego publicarlas, lo que se produjo el séptimo año de la era Hôei, en 1710.
Y lo que -en resumen- el Hagakure sostenía era esto: “he descubierto - dice Jôshô- que la vía del samurai (el bushido) es morir”; que entre la vida y la muerte “debemos escoger” esta segunda; que ante una situación de crisis y entre dos caminos a elegir nos decantaremos hacia “aquél en el que se muera más deprisa”; que “nunca la muerte es vana”; que “para ser un samurai perfecto es necesario prepararse para la muerte mañana y tarde, durante todo el día”, con lo que “debemos comenzar la jornada -sostiene Jôshô- pensando en la muerte” (...) “iniciar cada amanecer meditando tranquilamente, pensando en el último momento e imaginando las diferentes maneras de morir”, con “absoluta lealtad hacia la muerte”; y por eso hay que permanecer atentos, pues “todos los oficios deben ser ejercidos mediante concentración”. “Uno debe tener la clarividencia de lo que va a ocurrir”. Y lo que nos va a aconteceder, tarde o temprano, es la muerte. De ahí que resulte “absurdo aferrarnos a la vida, pues la perderemos”; y en ella ser bellacos con los demás.
Entre las condiciones de los samurais, menciona Yamamoto en primer lugar “la devoción” y después la necesidad de “cultivar la inteligencia, la compasión y la valentía”. “La inteligencia no es más que saber conversar... con los demás”. La “compasión consiste en actuar en bien de los demás comparándose con ellos y dándoles la preferencia (maltratar a alguien es una conducta digna de un lacayo” -señala en otro pasaje del Hagakure). Y “la valentía es saber apretar los dientes”.
Notamos en este texto cómo el amor y la muerte se parecen, ya que en ambas dimensiones siempre prevalece la disposición a la entrega, no permitiendo esa actitud que el egoísmo prenda ni prospere. Sólo en el amor y en la muerte se esfuma la dialéctica, que es el origen de la división del mundo. Quien se apresta a ganar la vida enseguida nota que al lado del principio que se afirma brota el que lo niega, ya que en la vida hay una innegable pugna por el poder, a veces sorda, a veces manifiesta; y de ahí nace el antagonismo, el conflicto y la exclusión. En cambio, si vivimos la vida aprendiendo en ella a amar y a morir, entonces, percibimos cómo por el amor y la muerte se superan los contrarios, no por su negación sino por su unción, por la coincidencia de los opuestos (coincidentia opositorum). A este respecto afirma el Hagakure: “es malo cuando una cosa se divide en dos”. De hecho, hay una ley universal y eterna en la ciencia de los símbolos que expone: el uno no puede ni dividirse ni multiplicarse por sí mismo que no dé como resultado siempre uno. Consecuentemente, la unidad del ser permanece como sostenía Parménides.
Para Jôchô Yamamoto los hombres deben llegar a la superación de la dialéctica, trabajar la unidad y la verdadera paz, es preciso que los opuestos coincidan no por la negación o neutralización de los polos, sino por la aceptación de aquello que somos: viriles los varones y femeninas las mujeres. Por el reconocimiento y cultivo de la polaridad que nos constituye. Ya que - según el Hagakure- no sólo tenemos cuerpos distintos, también son diferentes nuestros espíritus. Jôchô asegura que en su época las almas de los hombres se confundían y que el varón japonés se afeminaba, en tanto que la mujer también perdía identidad.
Esto -el olvido del yin y el yang en cada uno- indicaba para el Hagakure el fin del mundo y la ruina. Frente a lo que no había mejor antídoto que amar locamente o morir locamente (shinigurui). De todos modos amar y morir es lo mismo.
Alimento de la juventud de aquella época, el Hagakure lo sería igualmente de Kimitake Hiraoka. “Fue el libro de mi juventud solitaria (...) lo leía desde los veinte años (...) es el único que permanece en mí”. Mishima hace estas confidencias en la extensa introducción (Hagakure Nyumon) que le dedicará a la obra de Yamamoto, en 1967, cuya reedición es impulsada por él, pese a que en esta década el Hagakure sigue siendo un texto maldito (en la posguerra había sido prohibido). Su afecto hacia él, no obstante, se mantuvo después de la guerra, como declara expresamente en Las vacaciones de un escritor (1950). “Siempre al lado de mi escritorio”. “El Hagakure es la matriz de mi literatura”, y será finalmente el acicate de su transformación y el padre de su acción. De un tipo de acción que “no puede expresarse con palabras” (Lecciones para los jóvenes samurais, 1969), que desde el alfa a su omega lleva implícita, “en su esencia la muerte” (Sol y Acero, 1968).
La unidad de los contrarios
En la vida hay una tendencia a diversificar, luego es fácil caer en la tentación de diferenciar, de someter el orden a categorías, más tarde de llevarlo todo a su enfrentamiento para, finalmente, hacer de la dispersión y de la quiebra la ley final. Es el maldito precio que hay que pagar cuando filosófica, teológica y científicamente pasamos del caos al cosmos. Caos es lo mismo que cosmos con una sola diferencia: mientras que en el primero la dialéctica no es conocida, en el segundo impone sus reales. Todavía no todos, pero ahora ya la mayoría de los seres humanos que habitamos en nuestra madre Tierra pensamos que este mundo -y de forma natural- está sometido a esta lógica, a la lógica de los competidores, de los rivales, de los oponentes, de los discrepantes.... Lo aceptamos como la condición del vivir, y lo aceptamos tanto dentro de nosotros mismos como fuera. Mishima admite que éste es igualmente su punto de partida. En Sol y Acero escribe: “lo antagónico... constituía la verdadera esencia de las cosas”; y lo dice, sobre todo, refiriéndose a sí mismo.
Ya hemos dicho que el amor y la muerte rompen este hechizo de forma general, válidos para todos; pero hay además otras formas particulares, cada una de las cuales adecuadas a nuestras ecuaciones personales. El monacato, el anacoretismo, el zen, las meditaciones místicas... y las artes marciales son maneras de superar la dialéctica positivamente, no por la vía que ella pretende - la del fraccionamiento, en la que se afianza- sino por el camino de la asunción de los contrarios y su integración en una unidad. Mishima parte del dato de saberse dividido, y eso no le gusta, sabe que debe actuar, buscarle las vueltas a este proceso que a todos nos termina destruyendo y sembrando en nosotros el odio. Elige las artes marciales: “el instante de la lucha en el que nace la victoria”. La victoria de la reunión de los contrarios, la recomposición de lo roto: un sendero de paz. Por la acción guerrera, ¿por qué no? Modélico es para quien esto escribe, a propósito, el gesto del héroe nórdico Sigfrido, que va haciendo su ejército con los caballeros que le salen al paso con ánimo de eliminarlo; los vence, pero no los mata, y así son ellos quienes por voluntad propia se incorporan a su grupo. La lealtad que nace entre ellos es la que rige -a toda prueba- en una manada de lobos. Es otra forma de vencer la dialéctica, como la que así mismo en el otro extremo enseña el Cristo evangélico, al no responder a la provocación, al no dejar que la venganza prenda su fuego y en el
amar a los enemigos. Mishima, como decimos, se decanta por el kendo (vía de la espada o vía que corta las ilusiones), en el cerco, en el dojo del amor y la muerte. Sabe que es acción lo que puede vencer sus antagonismos, y acción de samurai, cuya palestra es el sacrificio, el dolor, el servicio, la donación, el olvido de sí en aferrarse a vivir, y cuya amante “profesión es morir”. Porque en nuestros egoísmos y apegos a la vida se disparan y potencian los males de la dialéctica que nos astillan y desgarran.
“En algún lugar -me decía a mí mismo (en Sol y Acero)- ha de existir un principio superior que consiga unirlos a los dos (contrarios) y reconciliarlos. Este principio -me golpeó en la mente- era la muerte”.
(...)
“Vivimos un existencia absolutamente... ambigua -escribe Yukio Mishima en Lecciones para los jóvenes samurais. Raramente encontramos la muerte (...)
La vida humana está estructurada de modo tal que solamente mirando a la cara la muerte podemos comprender... el grado de nuestro apego a la vida... (y) para probar la resistencia de la vida es inevitable encontrarse con la dureza de la muerte (...) El valor de un hombre se revela en el instante en que la vida se confronta con la muerte.”
Esta es la razón por la que ama y muere Mishima. En su acción, el amor y la muerte son fieles a su hermandad honda. Escribirá en El marino que perdió la Gracia del mar: “como le sucede a un hombre que se sabe moribundo, sentía la necesidad de ofrendar su ternura a todos por igual”. Pero Mishima ama y muere no por un ideal sino porque “sí”, en una palabra, por “ser”. Más adelante explicaremos esto y nos daremos cuenta de que no es una frase hecha.
Entre otros, cuatro son los antagonismos dialécticos primordiales que enfrentan a Yukio Mishima consigo mismo, y que él se planteará resolver. Evidentemente, sus disociaciones internas adquieren el signo que toman desde el justo momento en que nuestro hombre se decanta u otorga su preferencia a una de sus pulsiones personales. Es un samurai por educación, sangre y genética, y anhela sentir aquello que es: ser fiel a su identidad. Ahora bien, esta predilección de ánimo hace de inmediato que su ser se acople conforme a una serie de polaridades y contrarios que a renglón seguido irán cobrando presencia en él, y que, en conjunto, configurarán su personalidad tanto interna como externa. Crecerán, como nos sucede a todos, hasta alcanzar la categoría de verdaderos gigantes que vencer. El cómo y el modo de esa victoria serán las auténticas claves de nuestro triunfo o de nuestro fracaso. Y ya hemos señalado dónde radica uno y otro. En la integración sin fisuras o en la definitiva descomposición de nuestra compleja y varia realidad. Ya hemos dicho que Mishima buscará el primero de los caminos -algo por otra parte muy japonés, al vivir los japoneses desde tiempos inmemoriales y de modo tan acendrado el signo de la unidad y del grupo, frente a las disgregaciones y los individualismos occidentalistas. Por consiguiente, Mishima procederá a la recomposición de sus contradicciones por el ejercicio y la asunción de la vía del samurai. Desde esa decisión, todo adquirirá en él los tintes propios de semejante proclividad vocacional, de semejante carne. Y la muerte, como en todas las vías, configuraba la esencia de la suya.
La mayoría de los hombres soslayan sus ecuaciones internas y no someten su persona a introspección. Pasan la existencia midiendo y radiografiando la vida de los demás, perdiendo su tiempo. No hay modo así de mejorar. Transcurren por el mundo con inercia. Pero, como se lee en el Hagakure: “la energía es el bien, la inercia es el mal”. Mishima se supeditó a sí mismo a examen, de
ahí que tanto sus gestos, ademanes, obras y escritos nos ofrezcan una riqueza extraordinaria de matices psicológicos y espirituales. Y como él mismo repetirá hasta la saciedad, sólo resolverá su problema dialéctico la acción. Hace de su vida, por ello, un símbolo. “Quiero hacer de mi vida un poema” -responderá.
Puesto que Mishima nos lo permite, al ofrecernos una dimensión pública de su tarea interna, al haber hecho de ella un espectáculo, acerquémonos y descubramos el secreto de su acción hacia la unidad. Veamoslo ahora. Para ello, nada mejor que abordar los cuatro antagonismos o contradicciones principales de su persona sobre los que atrae nuestra atención. Primero: quiere ser un samurai clásico, pero sus inclinaciones adolescentes y juveniles predominantes le niegan expresamente esa posibilidad. Segundo: no hay unión, hay una zanja entre el espíritu y el cuerpo, lo que para Mishima es malsano, como para cualquier místico, cualquier enamorado, cualquier guerrero o cualquier verdadero poeta. Tercero: el escritor se da cuenta que las palabras aspiran a sobrevivir por encima de todo, que el arte se quiere un fin en sí mismo, y que ambos -sin percatarse de su irresponsabilidad- tienden a sustituir la realidad por la ilusión; ¿cómo lograr entonces que las palabras y la belleza sean vehículos leales, no traicionen su acción escogida y, todavía más, se conviertan en transmisores fieles de la misma? Cuarto: siempre lo de dentro se complementó con lo de fuera, el misterio de la creación se daba a conocer mediante su manifestación exterior, todo ello sin disputas; pero llegó un momento en que, por una parte, las culturas tradicionales empezaron a considerar una bajeza el espectáculo o el teatro, y, por la otra, las culturas modernas comenzaron a profanar y vaciar la intimidad con la hipertrofia de lo público; ajeno y equidistante hacia ambas posturas, Mishima consigue de nuevo que lo de fuera exprese lo de dentro sin mancharlo, logra la restauración del
mito antiguo mediante la exhibición de una estética moderna sin herir su sacralidad, y sostiene que hay un punto donde la quietud y el movimiento se unen, ¿cómo lo consigue?
La singularidad de Mishima, su inteligencia, su cordura, su fuerza es no dejarse llevar ni envolver por las trampas de la dialéctica, que fragmentan y disuelven el mundo, y nos zarandean. Ya lo hemos dicho. Quiere volver a la unidad, no se conforma con la disociación: la padece, sabe que le tiene sometido, pero anhela superarla. Nada mejor, entonces, que enfrentarse a ella por la esgrima, por el arte marcial, por la acción. No se trata de abismar definitivamente esta división que a la dialéctica le agrada generar por doquier, no se trata de matar a una de las “partes”; se trata de reunir otra vez en la fragua los componentes de un solo metal, los trozos rotos en un único acero. Por consiguiente, habrá que descubrirlos, mostrarlos cruda y sinceramente, sin autoengaños, sin cegueras, para de inmediato, a fuego vivo, fundirlos y templarlos después. Desplegar ese panorama, indicar su acción y acometerla es la vida y obra de Yukio Mishima.
Pero no sabía morir
Quería ser un samurai desde mucho antes de su adolescencia. “El objetivo de mi vida era alcanzar todos los atributos del guerrero” -escribe Mishima en Sol y Acero; pero desde su más tierna infancia ya portaba en él todos esos ingredientes de la neutralidad que se lo impedían, y que el Hagakure denostaba sin paliativos.
Apenas con cuatro años de edad -cuenta en Confesiones de una máscara, -quedó cautivado por una ilustración maravillosa: un caballero blandía su espada montado sobre un caballo blanco. “La coraza de plata que llevaba el caballero, ostentaba un hermoso
escudo de armas (...) Creía que lo matarían al instante -sigue escribiendo: si vuelvo la página rápidamente, con toda seguridad lo veré morir”... Concluye: “parece un hombre, pero es una mujer. Verdad. Se llamaba Juana de Arco”. Y unos párrafos más arriba puntualiza: “suspiraba por una vida que me permitiera contemplar la ilustración durante todo el día”. Cuando Mishima termina de escribir este libro (1948) tiene veintitrés años. No son recuerdos lejanos los que tiene. Es un joven en el que aún permanece una ambigüedad no decidida, con ciertas y confesadas inclinaciones homosexuales. El Hagakure, que tan poderosa influencia ejerce en él, le muestra lo que debe hacer si pretende ser de verdad un samurai: debe estar dispuesto a no sustraerse a los sacrificios, no eludir los sufrimientos, fortalecerse en el dolor; vivir aprendiendo a morir instante a instante y, sobre todo, estar lo suficientemente preparado para llegado el caso ser capaz de hacer seppuku. Para ello -y Jôcho Yamamoto (su maestro distante) también lo repite-, todos los samurais saben que han de ser poderosos y fuertes en sus cualidades viriles, estar provistos de una energía especial, de un espíritu distinto, ya que como “mujeres” u hombres afeminados fracasarían. No en la muerte, ciertamente, porque las mujeres también saben morir; pero no estarían a la altura del seppuku, como los varones no están a la altura de los partos.
Por otro lado, es verdad que Mishima sentía desde su infancia un impulso romántico hacia la muerte; no obstante, igualmente aquí había una enorme distancia entre el dicho y el hecho. En esos años, y ya tomando en sus manos el lenguaje de los símbolos, confiesa que sentía una franca hostilidad hacia el sol, que para él “jamas se había disociado de la imagen de la muerte” (Sol y Acero). Por el contrario, “deseaba ardientemente la noche y el crepúsculo” (Sol y Acero). Eso indicaba a carta cabal que la
muerte que le rondaba en su mente no era, ni mucho menos, la muerte de un samurai, sino la de un desesperado, de un joven que anhelaba verse de inmediato aliviado y liberado sin esfuerzo “del pesado fardo de la vida”. Soñaba con morir “sensualmente”, conforme “al credo de la muerte que era tan popular durante la guerra” -dice Mishima en Confesiones de una máscara-; sin embargo, paradójicamente, “cuando sonaban las sirenas me lanzaba hacia los refugios antiaéreos más rápido que ninguno”.
En esta misma línea, admiraba a los pilotos suicidas (kamikazes) del Cuerpo de Ataque Especial creado por el almirante Onishi, en una de cuyas fábricas de producción de Zeros trabajada. Confiaba morir en el frente de cualquier forma heroica y rápida. (Seguía con “mi esperanza de morir de una muerte fácil”). Hasta que un 15 de febrero recibió un telegrama con la orden de su alistamiento. En breve, cruzó el umbral del cuartel con una entusiasta despedida de sus amigos y las secuelas febriles de un resfriado recién cogido en la fábrica y precipitadamente curado en la víspera. Llegó la hora del reconocimiento médico. Desnudo, y mientras aguardaba, iba estornudando sin parar. “La fiebre, que sólo había sido contenida, volvió”. El zumbido de sus bronquios, la alta temperatura, un pañuelo manchado de sangre de la nariz y un análisis condujeron a un médico inexperto al “diagnóstico equivocado de tuberculosis”. Sin el menor ánimo de desfacer ese entuerto, Mishima calló hasta cierto punto satisfecho con el equívoco. Con lo que ese mismo día fue mandado “de vuelta a casa” con la indicación militar de no ser apto para el servicio. “Una vez que dejé atrás las puertas del cuartel, eché a correr -relata el propio Mishima en sus Confesiones...- por la desnuda y ventosa cuesta que bajaba... mis piernas me llevaban a toda prisa hacia algo que de todos modos no era la Muerte -fuera lo que fuera, no era la Muerte”.
Desde luego, no era todavía un samurai. ¿Cómo llegaría a serlo y a hacer lo que hizo: morir, veintidós años más adelante, por seppuku? Como él mismo indica en este libro de sus confesiones -auténtico punto de partida- el trecho entre su desarreglada adolescencia y su acabamiento habría de ser aún largo.
Le faltaba el coraje físico suficiente para soportar el sufrimiento y asumir el dolor dentro de sí, adecuados e inherentes al rito de transformación, de muerte y resurrección, que conlleva toda iniciación antigua (Sol y Acero). Tenía que hallar el medio. Además, llegaba a la determinación de que su impulso romántico hacia la muerte le “exigía un cuerpo estrictamente clásico como vehículo”... pues “el encuentro entre una carne fláccida o débil y la muerte era inapropiado” (...) “aquella inadecuada relación me había permitido sobrevivir a la guerra” -sentenciaba en Sol y Acero. Ni el pensamiento, la palabra y la literatura aislados, que para Mishima pertenecían a la noche, eran suficientes para proveerse de un cuerpo apropiado, antes por el contrario seguían siendo los garantes de su flaccidez y, a la larga, permitiendo el desarrollo de vientres blandos y prominentes, serían los favorecedores de las ilusiones, las emociones débiles, los egoísmos y la indolencia espiritual. Las palabras precedían al lenguaje de la carne. Y para redondearlo había que proporcionar al cuerpo el mismo valor que tenía el espíritu. “Siendo un hombre -escribe en Lecciones para los jóvenes samurais-, me parece del todo natural suponer que un cuerpo perfecto contribuya a elevar el espíritu y que, al mismo tiempo, se deba ennoblecer el cuerpo perfeccionando el espíritu”. La idea era arcaica y era griega, mas para Mishima realizable a través de una versión original híbrida, de unos juegos olímpicos nipónico occidentales, mediante la junción simultánea de las artes marciales y la palestra olímpica. Hasta ese momento, los cultivadores de artes marciales -según él- no se ejercitaban
para el cuerpo, sino “como una forma de afirmación de los principios (o energías) espirituales”. Pero para Mishima, los músculos adquirían el valor de ser “fuerza” y “forma”; y al emerger, tanto hacían sus paces con el sol como emparentaban con el acero. Desde 1955, practica por igual el kendo y la gimnasia. Y más adelante escribirá extrayendo de sus experiencias estas palabras: “al ejercitar la propia fuerza, los músculos se convertían en los rayos luminosos que daban su forma al cuerpo”. El sesgo de los acontecimientos le obsesiona y va extrayendo su tiempo de las demás cosas hasta llegar a escribir: “de la palestra a la escuela de esgrima, de la escuela a la palestra” (Sol y Acero).
La acción que emprendía le era válida a Mishima para afrontar conscientemente su pulsión femenina, que, como artista, sentía desmesurada, así como sus lastrantes inclinaciones homosexuales. Asumidas ambas por él como defectos de su personalidad juvenil, puso todo el empeño debido, su voluntad férrea, para reconducirlas. Su feminidad hasta el término justo de no sobrepasar y anular su virilidad como varón, integrándose a ésta; y su homosexualidad hasta disiparse completamente como tendencia tentadora. Literariamente, enseguida abordó cara a cara el problema en su célebre novela Colores prohibidos, 1951 y 1953 -aún no editada en España. Mientras que por el lado de su acción y el cariz que ella iba tomando, cada vez más próxima al contenido del Hagakure, pronto desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. La propia mujer de Mishima -Yoko- siempre quedaba muy extrañada cuando los periodistas occidentales le preguntaban sobre la pretendida o supuesta homosexualidad de su marido -como ya hemos dicho, reconocida en Confesiones de una máscara, pero disuelta en el proceso de transformación heroica al que Mishima sometió su vida. A ese respecto, tiene un enorme valor testimonial las declaraciones de Akihiro Maruyama, después
Miwa, actor “femenino” de fama mundial del teatro japonés, y a quien le atribuían una relación amorosa con su amigo íntimo Yukio Mishima. Cuando, a su paso por España, en junio de 1987, fue preguntado por los medios sobre esa presunta relación entre ambos, Miwa -desmintiéndolo como “un invento de la prensa sensacionalista”- añadió: “Mishima era un hombre con muchas caras, tanto en lo privado como en lo público. Creo que la persona que mejor le conoció fui yo, pero no, nunca hubo sexo entre nosotros” (Diario 16, Madrid, 10 / VI/ 1987).
Espíritu y cuerpo
En los procesos iniciáticos no se concibe a la persona sino como una entidad, como un ser, nunca desgajada. En virtud de su realización, cada persona, mediante una simbólica y real sucesión de muertes y renacimientos, va paulatinamente acabándose, terminándose o cincelándose conforme a su destino. Es así cómo desde la adolescencia el iniciado llega a la meta de su carrera en la vida, encontrándose al final con la última de esas iniciaciones -esta vez decisiva- en la que la muerte y el renacimiento que se producen dan por concluida aquella sucesión de vital iniciaciones. Por esa causa, en el seno de las concepciones tradicionales primigenias o aún no contaminadas, nunca se hablaba de “cuerpo” y “espíritu” como de dos cosas distintas, sino -como decimos- de un ser. De ahí que en cada iniciación (muerte y renacimiento) cuerpo y espíritu fueran siempre juntos, no desligados, de modo que morían “ambos” y renacían “ambos”, siempre a la vez, al unísono. Y esa es la razón por la que la doctrina de la resurrección haya nacido de la realidad iniciática, mientras que la de la reencarnación haya brotado de su negación.
Sencillamente, por que con la resurrección el cuerpo y el espíritu del ser permanecen unidos, en tanto que con la reencarnación queda sancionada su separación, viniendo en este caso el espíritu después de la muerte a encarnar en otro cuerpo diferente del que tuvo en la vida anterior.
Como guerrero, como samurai, Mishima creía que la vida era una escala de acciones iniciáticas, las cuales él iría traspasando; y, al hacerlo, no sólo se veía renacer en “espíritu” sino también en “cuerpo”. Moría enteramente y renacía enteramente de igual modo. Resucitaba. Y en el nivel que iba adquiriendo su maduración -hay que seguir releyéndolo en Sol y Acero-, Mishima considera inadmisible seguir viviendo una dualidad semejante, o que ésta adquiera -como sucede en nuestro partido mundo- una forma absoluta. “El enigma estaba resuelto; la muerte era el único misterio”. Solo la muerte une cuerpo y espíritu; de hecho es el cruce -en la prueba límite- donde ambos se encuentran más juntos que nunca. Y así renacen. Mishima, al recuperar la prístina idea del guerrero, del místico o del poeta más pegados al origen del mundo, sabe que no está lejos de la Grecia prehelénica, pero no se ha dado cuenta hasta qué grado se muestra aquí cristiano. Es cierto que en El Mar de la Fertilidad recurre a la reencarnación de su personaje principal para hacerle vagar -en espíritu- de una novela a otra; sin embargo, no era más que un recurso literario. Eso seguía perteneciendo a la noche de la literatura, a las imaginativas y engañosas palabras solas. Él, merced a la acción que lo estaba madurando, no creía en la reencarnación para sí: declaraba que su espíritu y cuerpo eran intercambiables, y que su espíritu no sería nada sin su cuerpo y que su cuerpo no sería nada sin su espíritu. Y como tal unidad debía morir.
No comparte la idea del cuerpo que rige en el Japón de la posguerra, ni en la dominante de los años siguientes. Ni la budista, que en favor del espíritu dice que el cuerpo no cuenta; ni en la americanista, para la que lo espiritual no existe. Que el espíritu ascendiera y trascendiera solo, en las regiones de lo supremo e inefable, dejando atrás u olvidado al cuerpo, era inadmisible para Mishima. Era insatisfactorio y sentenciaba la dicotomía dialéctica que devora el mundo. El budismo no ve la unión del cuerpo y el espíritu. Tampoco el americanismo. Dolientes escalofríos le producen a Mishima el mito americano de Marilyn -desprecio profundo de la mujer, del ser humano-, “la mujer cuya imagen física fue brutalmente vendida sin alguna referencia a su espíritu”.
¿Quién no llora por esto? En su Japón actual conviven, pues, la mentalidad budista que desprecia el cuerpo con la difusión del hedonismo materialista que llega de América... Lo auténtico japonés para Mishima es lo que no se ve (Estrategia de lo invisible: entrevista con Michel Random); pero que él exhibe con su cuerpo. Esa exhibición saca a la luz el verdadero y eterno espíritu japonés. Mishima no es espiritualista como los gnósticos, para quienes el cuerpo es la cárcel del alma y el espíritu sólo está bien cuando se presenta desligado de la carne o del mundo; tampoco es de los materialistas que han decretado la ausencia del espíritu -o de lo sagrado- en todos los rincones de la vida, desde la política a los genes.
Para Mishima no es suficiente con que el espíritu se levante solo a los cielos, porque en ese caso la muerte no se revela claramente. Es fácil adivinar la causa, ya que por inmortal puede experimentar los cambios, pero no la muerte en sí. Al contrario que el cuerpo, él puede seguir respirando en los ámbitos donde reina lo irrespirable, la muerte. Si el espíritu asciende solo, el “principio unificante rechaza mostrarse”, lo que es aún peor que cualquier otra cosa. No obstante lo dicho, Mishima no se conforma con proporcionar al cuerpo una mera compañía al lado del espíritu, aquí y -lo que es más difícil- en las regiones de ultratumba. No,
busca comunicar a la carne una trascendencia necesaria, busca “transferir al mundo del cuerpo lo que éste ya tenía en el mundo del espíritu”. Esto es: su perfección, su incorruptibilidad, su presencia volátil, su inefabilidad, su materia inmaterial, su lugar sin espacio, en suma, su milagro.
¿Descabellado? No tanto, cuando los católicos admiten a la Virgen María y a su divino Hijo en “cuerpo y alma” en el cielo. A lo mejor es porque era así antes, ¿quién sabe? Por tanto, Mishima no se conforma con que el cuerpo sobreviva a la muerte, quiere que trascienda, que el cuerpo se espiritualice y que el espíritu se corporeice. ¿No es ésta la primitiva religión del neolítico? ¿No dijeron los Padres griegos de la Iglesia que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios?
Yukio Mishima encuentra un modelo cabal sobre el que meditar y al que imitar en la figura de San Sebastián del pintor Guido Reni. Es la belleza del cuerpo martirizado por sus enemigos, pero su imagen es la de un cuerpo negado y afirmado al mismo tiempo. Mishima se retratará y se mostrará como ese San Sebastián en las exposiciones que hace de su cuerpo, como anuncio de su muerte ahora ya difundida a los cuatro vientos- si bien con una variante: las flechas clavadas en el San Sebastián para Mishima indican el recorrido que necesariamente hará la espada cuando ésta corte su carne en el seppuku. El espíritu hace el sacrificio del cuerpo para que éste suba con él a las regiones de aquél.
Una experiencia de vuelo en un F 104 le resultará iluminadora. Quiere llevarla a cabo porque intuye que, con ella, lo comprenderá todo. Allí encontrará la respuesta, una respuesta que, sin embargo, lleva dentro de sí, como Mishima declarará. El reactor deja la atmósfera y penetra en las regiones del cielo donde únicamente el espíritu puede seguir viviendo y donde el cuerpo no tiene aire para respirar. El avión brilla al sol como el acero. Se
asemeja a una espada que surca la muerte, y él esta dentro de ella, bañada por los rayos. Destella. En esa altura se da cuenta que el espíritu y el cuerpo están unidos, unidos ¡en los ámbitos de la muerte! La alegoría es oportuna. Y entonces Mishima escribe: “Mira aquí, cuerpo -decía el espíritu. Hoy tu vienes conmigo, sin quedarte atrás ni un milímetro, hasta los más elevados confines del espíritu”.
“Fue en ese momento cuando vi la serpiente, aquella enorme serpiente (…) de nubes blancas circundando el globo, que se mordía la cola, moviéndose continuamente, eternamente (…).
Si el gigantesco anillo serpentino que resuelve todas las polaridades entró en mi cerebro, es natural suponer que existiera ya (…). Era un anillo más grande que la muerte… era sin duda el principio de unidad, que se fijaba en el cielo resplandeciente” (Sol y Acero).
Lo bello es ahora mi mortal enemigo
Hemos llegado a una situación en que las palabras apenas pueden algo frente a las contradicciones del mundo. Bastante tienen con sobrevivir. Más que sólo palabras, lo que el mundo necesita ahora es otro lenguaje que permita una mayor fuerza expresiva. Una segunda lengua más auténtica que la primera.
¿Dónde encontrarla? ¿Cuál sería su modo?
De nuevo se enfrentará aquí ante otro dualismo sobre el que se debatirá largo tiempo. Reconocía que las palabras son termitas e ilusiones, aparentes realidades, cuando se presentan desligadas de la acción. (“Me identificaba con las palabras; y ponía al otro lado la realidad, la carne y la acción” -Sol y Acero).
Pero la acción, la realidad y la carne no son nada si, por sí mismas, no dan lugar a la inspiración de un poema que perdure,
a un mito eterno. Esta conclusión podía ser del agrado de Mishima; no obstante, chocaba aquí con la radicalidad del Hagakure. Jôchô aceptaba que hubiera samurais en otros feudos que junto a la espada cultivaran las artes. Eso no podía ser, porque -decía el autor del Hagakure- “el arte arruina el cuerpo. Quienes se dedican a un arte, cualquiera que éste sea, son artistas, no samurais”. Entre una y otra tirantez (siempre la coincidencia de opuestos), Mishima cree dar con la solución en la práctica del bunburyôdo, en la “doble vida de las letras y las artes marciales”. De esta suerte, ni el arte se presenta desprovisto de acción, ni la acción de arte. “Para mí -escribe en El Pabellón de Oro-, la acción era algo esplendoroso que debía de ir acompañado de una lenguaje esplendoroso”. Inseparables, por tanto, al igual que lo fueron el último día sobre el parapeto, la acción y la palabra; aquel 25 de noviembre en el que una proclama escrita pendía a los pies del Mishima que hablaba, poco antes de morir. Sus libros, ya novelas, teatro o ensayo, fueron un constante cortejo con la muerte, una muerte, por otra parte, a cada instante amplificada en su expresividad estética durante la última década de su vida. En las Últimas palabras de Mishima, de Furubayashi Takashi y Kobayashi Hideo (Feltrinelli, Milán, 2001) ya no hay dudas. Saliendo al paso de esa pregunta, responde a los dos críticos literarios: “pienso después de todo que pluma y espada no pueden separarse. La vía de la pluma y de la espada es un dualismo muy difícil de interpretar. La pluma y la espada han sido momentáneamente desligadas, pero finalmente deberán unirse en una única dirección”. ¿En la del doncel? ¿en la del Amadís? ¿en la de la muerte caballeresca? ¿en el seppuku?
Gracias al bunburyôdô, el pensamiento, la literatura, el arte “nocturnos” del espíritu intelectual sin cuerpo y compromiso van cediendo el puesto a esta otra segunda lengua que brota vigorosa y a pleno sol. (“Emerger es una tarea solar” -dirá). Re33
sucitaba una lengua muerta poseída de una locuacidad superior. Y en ello había tenido mucho que ver la “disciplina del acero”. Hablaba ahora no únicamente la pluma en sus manos, hablaba el gesto, la mirada, el ademán, la corporeidad entera, su voz e, incluso, su silencio. Sobre todo su silencio. Era Mishima la Palabra Total. Se había operado en él un gran arquetipo: lo efímero era capaz de expresar lo eterno, lo natural lo sobrenatural… lo moderno la tradición. Conseguía ser como ningún otro lo ha sido en nuestro tiempo el arquetipo de la posmodernidad.
La modernidad quiso matar a lo antiguo y lo antiguo no quiso saber nada de aquello que se le oponía. En la posmodernidad, en cambio, conviven los contrarios como si quisieran vivir pacíficamente a fuer de indiferentes. Lo antiguo aquí sigue estando presente, latiendo en la modernidad, aunque no reparemos en ello, hasta el punto de que puede darse el caso de que se comuniquen mutuamente sin contradicciones, en armonía, finalmente. Eso es lo que consiguió Mishima con su sacrificio, con su arte. Nuestro tiempo no está lejos de Dios, a lo mejor Dios está más cerca en nuestra desgracia… Mishima no dejó de ser moderno para lograr expresar el mito arcaico, originario, antes a la inversa. No se manifestó en él una “conversión” sino la transmutación del héroe. En nuestro presente es donde hemos de descubrir lo sagrado, no en el pasado ni esperar que nos sobrevenga en el futuro. Aquí y ahora. Si no somos capaces de encontrarnos ahí, en el presente, con lo divino, dentro de nuestro ser y de nuestra propia condición, no nos lo encontraremos nunca. Por eso es nuestra época, para nosotros, la mejor y la más divina, como lo fue para Mishima la suya, de todas cuantas ha habido y habrá. Permanecemos en el origen. Dios no va ni viene; el Ser sigue en su sitio, y nada ni nadie ha dejado de estar en él.
El exhibicionismo de Mishima es espectáculo moderno, su
estética parece narcisista, su seducción cosmética. Más que predicar y llamar a la meditación trascendental interiorizada, de espaldas al mundo o de ser anacrónico, teatraliza, hace mascaradas, escandaliza en los escenarios, inaugura exposiciones fotográficas de sí mismo. ¿Cómo un samurai hace eso? Ni los de derechas ni los de izquierdas lo entienden. ¿Es de verdad lo que dice ser y encarnar, un bushi? Es moderno y, sin embargo, desde su modernidad a ultranza hace sobresalir el mito perenne de extrema pureza. Se hace fotografiar desnudo, con las joyas de su mujer, con una espada del siglo XVI sobre la nieve, la misma que portará el día de su muerte… El espejo, la joya y la espada son los símbolos del Japón. Los plasmaba Mishima, los resaltaba, los actualizaba, como si nos estuviera diciendo: ¡así son hoy! ¡ahí están! ¡vedlos! “Conseguir que esto que nosotros llamamos vicio vuelva a quedarse en lo que originariamente fue, es decir, que vuelva a pasar de la energía al estado puro” (El Pabellón de Oro). Es la tradición, es lo puro, que vuelve con renglones torcidos, sobre la nieve.
El Shinto nos relata algo sobre el origen del Japón, allá en los tiempos en que también los dioses y sus islas resplandecientes tuvieron que atravesar por una crisis… Amaterasu, la Diosa del Sol, la antepasada directa del linaje imperial, se ocultó en una cueva, despechada. La tierra quedó en tinieblas. Todos sin luz, hasta los dioses. Entristecidos, hicieron lo que pudieron para que Amaterasu saliera de sus reclusión voluntaria y el sol volviera a lucir. Pusieron reclamos: aves, piedras preciosas, lienzos blancos; hicieron oraciones. Nada. Hasta que comenzó la danza de una diosa desnuda… Los alaridos de los dioses ante ese baile despertaron la curiosidad de Amaterasu, que asomó su cabeza fuera de la gruta para ver qué sucedía. Un espejo entonces fue colocado ante ella y viendo su puro resplandor salió. Las oscuras sombras
se retiraron y tornó el sol naciente a iluminar la tierra japonesa cual una joya… Luego, más tarde aparecería la espada en el vientre de un dragón. ¿Es que quiso Mishima que Amaterasu volviera a salir? La alegoría es tentadora, pero Mishima ni siquiera pensaba en eso. Sencillamente era su explícita modernidad, su arte, su acción que daba a conocer el “estado puro”.
No sólo veía -y nos lo dejaba ver a nosotros- que en lo superficial sale a flote el hondo misterio sin necesidad de hacerse monje, ni de ser un espeleólogo del pensamiento; notaba que la rosa al abrirse no hace diferencia entre el adentro y el afuera; y en lo más alto, a bordo y en solitario de su F 104, notaba cómo no hay diferencia entre el movimiento vertiginoso y el reposo o la quietud... La vida es así, tan cerca se halla de la muerte, que no es otra su condición más que el morir. Siempre a vueltas con la paradoja. Y cuando percibimos en propia piel que lo limitado e insignificante, lo efímero y tangible... el cuerpo, expresa lo ilimitado y lo grande, lo eterno e invisible... el espíritu; cuando vemos que nuestros ojos ven lo que antes no veían y que nuestro intelecto percibe lo ignoto y vetado, que lo oscuro es luz, y lo cerrado se abre, entonces tengamos la certeza de que la muerte no está lejos, que está cercana, justo al lado, en nosotros. Vivimos el trance de los místicos en plena vigilia, sin necesidad de adormecimientos, en estado zénico. Todo es espiritual; el alma y el cuerpo, el ser por entero es ya espíritu.
Ha llegado la obra de arte, el poema, la vida a su final. La cara de la muerte es bella y seria, ha llegado el momento de abrazarla, estamos en el punto en que debe arder el templo dorado. Trascender. Las afueras de Ulises dejan de entretenernos para entrar de nuevo en la Casa donde aguarda Penélope: nuestra morada real, nuestro linaje, nuestra cultura. Por el sol y el acero ha aflorado el cuerpo, y éste se ha embellecido; pero ahora -escribe
Mishima- “todo lo bello es mi mortal enemigo”.
En Oriente existía la costumbre de destruir los tankas una vez habían cumplido su servicio iluminador en la meditación; en el Japón también los templos estaban destinados, una vez construidos, a ser destruidos; todavía se hace eso hoy con el pabellón donde el futuro tenno (emperador) recibe la visita de Amaterasu, en el transcurso de las ceremonias -Daiyôsai- que tienen lugar “una vez en la vida” con ocasión de su entronización. No nos extrañemos. Si la vida está hecha para la muerte, si la propia divinidad creadora es la consumadora del mundo y lo hace desaparecer, si “vivir y destruir son sinónimos” y si “destrucción y negación están en el orden natural de las cosas” - escribe Mishima-, en ese caso, todo tiene sentido. La belleza del arte no dispone de finalidad en sí misma aunque los hombres apegados deseen conservarla. Sólo la belleza realmente acabada transmuta y encuentra su fin, concluye; únicamente cuando la hermosura material es espíritu ha dado con su meta y debe ya vivir en el cielo. Mishima, por esa razón, sabe que ha llegado al límite de este mundo y que ha de morir. “Las artes predicen la visión más grandiosa del final -señala en El templo del alba-; antes que ninguna otra cosa ellas anticipan y encarnan el final”. El cuerpo, que todavía no atraviesa muros compactos, ha de conseguir traspasarlos, y para eso ha de ser “espíritu”, que es el hombre total. Y para hacerse el milagro, ha de morir. Es el paso culminante, el último antes de coronar la cima. Ha de incendiarse, tal y como el monje quema El Pabellón de Oro, título de la novela donde Mishima plantea y resuelve esta trágica confrontación con la belleza. Tiene que arder para que el legendario animal que hay en su cenit, el Ave Fénix, resucite de sus cenizas. En Yukio Mishima, este ave es todo, lo personifica y lo engloba todo: a él mismo, al emperador, al Japón.
“Si era lo más probable que mañana El Pabellón de Oro ardiera;
que sus formas que llenaban el espacio se esfumaran... Entonces, el fénix de su techo reviviría y emprendería un nuevo vuelo, como el inmortal y legendario pájaro... rompía sus amarras.”
(...)
“Indudablemente, era para vivir que yo quería prenderle fuego al Pabellón de Oro; pero lo que estaba ahora a punto de hacer se parecía más bien a unos preparativos para morir.”(El Pabellón de Oro).
Morir sin objeto, puramente
Si para muchos resulta incomprensible lo que hemos dicho hasta aquí, más será aún lo que todavía resta. Por doquier se expande el criterio que hace de la muerte una desgracia. Hasta la Iglesia romana defiende ya la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, pese a que contradiga con ello a su Maestro. Ya no hay razones por las que morir. Ni “buenas” por las que esté justificado entregar la vida con gusto, ni “malas” por las que cualquiera merezca una sentencia de muerte. Algunos idealistas llegan a lo sumo a discriminar ideas, teorías y hechos por las que merece la pena vivir o morir. Quiere decir que para ellos -y son los menos, tanto a Oriente como a Occidente- hay causas justas por las que morir y causas injustas por las que hacerlo. Evidentemente, algunas de esas causas para morir serán plausibles, mientras que otras serán rechazables. Claro está, desde los convencionalismos al uso en cada tiempo. En definitiva, lo que se anda buscando es la causa del no morir. Son las trampas de los que buscan “aferrarse a la vida”.
Ni el Hagakure ni Mishima comparten las premisas de esta ideología, antes por el contrario, y más allá de sus antípodas, comparten la doctrina de la muerte sin causa, de la muerte sin
objeto: la acción de la muerte en sí. Eso hace que la actitud de Mishima sea para nosotros mucho más incomprensible de lo que ya es, de lo que ya supuso. Psiquiatras famosos, como el fallecido Vallejo- Nájera se apresuraron a poner su nombre en el elenco de los “locos egregios”.
Desde luego en esa lista también loca hay bastantes, pero sigue faltando Jesucristo, que vino a este mundo con la única e inexcusable misión de morir nada más. En realidad somos todos locos, porque todos seguimos naciendo sólo para morir.
Para Mishima no hay que morir por esto o por aquello. El objeto hace impura la acción, ¿por qué entonces morir impuramente? Para Mishima, como para Jôchô Yamamoto, una vez que se ha resuelto morir, hay que abrazar la muerte sin escusas. En el fondo, muy pocos son los que escogen causas (justas o injustas) por las que morir; la inmensa mayoría muere sin causa, cuando menos lo esperamos, por sorpresa, de improviso, arriesgadamente, de forma tranquila o sin consciencia. Y tampoco importa demasiado si morimos voluntaria o involuntariamente; casi todos morimos a la fuerza, sin querer. Por ello, y ya que hemos de morir, Mishima reflexiona: lo importante en el acto de la verdad es el cómo se muere.
Desde el día en que acepta encarnar la profesión del samurai, que es la muerte, decide prepararse adecuadamente para ella. Lo asume y lo advierte en sus escritos, en su arte escénico, en su cine, en sus exposiciones. Sólo quiere dar testimonio de la muerte de la manera más pura, sin objeto, ni causa. Le duele que el Emperador haya dejado de ser del linaje divino de Amaterasu por la amarga ley de la derrota, le duele que el Japón vaya poco a poco olvidando sus principios espirituales, le duele que sobre las ramas del perenne pino del Japón haya nieve que las doblega... sabe que hace falta Sol...; pero, con quedar justificado, no es por
eso por lo que muere. Si lo hubiera hecho por tales motivos todos habrían entendido mejor su acción. Pero no muere por dar un Golpe de Estado, ni por cambiar al ejército, ni por las tradiciones que se esfuman, ni contra la adulteración americana. Va a morir porque sí, independientemente de cuál sea el resultado que su acción provoque; va a morir por nada; y al hacerlo por nada muere por todo y por todos: por el Tenno y por el Dai Nipon, por la fidelidad y la piedad filial, por el deber y las tradiciones, por el derecho a la identidad y a la memoria; por el Emperador Cultural, por quienes le son fieles, pero también por quienes le traicionan. Es mejor designar no una causa por la que morir, sino una forma de morir (Mishima, en su introducción del Hagakure lo intuye con nitidez meridiana), “que englobe todas las causas” en una, las buenas y la malas. Por eso el testimonio de su muerte necesita de la máxima propaganda, del máximo relieve: que el mundo sepa -y no sólo Japón- que sobre la vida sigue rigiendo la muerte.
Morir por todos es lo que se llama una muerte sin causa y sin objeto, una muerte pura, una muerte loca. Fue la muerte de Yukio Mishima.
Epílogo
Antes de que la pequeña daga -el wakizashi- se hundiera en las entrañas de Mishima y las cortara en el vientre, el escritor gritó en la posición del loto:
¡Tenno Heika Banzai! (“¡Diez mil años de vida para su Majestad, el Hijo del Cielo!”). Tras la ocupación americana, en 1946, el Tenno tuvo que abdicar de su condición divina por presión del general Douglas McArthur. Mishima dijo entonces: “¿¡Por qué el Emperador se convirtió en hombre!?”. Mishima releía el Ha40
gakure y memorizaba la frase de Inazo Nitobë: “mientras exista el seppuku el Japón eterno vivirá”...
Dos detalles tan sólo. El escritor anota el día que termina Confesiones de una máscara, el libro del que todo arranca, como hemos dicho: 25 de noviembre de 1948 (se publicará por primera vez en Japón unos meses después). De otra parte, el día que todo termina, elegido para el seppuku y en el que, además, entrega el último capítulo a su editor de El Mar de la Fertilidad es el 25 de noviembre de 1970. Han transcurrido exactamente 22 años.
Pues bien: el destino quiso que fuera precisamente un 22 de noviembre (de 1990) cuando el nuevo Emperador de Japón, Akihito, el mismo que en su juventud había dicho a Elizabeth Gray Vining6, ligera y frívolamente: “echaré abajo la cortina de crisantemos”, reactualizaba tal cual la entronización de sus antepasados a la muerte de su padre, el Emperador Sowa (Hiro Hito), y en la que reabría el ritual divino y el encuentro real con la Diosa del Sol, Amaterasu - omi- kami, su antepasada directa, en el Daijôkyû (lugar sagrado temporal destinado a ser poco después de las ceremonias destruido), del Daijôsai.
Isidro-Juan Palacios
(El Escorial, 15 de julio de 2001)
NOTAS:
1. Cuando se habla de suicidio ritual de acuerdo a las normas establecidas por el Código de Honor samurai es mejor decir seppuku, kappuku o ku-sumgo-bu.
2 En Occidente, la bibliografía más completa que se conoce es la publicada por su amigo Henry Scott Stokes, en su Vida y muerte de Yukio Mishima, Muchnik Editores, Barcelona, 1985. Scott proporciona la cronología de 102 títulos del escritor y la de sus obras completas (36 volúmenes). Juan Antonio Vallejo Nájera, por su lado, proporciona una fotografía en su libro Mishima o el placer de morir, Planeta, Barcelona, 1978. En el pie dice: “obras publicadas hasta noviembre de 1970. Doscientos cuarenta y cuatro volúmenes.”
3 Las citas que hacemos de esta obra en el texto las extraemos de nuestras fichas, obtenidas de la edición italiana (Ciarrapico Editore, Milán, 1982). De Sol y Acero (Taiyo to Tetsu, 1968), existe ya una reciente versión española, la publicada en la colección dirigida por Fernando Savater en el Círculo de Lectores, Madrid, 2000, que aparece con el articulado título El sol y el acero.
4. Kamen no kokuhaku (Confesiones de una máscara), escrita en 1948, publicada en 1949. Como punto de partida esta novela es fundamental para entender a Mishima y la transmutación que experimentó su persona desde entonces hasta su muerte.
5.“Kimitake” quería decir “príncipe guerrero” (Sol y Acero).
6 Cuatro años en la Corte del Japón. Editorial Juventud, Barcelona, 1955. |
|